La Inextinguible Memoria De Las Cenizas
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

CHANGE the WORLD Forum at the United Nations Ffuturel Leaders Society
CHANGE THE WORLD forum at the United Nations FfutureL leaderS society NGO in ECOSOC United Nations The 2019 Change the World Model United Nations and staff sincerely thanks: ROPE EU AN T IN S S E T I W T T U S T eastwest A E E E E EWEI A T S European T U W T I T E S S Institute T N I E N U A R E O P Associazione Diplomatici Associazione Diplomatici Letter from the founder and CEO of CWMUN mission CLAUDIO CORBINO Associazione Diplomatici Associazione Diplomatici is an NGO, official partner of the United Nations, withconsultative status inthe UN Economic and Social Council (ECOSOC). Founded in 2000, it leads international training classes for young people from all over the world, organizing high-level training courses as well as national and international events. With the support of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, and other authoritative international in- stitutions, AD has founded the “Change the World - World Program”, recognized as the most important international traveling forum in the world, for high school and university students. Every year, we welcome more than 6,000 students from all over the world who take part in our events together with leading experts, ambassadors, former ministers, former heads of state and government, well-known sports champions, artists, UN and EU secretariat representatives, who actively debate the most current issues of international geopolitics with our your participants. The “Change the World” takes place in New York, Abu Dhabi, Rome, Paris, Berlin, Warsaw, Barcelona and Brussels. -

27 Gennaio 2020 Lungo Le Strade Della Memoria
27 Gennaio 2020 Lungo le strade della memoria Bibliografia a cura delle Biblioteche di San Giovanni in Persiceto La Giornata della Memoria venne istituita ufficialmente dalla Repubblica Italiana nel 2000, per ricordare l’orrore della Shoah e dell’Olocausto. È stata scelta questa data perché il 27 Gennaio del 1945 le truppe dell’Armata rossa buttarono giù i cancelli di ingresso al campo di sterminio nazista di Auschwitz, in Polonia. La scoperta delle camere a gas e dei forni crematori rivelò al mondo gli orrori del genocidio perpetrato dai nazisti nei confronti di ebrei, rom, omosessuali, dissidenti politici e altri gruppi di persone considerati “indesiderabili” dal nazismo. La bibliografia che avete tra le mani contiene una selezione dei volumi presenti nelle Biblioteche di San Giovanni in Persiceto e San Matteo della Decima. Per conoscere. Per pensare. Per non dimenticare. Legge 20 luglio 2000, n. 211 Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000 Art. 1 La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. -

Pietre D'inciampo Milano
PIETRE D’INCIAMPO MILANO Un progetto monumentale europeo per tenere viva la Memoria di tutti i deportati nei campi di concentramento e di sterminio nazisti che non hanno fatto ritorno alle loro case CARTELLA STAMPA GENNAIO 2019 COMITATO PER LE “PIETRE D’INCIAMPO” - MILANO Con l’adesione del Casa della Memoria - Via Confalonieri, 14 - 20124 Milano 02.76.02.33.72/73 - [email protected] PIETRE D’INCIAMPO - MILANO 2017 / 2019 INDICE Il Progetto Pietre d’Inciampo pag. 1 Le origini e il signifi cato pag. 2 Le dediche 2019: 24 e 25 gennaio pag. 3 Il Comitato per le “Pietre d’Inciampo” – Milano pag. 12 Per ricordare: le dediche del 2017 pag. 13 Per ricordare: le dediche del 2018 pag. 15 CONTACT: Marco Steiner [email protected] Tel. +39 331.89.12.134 COMITATO PER LE “PIETRE D’INCIAMPO” - MILANO Con l’adesione del Casa della Memoria - Via Confalonieri, 14 - 20124 Milano 02.76.02.33.72/73 - [email protected] PIETRE D’INCIAMPO - MILANO 2017 / 2019 IL PROGETTO PIETRE D’INCIAMPO Un piccolo blocco quadrato di pietra (10x10 cm), ricoperto di ottone lucente, posto davanti la porta della casa nella quale ebbe ultima residenza un deportato nei campi di sterminio nazisti: ne ricorda il nome, l’anno di nascita, il giorno e il luogo di deportazione, la data della morte. In Europa ne sono state installate già oltre 70.000, la prima a Colonia, in Germania, nel 1995; sono le “Pietre d’Inciampo”, Stolpersteine, in tedesco, iniziativa creata dall’artista Gunter Demnig (nato a Berlino nel 1947) come reazione ad ogni forma di negazionismo e di oblio, al fi ne di ricordare tutte le vittime del Nazional-Socialismo, che per qualsiasi motivo siano state perseguitate: religione, razza, idee politiche, orientamenti sessuali. -
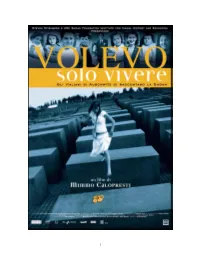
Technical Information
poster 1 I ONLY WANTED TO LIVE (VOLEVO SOLO VIVERE) Press Kit Table of Contents POSTER ........................................................................................................................................................................1 TABLE OF CONTENTS ..............................................................................................................................................2 TO CONTACT US AB’................................................................................................................................................3 OUT THE FILM............................................................................................................................................................3 TECHNICAL INFORMATION....................................................................................................................................4 SYNOPSIS ....................................................................................................................................................................5 RECENT NEWS ...........................................................................................................................................................5 BIOGRAPHICAL NOTES ON THE SURVIVORS FEATURED IN THE FILM.......................................................6 THE USC SHOAH FOUNDATION INSTITUTE IN ITALY .....................................................................................8 MIMMO CALOPRESTI ...............................................................................................................................................9 -
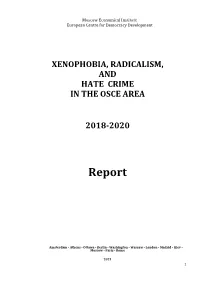
Xenophobia, Radicalism, and Hate Crime in the Osce Area 2018-2020
Moscow Economical Institute European Centre for Democracy Development XENOPHOBIA, RADICALISM, AND HATE CRIME IN THE OSCE AREA 2018-2020 Report Amsterdam - Athens - Ottawa - Berlin - Washington - Warsaw - London - Madrid - Kiev - Moscow - Paris - Rome 2021 1 Editor-in-chief and project manager: Valery Engel, PhD Authors: Dr. Valery Engel, (General Analytics, the Historiography of the Issue), Dr. Jean-Yves Camus (France), Dr. William Allchorne (UK), Dr. Anna Castriota (Italy), Marina Peunova-Connor (USA), Barbara Molas (Canada), Dr. Ali Dizboni (Canada) Dr. Vanja Ljujic (Netherlands), Dr. Pranvera Tika (Greece), Dr. Katarzyna du Wal (Poland), Dr. Dmitri Stratijewski (Germany), Ruslan Bortnyk (Ukraine), Laia Tarragona (Spain), Dr. Semen Charny ( Russia) Xenophobia, Radicalism and Hate Crimes in the OSCE Area. - Riga: 2021. - 161 p. The monograph "Xenophobia, Radicalism and, Hate Crimes in the OSCE Area, 2018-20", prepared by the Moscow Economic Institute with the assistance of the European Center for the Development of Democracy, is a study by leading experts from around the world, based on monitoring and comparative analysis of anti- extremist legislation, law enforcement practice, the level of public tolerance, statistics of hate crimes committed, and activities of radical and extremist organizations from 2018 to 2020 in a number of countries around the world. The geographic scope of the study is designated as the "OSCE area", although we are talking about 10 European countries and 2 North countries including America. Of course, such a set of monitoring countries does not cover all the states that are members of this international organization, however, it allows us to trace general trends in lawmaking, law enforcement practice and other spheres of government and public life that affect the situation with extremism. -

Liliana Segre, Or the Courageous Struggle Against “Indifference” and for Social Recognition Silvana Greco, Prof
Liliana Segre, or the courageous struggle against “indifference” and for social recognition Silvana Greco, Prof. Dr. Freie Universität Berlin, Germany Abstract From a historical and sociological perspective, based on the social theory of recognition of Axel Honneth, this article analyzes the life course of the Italian Jewish Holocaust survivor Liliana Segre, born in 1930 in Milan, and her struggle for social recognition after her liberation from the concentration camps of Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück, Jugendlager and Malchow. The article will underline on one side, the “spiral of misrecognition” that Liliana Segre, as all Italian Jews, has been victim of after the approval of the Fascist racial laws of 1938 and the negative consequences for her identity, such as social shame, loss of self-confidence, self-respect and self-esteem. On the other side, the article focus on the “upward spiral of recognition”, that Liliana Segre was able to realize after her return from the concentration camp. Through marriage, maternity, paid work in the labor market and civil engagement as Shoah witness, she was able to regain social self-esteem and dignity for herself and, for the Jewish people. Keywords: Italian Holocaust survivor; Antisemitism; Nazi persecution; Fascism; social recognition; misrecognition. Introduction After the promulgation of the Racial laws in 1938 by the Fascist regime, the life of Italian Jews changed dramatically. From that moment on Italian Jews, who were very well integrated in society, became second-class citizens and were excluded from all social, economic and political spheres. They were expelled from political organizations, lost their jobs, were excluded from public schools, from Universities, from public transport, and from all social and leisure activities, such as bars, cinemas, theatres etc. -

Poetry After Auschwitz: an Italian Perspective
Poetry after Auschwitz: An Italian Perspective Bethany Sarah Gaunt University College London PhD Thesis I, Bethany Sarah Gaunt, confirm that the work presented in this thesis is my own. Where information has been derived from other sources, I confirm that this has been indicated in the thesis. ……………………………………………………………………………………. [Signature] 1 Abstract This thesis offers a critical engagement with poetry about Auschwitz1 in all its various permutations, addressing issues such as why poetry is a particularly valuable form of Holocaust expression, and why different social groups have historically chosen to, and continue to, write poetry about Auschwitz. Adopting an analytical approach, this work foregrounds the poetical works themselves, in order to demonstrate how poetry facilitates an engagement with the past, for both the writer and reader (or indeed, singer and listener). Beginning with the work of those who experienced the Nazi camps first-hand, chapter one discusses the poetry of two survivors, Edith Bruck (b. 1932) and Primo Levi (1919-1987), identifying three driving motivations behind survivor- writing: to memorialise, to inform and to assist in the writer’s cathartic rehabilitation after Auschwitz. The second chapter offers a comparative analysis of two poems by Salvatore Quasimodo (1901-1968) and two of Francesco Guccini's (b. 1940) canzoni d'autore, exploring how these two artists introduced Auschwitz into their respective genres, and how they interpreted and enacted what they perceived as art's post-Holocaust imperative: to rebuild mankind. Chapter three engages with Italian translations of Paul Celan's (1920-1970) famous 'Todesfuge', exploring the significance of translators in the dissemination of Holocaust writing, and their role as expert intermediate readers. -

Reports and Financial Statements As at 31 December 2019
Reports and Financial Statements as at 31 December 2019 Reports and Financial Statements as at 31 December 2019 Contents 7 Introduction 19 Report on Operations 185 Separate Financial Statements as at 31 December 2019 289 Consolidated Financial Statements as at 31 December 2019 393 Shareholders' resolutions 397 Corporate Directory 4 Contents Introduction 7 Corporate Officers 8 Organisational Structure 9 Letter to the Shareholders from the Chairperson of the Board of Directors 11 Financial Highlights 14 Report on Operations 19 Mission statement 20 Market scenario 20 The Rai Group 27 Television 43 Radio 107 Digital 118 Public Broadcasting Service Function 126 TV Productions 130 Technological activities 131 Transmission and distribution activities 141 Property and local sites 142 Sales activities 144 Other activities 151 Changes in the regulatory framework 159 Corporate Governance Report - the Control Model Governance of Rai and the Internal Control and Risk Management System (SCIGR) 164 Other information 169 Human Resources and Organisation 169 Intercompany Relations 175 Additional information 175 Significant events occurring after the end of the year 182 Outlook of operations 183 5 Separate Financial Statements as at 31 December 2019 185 Analysis of the results and performance of operating results, financial position and cash flows of the financial year 2019 186 Financial Statements of Rai SpA 200 Notes to the Separate Financial Statements as at 31 December 2019 205 Certification pursuant to article 154-bis of Italian Legislative Decree -

IL DOVERE DELLA PAROLA La Shoah Nelle Testimonianze Di Liliana Segre E Di Goti Herskovitz Bauer MARINA RICCUCCI – LAURA RICOTTI
IL DOVERE DELLA PAROLA La Shoah nelle testimonianze di Liliana Segre e di Goti Herskovitz Bauer MARINA RICCUCCI – LAURA RICOTTI È il 1944 quando Goti Bauer e Liliana Segre vengono deportate ad Auschwitz: hanno rispettivamente 19 e 13 anni. Sopravvivono: i loro cari, insieme a milioni di altri esseri umani, in Lager trovano la morte. Quando le due donne si incontreranno, molti anni dopo il ritorno dall’inferno dei Lager, sarà Goti a spingere Liliana a parlare, a farsi testimone. Per entrambe la parola diviene un dovere da rendere alla verità e alla giustizia. Contro ogni negazionismo, contro ogni tentativo di relativizzare e minimizzare, contro ogni banalizzazione. Il racconto di Goti e di Liliana occupa le pagi- ne di questo libro: le parole di Goti conducono a tante vite e a tante storie altrui; quelle di Liliana dentro l’universo del Lager sulla scorta dell’Inferno dantesco. Insieme, fanno la voce sola che svela l’orrore indicibile e abbatte il muro dell’indifferenza. Marina Riccucci insegna Letteratura Italiana presso l’Università di Pisa. Ha pub- blicato volumi su autori e opere del Quattrocento e contributi sul Settecento e sul Novecento. Ha lavorato presso il Consorzio ICoN (Italian Culture on the Net) e da anni si occupa anche di Scrittura Professionale. Attualmente dirige e coordina il progetto Voci dall’Inferno il cui scopo è quello di creare un database digitale delle testimonianze non letterarie dei sopravvissuti ai Lager nazisti e di censire la presen- za, in quelle testimonianze, del lessico dantesco. È membro del CISE di Pisa (Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici). -

Motivazione Del Conferimento Della Laurea Honoris Causa in Scienze Per La Pace Alla Senatrice Liliana Segre
Motivazione del conferimento della Laurea honoris causa in Scienze per la Pace alla Senatrice Liliana Segre Università di Pisa, 2 febbraio 2021 Eleonora Sirsi Presidente dei corsi di laurea in Scienze per la Pace dell'Università di Pisa Liliana Segre nasce a Milano il 10 settembre 1930, da una famiglia di origine ebraica di piccoli imprenditori. Dopo aver perso la madre quando ha un anno, cresce assieme al padre Alberto e ai nonni paterni. A 8 anni viene colpita dalle Leggi Razziali fasciste, ed è espulsa dalla scuola che sta frequentando. Bambina, non capisce il senso di quel provvedimento ma, come molti altri ebrei italiani, è a partire da questo momento che inizia a prendere coscienza della propria identità ebraica. Gli anni seguenti sono difficili. Prosegue gli studi presso una istituzione religiosa. I Segre sono controllati dalla polizia, trovano ben poca solidarietà tra amici e conoscenti. Una situazione di sofferto isolamento: “all’improvviso eravamo stati gettati nella zona grigia dell’indifferenza […] che è più violenta di ogni violenza, perché misteriosa, ambigua, mai dichiarata: un nemico che ti colpisce senza che tu riesca mai a scorgerlo indistintamente”. Dopo l’Armistizio e la nascita della Repubblica Sociale Italiana e del sistema di occupazione tedesco, si attivano anche in Italia politiche e pratiche connesse alla Soluzione Finale. Alberto Segre cerca di mettere al sicuro i genitori, grazie a dei documenti falsi, e poi, all’inizio di dicembre, tenta di fuggire in Svizzera assieme alla figlia. Sono però fermati al confine, arrestati, reclusi nel carcere di Varese. Dopo essere transitati anche da quello di Como, i due sono condotti a San Vittore, ove restano per 40 giorni, nella cella 202. -

Liliana Segre, Testimone Contro L'indifferenza
Ricorda. Il futuro della Memoria, murale realizzato da David Diavù Vecchiato, dedicato a Liliana Segre dalla città di Pesaro per i suoi 90 anni (2020) GIORNATA DELLA MEMORIA 27 gennaio 2021 LILIANA SEGRE. TESTIMONE CONTRO L'INDIFFERENZA Biografia in breve Nasce a Milano nel 1930 in una famiglia ebraica; orfana della madre, Lucia Foligno, prima di aver compiuto un anno, vive col padre, Alberto Segre, e i nonni paterni. Nel 1938, vittima delle leggi razziali, è costretta ad abbandonare la scuola elementare. La famiglia tenta di fuggire in Svizzera nel 1943, ma viene respinta. Seguono l'arresto e il trasferimento nel carcere di Varese, poi di Como e infine di Milano. Nel 1944 vengono tutti deportati nel campo di Birkenau- Auschwitz. Liliana non rivedrà mai più nessuno di loro. Le viene tatuato il numero di matricola 75190 e viene impiegata nei lavori forzati nella fabbrica di munizioni Union (Siemens). È liberata dall'Armata Rossa nel 1945, dopo aver superato diverse selezioni ed aver affrontato la marcia della morte verso la Germania successiva all'abbandono del campo. È una dei venticinque sopravvissuti dei 776 bambini italiani di età inferiore ai quattordici anni deportati ad Auschwitz. Il rientro in Italia e il ritorno alla vita ordinaria non sono semplici; il silenzio e l'isolamento, già sperimentati in seguito alle leggi razziali e poi nel campo di sterminio, diventano una barriera tra lei e il mondo. Confinare l'esperienza di Auschwitz in un angolo remoto della memoria e vivere una vita normale: un desiderio che le sembra realizzabile, soprattutto dopo essersi innamorata di Alfredo Belli Paci, che sposerà nel 1951 e con il quale avrà tre figli. -

Shoah Memorial of Milan
Fondazione Memoriale This publication has been made possible thanks to the contribution of della Shoah Guides What the Memorial is Fondazione Memoriale della Shoah was founded in 2007 with the objective of creating a “workshop of memory” in Milan. The final plans, by Morpurgo de Curtis Architetti The nonprofit organization Milano Loves You was founded SHOAH Associati, were presented in 2008 on the occasion of in 2012 by the publishers of “Where® Milan” with the the agreement signed between the Ferrovie dello Stato purpose of publicizing and promoting on the international MEMORIAL (Italian State Railways) and the Fondazione Memoriale level the excellence of the Milan area in tourism, culture della Shoah. The first stone was laid on 26 January 2010 and commerce. and the “heart” of the Memorial was inaugurated on 27 OF MILAN January 2013: entrance hall, Wall of Indifference, access www.milanolovesyou.com ramp, Place of Reflection, four original railcars restored by the Milan section of the Italian Railway Engineers, stone The Memorial to the Shoah of Milan has been created in a plaques recording the dates and destinations of the hidden part of the Central Station, beneath the main track level, deportation trains, and the spiral stairway to the sublevel originally designed for loading and unloading the mail with where the auditorium and public facilities are located. “Where® Milan” is an integrated communication tool for direct access from Via Ferrante Aporti. Between 1943 and 1945, Work is still in progress on the library, the permanent reaching international visitors in Milan. far from prying eyes, this was where hundreds of deportees – installations, the support facilities and the north entrance.