Pdf La Unificación De Alemania
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Deutschland Archiv 2014 Deutschland Archiv Deutschland 2014 Deutschland Archiv 2014 Schriftenreihe Band 1544 Deutschland Archiv 2014 Bonn 2015
Deutschland Archiv Deutschland Archiv 2014 2014 Band 1544 Band Deutschland Archiv 2014 Schriftenreihe Band 1544 Deutschland Archiv 2014 Bonn 2015 © Bundeszentrale für politische Bildung Adenauerallee 86, 53113 Bonn Lektorat und Redaktion Print- und E-Book-Ausgabe: Anne-Sophie Friedel, Johannes Piepenbrink, Mitarbeit: Valentin Persau Redaktion »Deutschland Archiv« Online: ]init[ AG für digitale Kommunikation (Katharina Barnstedt, Hendrik Hoffmann, Dr. Clemens Maier-Wolthausen) Diese Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung der Bundeszentrale für poli- tische Bildung dar. Für die inhaltlichen Aussagen tragen die Autorinnen und Auto- ren die Verantwortung. Umschlaggestaltung und Satzherstellung: Naumilkat – Agentur für Kommunikation und Design, Düsseldorf Umschlagfoto: © ddp images/Berthold Stadler Druck: Druck- und Verlagshaus Zarbock GmbH & Co. KG Sämtliche Einzeltexte stehen – mit Ausnahme der Bilder – unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Deutschland. ISBN: 978-3-8389-0554-0 www.bpb.de/deutschlandarchiv Inhalt Vorwort 7 Christoph Kleßmann l Was bleibt von der Mauer? Gemeinsame Nachkriegsgeschichte in Deutschland, in Europa? 9 Christian Booß l Die gestaute Republik. Missglückter Gene ra tionswechsel und Reformstau als Voraussetzungen der Fried lichen Revolu tion 28 Christopher Banditt l Das »Kuratorium für einen demokratisch verfassten Bund deutscher Länder« in der Verfassungsdiskussion der Wiedervereinigung 45 Dieter Schröder l Die Europäische Union – Voraussetzung des vereinigten -
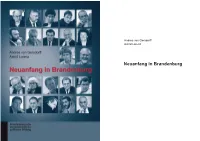
Neuanfang in Brandenburg.Pdf
Andrea von Gersdorff Astrid Lorenz Neuanfang in Brandenburg Copyright 2010 Herausgeber: Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung Eine Publikation der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung. Mit freundlicher Unterstützung von Ungewöhnlicher Ort für eine Kabinettsitzung – unterwegs im Zug durch das Land Brandenburg. ISBN 3-932502-57-4 Fotografien: Simone Diestel Gestaltung und Realisierung: Bauersfeld Werbeagentur Druck: Druckerei Arnold, Großbeeren Diese Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen die Verantwortung. Inhalt Vom Parteineuling zum Landtagsvizepräsidenten 93 Martin Habermann Auf Distanz zur eigenen Fraktion 99 An einem Wochenende im Sommer 1989… 6 Herbert Knoblich Andrea von Gersdorff und Astrid Lorenz REINGERATEN SUCHEN Kinderärztin mit neuen Aufgaben 108 Werte leben und konsequent sein 11 Hannelore Birkholz Beate Blechinger Von New York nach Potsdam – Ein Diplomat wird Landespolitiker 115 Ein Mann der offenen Worte 17 Hans Otto Bräutigam Günter Nooke Zum obersten Finanzexperten in neuem Umfeld 123 Endlich Ideen verwirklichen 24 Klaus-Dieter Kühbacher Matthias Platzeck In die Pflicht genommen 129 Rücksichtsvoller Idealist 31 Manfred Stolpe Alwin Ziel TREU BLEIBEN MACHEN Ein Pragmatiker als Fraktionschef 138 Ein Freigeist – kein Parteisoldat 41 Wolfgang Birthler Peter-Michael Diestel Standpunkte bewahren 145 Fürsorge und Verantwortung als Leitmotiv 47 Stefan Körber Jörg Hildebrandt über seine Frau Regine Hildebrandt Der Anfang vom Ende in der alten Partei 152 Mit Entschlossenheit am Werk 54 Karl-Heinz Kretschmer Steffen Reiche Enttäuschungen mit der Partei 159 Beseelt von der Freiheit 62 Alfred Pracht Britta Stark (damals Schellin) Konstruktiver Kritiker 165 Flucht nach vorn 69 Marco Schumann über seinen Vater Michael Schumann Heinz Vietze Aufstieg, Ausstieg, Umstieg. -

German Historical Institute London Bulletin Vol 22 (2000), No. 1
German Historical Institute London Bulletin Volume XXII, No. 1 May 2000 CONTENTS Seminars 3 Special Lectures 4 Review Articles Berlin, Berlin ... (Friedrich Lenger) 7 The Integration of Refugees and Foreign Workers in the Federal Republic of Germany since the Second World War (Ian Connor) 18 Book Reviews Dieter Albrecht, Maximilian I. von Bayern 1573-1651 (Ronald G. Asch) 32 Rainer Liedtke, Jewish Welfare in Hamburg and Manchester, c. 1850-1914 (Susanne Terwey) 36 Klaus Hildebrand, No intervention. Die Pax Britannica und Preußen 1865/66–1869/70 (J. A. S. Grenville) 46 Charlotte Schoell-Glass, Aby Warburg und der Antisemitismus. Kulturwissenschaft als Geistespolitik (Mark A. Russell) 50 Herman Butzer, Diäten und Freifahrt im Deutschen Reichstag. Der Weg zum Entschädigungsgesetz von 1906 und die Nach- wirkung dieser Regelung bis in die Zeit des Grundgesetzes (Kenneth F. Ledford) 57 David F. Crew, Germans on Welfare. From Weimar to Hitler (Marcus Gräser) 63 cont. Contents Felix Blindow, Carl Schmitts Reichsordnung. Strategie für einen europäischen Großraum (Peter M. R. Stirk) 67 Charles S. Maier, Dissolution. The Crisis of Communism and the End of East Germany; John P. Burgess, The East German Church and the End of Communism (Gerhard Besier) 72 Jeffrey Anderson, German Unification and the Union of Europe. The Domestic Politics of Integration Policy (Hanns Jürgen Küsters) 77 Roger Bartlett and Karen Schönwälder (eds), The German Lands and Eastern Europe. Essays in the History of their Social, Cultural and Political Relations (Klaus Gestwa) -

Dezember 2018
offen-siv 9-2018 Zeitschrift für Sozialismus und Frieden 9/2018 Spendenempfehlung: 3,00 € Ausgabe November-Dezember 2018 Redaktionsnotiz………………………………………………………... 3 Aufruf zur LLL-Demo………………………………………………… 5 Wir sagen: Trotz alledem!............................................................. 5 Über Sahra Wagenknechts „Aufstehen“………………………………. 6 Kommunistische Organisation: Ein Beitrag zur neuen Bewegung „Aufstehen“ und Allem, was dazu gehört…………... 6 100. Jahrestag der Novemberrevolution……………………………….. 14 Heinz Ahlreip: Der Ausgang der Novemberrevolution…………. 14 Kommunistische Organisation: Die Macht erobern. Zur Novemberrevolution und ihren Lehren für die Arbeiterklasse…. 16 1 offen-siv 9-2018 Heinz Ahlreip: „In der ganzen Naturgeschichte kenne ich kein ekelhafteres Lebewesen als die sozialdemokratische Partei“. (Gustav Landauer)………………………………………………. 31 Der deutsche Faschismus gestern und heute…………………………... 35 Eva Niemeyer: Die Ereignisse in Chemnitz und die Rolle des deutschen Faschismus………………………………………. 35 Auszüge aus der Posener Rede Heinrich Himmlers…………….. 41 Konterrevolution auf Filzlatschen……………………………………... 42 Egon Bahr: „Wandel durch Annäherung.“ Rede in der Evangelischen Akademie Tutzing, 15. Juli 1963……………….. 42 Manfred Wilke: Interview mit Wofgang Berghofer: »Wenn wir die Partei retten wollen, brauchen wir Schuldige«. Der erzwungene Wandel der SED in der Revolution 1989/90…. 47 Dieter Schröder: Was verbirgt sich hinter der „Sozialistischen Marktwirtschaft“?............................................... 73 Karsten Schönsee: Zur Kritik -

Bstu / Stasi in Brandenburg. Die DDR-Geheimpolizei in Den Bezirken
Konstanze Soch (Hg.) Stasi in Brandenburg. Die DDR-Geheimpolizei in den Bezirken Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam 09a-LD6-I-FINAL1.indd 1 09.09.2020 18:22:34 2 STASI IN BRANDENBURG Inhaltsverzeichnis Einleitung 4 Die Zäsuren 9 1945–1950 »Von einem gesunden Klassenhass getragen« – der Auau einer Geheimpolizei 10 1953 Eine Biograe des 17. Juni zwischen SS-Mitgliedschaft und Streikleitung 14 1956 »SOS helft Ungarn« – Folgen der Entstalinisierung in Brandenburg 19 1961 »Es ist eine Schweinerei, dass man nicht mehr nach Berlin fahren kann« 24 1968 OV »Schreiber« – Protestbriefe in Frankfurt (Oder) 28 1976 »Freundschaft für Wolf Biermann« – Schüler-Protest in Fürstenwalde/Spree 34 1985–1989 Glasnost und »Sputnik«- Verbot: Die Angst der SED vor Veränderungen 38 Der Apparat 43 »Sie haben Potsdam keinen guten Dienst erwiesen« – die BV Potsdam in der späten DDR 44 Die Kreisdienststelle Seelow an der polnischen Grenze 48 Explosion im Gaskombinat »Schwarze Pumpe« – die Stasi im Katastrophenfall 52 »Einheit von Schulung und Erziehung« – die hauptamtlichen Mitarbeiter 57 »Der IM berichtete selbstständig zu negativen Äußerungen« – inofzielle Mitarbeiter der Stasi 61 Die Honecker-Besuche in Brandenburg: Zusammenarbeit von SED und MfS 66 Die Methoden und ihr Einsatz 71 Die Abteilung M zur Überwachung des Postverkehrs 72 Die Strafvollzugsanstalt Brandenburg-Görden 76 »Die Wut auf die Gewalt der Uniform« – der Militärstrafvollzug in Schwedt 81 Das Eisenhüttenkombinat Ost im Visier der Stasi 84 Getötet an der DDR-Grenze 88 »Muss man, um dieses Land -

DER SPIEGEL Jahrgang 1995 Heft 52
Werbeseite Werbeseite . MNO DAS DEUTSCHE NACHRICHTEN-MAGAZIN Hausmitteilung Betr.: Pharaonen, Walser ie Masse an Touristen, die alljährlich nach Ägypten zu den Grabstätten Dder Pharaonen pilgert, hat genug zu staunen. Manch eines der Wunder jedoch wird diesen Scharen vorenthalten, und das ist auch gut so. Für den SPIEGEL wurden nun Ausnahmen gemacht: Bei den Recherchen für die Titelgeschichte dieses Hefts sorgten der Kairoer Chef-Archäologe Sahi Hawas und der deutsche Forscher Rainer Stadelmann dafür, daß Redak- teur und Titelautor Matthias Schulz aus dem Wissenschaftsressort Einblik- ke in zahlreiche Grabstätten und Grabungen bekam, die gemeinhin nicht zugänglich sind. Der SPIEGEL-Mann durfte beispielsweise tief hinab in die Ruhestätte des altägyptischen Hofmusikanten Nefer, wo die mit 4300 Jahren bislang älte- ste Mumie liegt. Und er kletterte hoch hinaus auf die Spitze der Cheops- Pyramide, das imposanteste Reststück einer großen Menschheitsepoche – einer Zeit, aus der die Forschung jüngst erstaunliche Details zutage ge- bracht hat (Seite 154). Vom König Cheops allerdings, dem größten aller Pharaonen, ist nur eine 7,5 Zentimeter hohe Elfenbeinfigur übriggeblie- ben, und auch sie wurde aus ihrem Glaskäfig im Museum hervorgeholt: für ein Foto in Nahaufnahme, umstellt von Sicherheitskräften. chon mit seinem SPIEGEL-Essay „Deutsche Sorgen“ (26/1993) hatte Ssich der Schriftsteller Martin Walser bei einigen Wächtern der politi- schen Korrektheit unbeliebt gemacht. Walsers Plädoyer für einen libera- len Patriotismus hielten nicht wenige Kritiker für den reaktionären Fehl- tritt eines Autors, der einst der DKP nahe- gestanden hatte. Nun hat der Schrift- steller erneut die Dog- matiker provoziert: In seiner Laudatio zur postumen Verleihung des Geschwister- Scholl-Preises an den HÄUSLER / TELEPRESS Dresdner Romanisten Walser Victor Klemperer (1881 bis 1960) steht die nationale Frage wiederum im Blickfeld. -

PDS-Fraktion in Der Volkskammer Der DDR (März Bis Oktober 1990)
Findbücher / 01 Bestand: PDS-Fraktion in der Volkskammer der DDR (März bis Oktober 1990) Bearbeitet von Gabriele Giwan, Christine Gohsmann, Uwe Michel und Jochen Weichold unter Mitwirkung von Gisa Franke Erweiterte Neufassung Archiv Demokratischer Sozialismus I Herausgeber: Rosa-Luxemburg-Stiftung. Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung e.V. Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin Tel.: (030) 44 31 02 21 Fax: (030) 44 31 02 22 Internet: www.rosaluxemburgstiftung.de e-mail: [email protected] Archiv Demokratischer Sozialismus Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin Tel.: (030) 44 31 01 21 oder 01 31 oder 01 33 Fax: (030) 44 31 02 22 Internet: www.rosaluxemburgstiftung.de e-mail: [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] © Rosa-Luxemburg-Stiftung. Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung, Ber- lin 2003 II Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis V Vorwort IX 1. Dokumente der Volkskammer 1 1.0 Dokumente zur 10. Wahlperiode der Volkskammer allgemein 1 1.1 Sitzungen des Präsidiums der Volkskammer 2 1.2 Tagungen der Volkskammer 2 1.3 Sitzungen der Ausschüsse der Volkskammer 25 1.3.1 Auswärtiger Ausschuß 25 1.3.2 Ausschuß Deutsche Einheit 25 1.3.3 Rechtsausschuß 29 1.3.4 Ausschuß für Forschung und Technologie 29 1.4 Publikationen der Volkskammer 31 1.5 Unterlagen zu den Staatsverträgen 32 2. Dokumente der PDS-Fraktion der Volkskammer 35 2.1 Zusammensetzung der PDS-Fraktion und der Arbeitskreise 35 2.2 Fraktions- und Vorstandssitzungen 36 2.3 Geschäftsstelle der PDS-Fraktion 37 2.4 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 38 3. Aktivitäten der PDS-Fraktion in der Volkskammer 40 3.0 Unterlagen aus dem zentralen Wahlbüro der PDS zur Vorbereitung und Analyse der Wahlen zur Volkskammer der DDR am 18. -

Findbücher / 14
Findbücher / 14 Bestand: Parteivorstand der PDS - Die Ära Gysi (1989 bis 1993) Bearbeitet von Christine GohGohssssmannmann und Jochen Weichold Archiv Demokratischer SoziSoziaaaalismuslismus Herausgeber: Rosa-Luxemburg-Stiftung. Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung e.V. Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin Tel.: (030) 44 31 01 39 Fax: (030) 44 31 01 82 Internet: www.rosaluxemburgstiftung.de e-mail: [email protected] Archiv Demokratischer Sozialismus Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin Tel.: (030) 44 31 01 21 oder 01 31 Fax: (030) 44 31 0595 Internet: www.rosaluxemburgstiftungwww.rosaluxemburgstiftung.de.de.de.de e-mail: [email protected] [email protected]@rosaluxemburgstiftung.de [email protected]@rosaluxemburgstiftung.de 1. Auflage Als Manuskript gedruckt. Alle Rechte – einschließlich des Verviel- fältigungsrechtes – vorbehalten. © Rosa-Luxemburg-Stiftung. Gesellschaftsanalyse und Politische Bildung e.V., Berlin 2013 Gedruckt auf Circleoffset Premium White, 100 % Recycling II Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis VII Vorwort XIII 1. Parteitage der PDS 1 1.1 Außerordentlicher Parteitag der SED/PDS 1989 1 1.2 1. Parteitag der PDS 1990 7 1.3 2. Parteitag der PDS 1991 11 1.4 3. Parteitag der PDS 1993 23 2. Tagungen des Parteivorstandes der PDS 29 2.1 Tagungen des Parteivorstandes der SED/PDS 1989/90 29 2.2 Tagungen des Parteivorstandes der PDS 1990 32 2.3 Tagungen des Parteivorstandes der PDS 1991 50 2.4 Tagungen des Parteivorstandes der PDS 1992 65 2.5 Tagungen des Parteivorstandes der PDS 1993 83 3. Sitzungen des Präsidiums des Parteivorstandes der PDS 85 3.1 Sitzungen des Präsidiums des Parteivorstandes der SED/PDS 1989/90 85 3.2 Sitzungen des Präsidiums des Parteivorstandes der PDS 1990 92 3.3 Sitzungen des Präsidiums des Parteivorstandes der PDS 1991 128 3.4 Sitzungen des sogenannten Kleinen Parteivorstandes der PDS 1992 153 4. -

Die Pds in Turbulenten Zeiten Das Erste Jahr Der Partei Des Demokratischen Sozialismus 27
Jochen Weichold DIE PDS IN TURBULENTEN ZEITEN DAS ERSTE JAHR DER PARTEI DES DEMOKRATISCHEN SOZIALISMUS 27 MANUSKRIPTE NEUE FOLGE ROSA LUXEMBURG STIFTUNG Die PDS in turbulenten Zeiten Das erste Jahr der Partei des Demokratischen Sozialismus Jochen Weichold DIE PDS IN TURBULENTEN ZEITEN DAS ERSTE JAHR DER PARTEI DES DEMOKRATISCHEN SOZIALISMUS Rosa-Luxemburg-Stiftung IMPRESSUM MANUSKRIPTE – Neue Folge wird herausgegeben von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und erscheint unregelmäßig V. i. S. d. P.: Alrun Kaune-Nüßlein Franz-Mehring-Platz 1 · 10243 Berlin · www.rosalux.de ISSN 2194-864X · Redaktionsschluss: August 2020 Lektorat: TEXT-ARBEIT, Berlin Layout/Herstellung: MediaService GmbH Druck und Kommunikation Gedruckt auf Circleoffset Premium White, 100 % Recycling INHALT Die PDS in turbulenten Zeiten 7 Das erste Jahr der Partei des Demokratischen Sozialismus Die unmittelbare Vorgeschichte der PDS 7 Der Außerordentliche Parteitag der SED/PDS im Dezember 1989 9 Auflösung oder Erneuerung der SED/PDS? 13 Der 1. Parteitag der PDS im Februar 1990 20 Die PDS-Fraktion in der 10. Volkskammer der DDR 27 Innerparteiliche Gruppierungen in der PDS 31 Die PDS auf dem Weg zur deutschen Einheit 36 Die PDS und die Bundestagswahl 1990 49 Aufbau und Struktur der PDS 58 Die Mitgliederentwicklung der PDS 60 Zur Sozialstruktur der Mitglieder und Wähler*innen der PDS 61 Internationale Kontakte der PDS 62 Fazit 64 Ausblick 66 Anhang 85 1 Zeittafel zur Geschichte der Partei des Demokratischen Sozialismus vom Dezember 1989 bis Dezember 1990 85 2 Zusammensetzung des Arbeitsausschusses zur Vorbereitung des Außerordentlichen Parteitages der SED 90 3 Parteitage der PDS 90 4 Zusammensetzung des Parteivorstandes der PDS 90 5 Zusammensetzung des Präsidiums des Parteivorstandes der PDS 96 6 Leiter der Kommissionen beim Parteivorstand der PDS 96 7 1. -

Amateur Radio Award's Directory Germany
AAMMAATTEEUURR RRAADDIIOO AAWWAARRDD’’’SS DDIIRREECCTTOORRYY GERMANY COPYED BY : YB1PR – FAISAL Page 1. GERMANY: SPECIAL NOTE Many German awards require the working of DOK's. The DOK is the letter and number combination used by the DARC to identify regional radio clubs. The first letter is the district, and the next two numbers identify the respective club in the district. For example, DK4SY uses DOK P05. P is the District of Wuertemberg and 05 identifies the Radio Club of Heilbronn. DOK P40 is another radio club in the same town. German stations are excellent at including this identifier on their QSLs, since a very important use is that of a QSL distribution system, whereby cards are sent to the respective clubs monthly. Use of IRC’s in Germany. I’ve learned that German post offices sell and redeem IRCs at varying rates - some sponsors are refusing to accept them. I suggest that even if the rules for an award lists IRCs as being accepted, that you might check in advance. DARC Series General Requirements: Available to all amateurs and SWL's. All contacts must have been made from the same country. DARC DX Awards are based on the European Country List and the ARRL DXCC List. All bands may be used. Application forms are available for 1.53€ (or stamps)from Eberhard Warnecke DJ8OT, Postfach 10 12 44, Velbert D- 42512, Germany or in the Internet at: http://www.darc.de/referate/dx/fgdd.htm . Use of these forms is mandatory. QSLs for all contacts claimed must be submitted with the application.