Download Edición
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

MUD: 67 Diputados Ratificaron Rechazo a La Ley Habilitante
PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO 1982 / 1989 / 1990 EL PERIÓDICO DEL PUEBLO ORIENTAL PUERTO LA CRUZ, Vi e r n e s 23 de agosto de 2013 W W W.ELTIEMPO.COM.VE AÑO LIII - Nº 2 0. 59 5 PRECIO Bs 7,00 LA PREGUNTA DE LA SEMANA TIEMPO LIBRE VOTE EN ¿ESTÁ DE ACUERDO CON LA APROBACIÓN DE UNA NUESTRA WEB: Ska en seis países LEY HABILITANTE PARA EL PRESIDENTE MADURO? WWW. ELTIEMPO.COM.VE DESORDEN PÚBLICO LANZÓ DVD DE SU GIRA EUROPEA >> 14 LOCALES > D I S CU S I Ó N >Maduro advirtió que si la AN le niega los poderes especiales, “tomaremos otros caminos” Gobierno habla de hacer 6 obras para sanear MUD: 67 diputados ratificaron bahía de Pozuelos >> 3 Conduc tores rechazo a la Ley Habilitante se quejan de semáforos Los parlamentarios de la Unidad Democrática emitieron ayer un debió a los rumores sobre opositores que podrían saltar la ta- porteños dañados comunicado para asegurar que se mantienen firmes contra el lanquera a fin de que el oficialismo tenga las tres quintas partes texto legal que solicitará el Presidente de la República con el de los integrantes de la Asamblea para aprobar el instrumento. A propósito de luchar contra la corrupción. El pronunciamiento se su juicio, el Gobierno sólo busca perseguir a la disidencia >> 10 CALIDAD DE VIDA >> 4 En Barcelona da lo mismo vivir en una O rd e n a n z a urbanización o en un sobre bulevar barrio a la hora de padecer las deficiencias de los ser- 5 de Julio quedó vicios públicos y la vialidad. -

Documento (6.672Mb)
0 ESCENAS COLOMBIANAS: COLOMBIA NO-VE-LAS PELICULAS Trabajo de grado presentado como requisito para optar por el título de: HISTORIADORES Realizado por: Juan David Alfonso Díaz Valeria Trujillo Gutiérrez Dirigido por: María Isabel Zapata Villamil Departamento de Historia Facultad de Ciencias Sociales Febrero de 2021 Bogotá, Colombia 1 Bogotá, febrero de 2020 CARTA AL LECTOR Querido lector: A continuación, presentamos nuestro proyecto Escenas Colombianas: Colombia NO-VE- LAS Películas, en el cual exploramos la transmedialidad como herramienta para proponer nuevas formas de escribir y difundir el conocimiento histórico. Aquí mostramos los diversos productos tanto escritos, como también audiovisuales que en conjunto conformaron este proyecto. Como punto de partida sugerimos la lectura del Guion museológico, en el que se plantea toda la estructura teórica, investigativa y metodológica del trabajo. Seguidamente, sugerimos una lectura simultanea entre los textos (Guion museográfico, anexos y los productos, contenidos todos a modo de hipervínculo en el sitio web (https://escenasdelaidentid.wixsite.com/escenascolombianas), cabe aclarar que todos los contenidos se encuentran articulados y se complementan de manera explícita con el fin de dar el sentido narrativo del proyecto. Lo relevante de lo presentado a continuación orbita sobre la importancia del dialogo entre la disciplina histórica y otros campos del conocimiento, especialmente, para este caso, con la comunicación, que aporta herramientas imprescindibles para la construcción de una historiografía con alta proyección de difusión y consumo masivo. Sabemos que es de suma relevancia que los historiadores se preocupen por las nuevas tendencias que acaparan las formas de consumir información en las coyunturas actuales, por eso le apostamos como jóvenes historiadores a una Historia publica, digital y didáctica. -

Telenovelas Venezolanas En España: Producción Y Cuotas De Mercado En Las Televisiones Autonómicas
Anuario electrónico de estudios en Comunicación Social ISSN: 1856-9536 / p. pi 200808TA119 Volumen 4 , Número 1 / Enero-Junio 2011 Versión PDF para imprimir desde http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones Morales Morante. L. F. (2011). Telenovelas venezolanas en España: Producción y cuotas de mercado en las Televisiones Autonómicas. Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social "Disertaciones" , 4 (1), Artículo 8. Disponible en la siguiente dirección electrónica: http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones/ TELENOVELAS VENEZOLANAS EN ESPAÑA: PRODUCCIÓN Y CUOTAS DE MERCADO EN LAS TELEVISIONES AUTONÓMICAS VENEZUELAN TELENOVELAS IN SPAIN: PRODUCTION AND MARKET SHARES IN THE AUTONOMIC TELEVISION MORALES MORANTE, Luis Fernando. Universidad Autónoma de Barcelona (España) [email protected] Página 177 Universidad de Los Andes - 2011 Anuario electrónico de estudios en Comunicación Social ISSN: 1856-9536 / p. pi 200808TA119 Volumen 4 , Número 1 / Enero-Junio 2011 Versión PDF para imprimir desde http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones RESUMEN En los últimos años se ha constatado un incremento notable de telenovelas de origen venezolano o coproducciones hechas con empresas de este país en España. Concretamente, las televisiones de ámbito autonómico vienen operando como espacios de reutilización de diferentes títulos que en su momento fueron estrenados en las grandes cadenas nacionales, pero ahora, por su costo y la fragmentación de audiencias se instalan en estas televisoras. El estudio realizado entre los años 2008 y 2010 constata la presencia de 40 títulos que son analizados según sus rasgos de contenido, horas de emisión y franja horaria donde son insertados. Se definen además las marcas retóricas dominantes de este tipo de discursos de exportación y sus perspectivas comerciales de cara a los próximos años, en un escenario de ardua competencia y determinado por los ajustes de la televisión digital y las nuevas pantallas como Internet. -

TK TK TK TK the Change in Spain Is Mainly On
THE BUSINESS JOURNAL OF FILM, BROADCASTING, BROADBAND, PRODUCTION, DISTRIBUTION JANUARY/FEBRUARYJUNE/JULY 20102011 VOL. 3031 NO. 41 $9.75 In This Issue: A SusskindTK of TV Latin TVTK Directory ATF’s GentleTK Touch ToiletSección Paper en inEspañol Europe ® www.videoage.org Caracol’s TelenovelaTK Unfolds The ChangeTK In Spain Is Daily On andTK Off TV Screens Mainly On The Air By Dom Serafini TK By BoB JenkinheS Although, as David Esquinas, Research f Colombia’s Caracol planned to broadcast a telenovela on the Santo Domingo affaele Annechino, senior and Strategic Resources director at By Dom Serafini family, it would not be fiction, but reality: A real life telenovela produced by vice president and general Spanish ad agency Optimedia pointed rgentina’s the family itself, since it owns the Bogotá-based TV network. manager, MTV Iberia, out, even though “The final move to All the ingredients for a telenovela are there: Fabulous fortune; beautiful expressed his belief that, digital was made in April, this is a process “Spain is currently one people jet-setting around South America, North America and Europe, (Continued on Page 22)18) and a patriarch. Plus, of the most drama, love, nobility and T interesting, if glamour. Wrote The New York not the most interesting, MiracleTK NATPE I Rbroadcast markets in the Post last year in its popular “Page Comparing two marketsTK in Miami Beach: 1994, 2011 A world. This,” he explained, Six” gossip column, “The Santo “Is because all of the he above headline doesn’t refer to NATPE Domingos Take New York.” hris 2011, even though its renewed success could changes that are happening The patriarch in this case is be attributed to a miracle. -

Teoría Y Evolución De La Telenovela Latinoamericana
TEORÍA Y EVOLUCIÓN DE LA TELENOVELA LATINOAMERICANA Laura Soler Azorín Laura Soler Azorín Soler Laura TEORÍA Y EVOLUCIÓN DE LA TELENOVELA LATINOAMERICANA Laura Soler Azorín Director: José Carlos Rovira Soler Octubre 2015 TEORÍA Y EVOLUCIÓN DE LA TELENOVELA LATINOAMERICANA Laura Soler Azorín Tesis de doctorado Dirigida por José Carlos Rovira Soler Universidad de Alicante Facultad de Filosofía y Letras Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura Octubre 2015 A Federico, mis “manos” en selectividad. A Liber, por tantas cosas. Y a mis padres, con quienes tanto quiero. AGRADECIMIENTOS. A José Carlos Rovira. Amalia, Ana Antonia, Antonio, Carmen, Carmina, Carolina, Clarisa, Eleonore, Eva, Fernando, Gregorio, Inma, Jaime, Joan, Joana, Jorge, Josefita, Juan Ramón, Lourdes, Mar, Patricia, Rafa, Roberto, Rodolf, Rosario, Víctor, Victoria… Para mis compañeros doctorandos, por lo compartido: Clara, Jordi, María José y Vicent. A todos los que han ESTADO a mi lado. Muy especialmente a Vicente Carrasco. Y a Bernat, mestre. ÍNDICE 1.- INTRODUCCIÓN. 1.1.- Objetivos y metodología (pág. 11) 1.2.- Análisis (pág. 11) 2.- INTRODUCCIÓN. UN ACERCAMIENTO AL “FENÓMENO TELENOVELA” EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO 2.1.-Orígenes e impacto social y económico de la telenovela hispanoamericana (pág. 23) 2.1.1.- El incalculable negocio de la telenovela (pág. 26) 2.2.- Antecedentes de la telenovela (pág. 27) 2.2.1.- La novela por entregas o folletín como antecedente de la telenovela actual. (pág. 27) 2.2.2.- La radionovela, predecesora de la novela por entregas y antecesora de la telenovela (pág. 35) 2.2.3.- Elementos comunes con la novela por entregas (pág. -

Gobierno Y MUD Se Reunieron Para Fijar Condiciones De Diálogo
PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO 1982 / 1989 / 1990 EL PERIÓDICO DEL PUEBLO ORIENTAL PUERTO LA CRUZ, M i é rco l e s 9 de abril de 2 0 14 W W W.ELTIEMPO.COM.VE AÑO LV - Nº 2 0.82 1 PRECIO Bs 10,00 LA PREGUNTA DE LA SEMANA CABALLITO DE MAR ¿ESTÁ DE ACUERDO CON LA IMPLEMENTACIÓN VOTE EN NUESTRA La unión continental WEB: WWW. DE LA TARJETA DE ABASTECIMIENTO SEGURO? E LT I E M P O.CO M .V E EL 14 DE ABRIL ES DÍA DEL PANAMERICANISMO NACIONALES > POLÍTIC A >Equipo de Voluntad Popular rechazó acercamiento con el oficialismo porque este sólo plantea un show $3 millardos debe el Ejecutivo al sector Gobierno y MUD se reunieron f a r m ac é u t i co >> 10 Créditos para fijar condiciones de diálogo por Bs 25 millardos aprobó la Asamblea Con la mediación de Unasur, representantes del Ejecutivo dos meses de protestas antigubernamentales. El vicepresidente Nacional nacional y de la Mesa Unidad Democrática accedieron a sen- Jorge Arreaza y el secretario ejecutivo de la coalición opositora, >> 10 tarse ayer para definir los términos en que se dará la nueva cita Ramón Guillermo Aveledo, coincidieron en que el próximo para poner fin al clima de enfrentamiento generado por los casi encuentro será público y con un vocero del Vaticano >> 8 INTERNACIONALES > Kerry: mientras exista diálogo en Venezuela EE UU no actuará >> 12 Santos: exalcalde de Bogotá será restituido si juez lo ordena >> 14 TIEMPO LIBRE Guy Fawkes, el mito detrás de la máscara “re b e l d e” >> 15 La OSA y Danzas Mochima Aunque el presidente Nicolás Maduro dijo anoche que este jueves se daría -

2019 Spring Florida International University Commencement
Florida International University FIU Digital Commons FIU Commencement Programs Special Collections and University Archives Spring 2019 2019 Spring Florida International University Commencement Florida International University Follow this and additional works at: https://digitalcommons.fiu.edu/commencement_programs Recommended Citation Florida International University, "2019 Spring Florida International University Commencement" (2019). FIU Commencement Programs. 4. https://digitalcommons.fiu.edu/commencement_programs/4 This work is brought to you for free and open access by the Special Collections and University Archives at FIU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in FIU Commencement Programs by an authorized administrator of FIU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. Florida International University Ocean Bank Convocation Center CommencementModesto A. Maidique Campus, Miami, Florida Sunday, April 28, 2019 Monday, April 29, 2019 Tuesday, April 30, 2019 Wednesday, May 1, 2019 Table of Contents Order of Commencement Ceremonies ........................................................................................................4 An Academic Tradition ..............................................................................................................................18 University Governance and Administration ...............................................................................................19 The Honors College ...................................................................................................................................22 -

Redalyc.Sistemas Productivos Y Estrategias De Posicionamiento De Las Telenovelas Colombianas En España
Anagramas Rumbos y Sentidos de la Comunicación ISSN: 1692-2522 [email protected] Universidad de Medellín Colombia Morales Morante, Luis Fernando Sistemas productivos y estrategias de posicionamiento de las telenovelas colombianas en España Anagramas Rumbos y Sentidos de la Comunicación, vol. 9, núm. 18, enero-junio, 2011, pp. 133-143 Universidad de Medellín Medellín, Colombia Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=491549021010 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto ANAGRAMAS - UNIVERSIDAD DE MEDELLIN Sistemas productivos y estrategias de posicionamiento de las telenovelas colombianas en España* Luis Fernando Morales Morante** Recibido: 17 de enero de 2011 Aprobado: 4 de marzo de 2011 Resumen En los últimos años las telenovelas de factura colombiana se están introduciendo con diferentes fórmulas en las parrillas españolas, reduciendo en algunas temporadas el espacio controlado por los tradicionales grupos exportadores latinoamericanos del género. La presente investigación analiza y compara los factores económicos y rasgos narrativos dominantes que explican su posicionamiento en el país Ibérico, durante los años 2005 a 2009. Se advierten tres elementos destacables: primero, una oferta diversificada de títulos de este país, a precios competitivos; segundo, la expansión de nuevos mercados y búsqueda de fórmulas nuevas mediante coproducciones multinacionales, y tercero, una reformulación de la retórica audiovisual adaptada a un mercado internacional más amplio sin perder su esencia tradicional como relato melodramático. -

La Reforma En Los Medios De Comunicación Estatales En El Perú Durante El Siglo Xxi”
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSGRADO “LA REFORMA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTATALES EN EL PERÚ DURANTE EL SIGLO XXI” TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AUTOR: BAUTISTA ROJAS RENATTO JOSEPHE ASESOR: MG. RIOJAS CIEZA MIGUEL ANTONIO JURADO: DR. ARAMAYO CORDERO URIEL ALFONSO DR. ASMAT VEGA NICANOR SEGISMUNDO DR. ROBLES ROSALES WALTER MAURICIO LIMA – PERÚ 2019 1 “LA REFORMA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTATALES EN EL PERÚ DURANTE EL SIGLO XXI” 2 BAUTISTA ROJAS, RENATTO JOSEPHE 3 DEDICATORIA A mi familia por su amor, comprensión y motivación de superación. 4 Índice. Título……………………………….……………………………………………………….2 Nombre del Autor………………………………………………………………………….3 Resumen (palabras claves)…………………………………………………….………..…9 Abstract (key words)………………………………………………….…………….…….11 I: Introducción………………………………………………………………………….....12 1.1 Planteamiento del problema……..…………………………………………………14 1.2 Descripción del problema……..……………………………………………………22 1.3 Formulación del problema……..…………………………..………………………...28 - Problema general……..…………………………..…………………………28 - Problemas específicos……..…………………………..………………………28 1.4 Antecedentes……..…………………………..…………………………..……………29 1.5 Justificación de la investigación……..…………………………..…………………30 1.6 Limitaciones de la investigación……..…………………………..…………………31 1.7 Objetivos……..…………………………..…………………………..………………..32 - Objetivo general……..…………………………..…………………………..32 - Objetivos específicos……..…………………………..……………………….32 1.8 Hipótesis……..…………………………..…………………………..………………..33 II: Marco teórico……..…………………………..…………………………..………….34 -
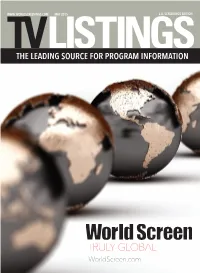
TRULY GLOBAL Worldscreen.Com *LIST 0515 LIS 1006 LISTINGS 5/4/15 2:18 PM Page 2
*LIST_0515_LIS_1006_LISTINGS 5/4/15 2:17 PM Page 1 WWW.WORLDSCREENINGS.COM MAY 2015 L.A. SCREENINGS EDITION TVLISTINGS THE LEADING SOURCE FOR PROGRAM INFORMATION TRULY GLOBAL WorldScreen.com *LIST_0515_LIS_1006_LISTINGS 5/4/15 2:18 PM Page 2 Exhibitor directory 9 Story Media Group 1728 Multicom Entertainment Group 1735 A+E Networks 1712 NBCUniversal International Television Distribution 1460 America Video Films 1747 Nitro Group/Sony Music Latin 1719 American Cinema International 1707 Novovision 1736 Argentina Audiovisual 1742 Paramount Home Media Distribution 1202 Armoza Formats 1928 Pol-Ka Producciones 960 ATV 1715 Polar Star 1714 Azteca 1924 Programas Para Televisión 1740 BBC Worldwide 1918 RCN Televisión 1906 Beta Film 1923 RCTV International 1709 Beverly Hills Entertainment 1901 Record TV Network 1502 BluePrint Original Content 1713 Red Arrow International 702 Calinos Entertainment 1751 Reed MIDEM 1734 Caracol TV Internacional 1909 Rive Gauche Television 1725 CBS Studios International 1402 RMViSTAR/Peace Point Star 1724 CDC United Network 1910 Rose Entertainment 1560 Cisneros Media Distribution 1702 Sato Co. 1739 Content Television 1721 Smilehood Media 1748 DHX Media 1732 SnapTV 1750 Discovery Program Sales 1755 SOMOS Distribution 1602 Disney Media Distribution Latin America 1917 Sony Pictures Television 902 Dori Media Group 1160 Spiral International 702 Dynamic Television 1706 Starz Worldwide Distribution 1745 Eccho Rights 1759 STUDIOCANAL 1723 Endemol Shine Group 802 Telefe 1802 Entertainment Studios 1708 Telefilms 1902 FLY Content -

Dean's List of Academic Honors Fall 2019
SAM HOUSTON STATE UNIVERSITY PAGE 1 THE DEAN'S LIST OF ACADEMIC HONORS 3.5 OR GREATER GRADE POINT AVERAGE FALL 2019 NAME MAJOR COLLEGE Sajoelis Abdallah-Colon Animal Science Science and Engineering Tech Beimnet A. Abegaz Victim Studies Criminal Justice Damaria Abernathy General Business Business Administration Noah M. Abramski Criminal Justice Criminal Justice Alexis L. Abril Health Care Administration Health Sciences Jose Marri T. Abril Biomedical Sciences Science and Engineering Tech Jose Rafael T. Abril Kinesiology Health Sciences Abigail Z. Acompanado Interdisciplinary Studies Education Devin R. Acree Criminal Justice Criminal Justice Adriana Acuna Interdisciplinary Studies Education Jesus E. Acuna Mass Communication Arts and Media Cecilia S. Adair Criminal Justice Criminal Justice Sarah C. Adair English Humanities and Social Sciences Sarah E. Adair Criminal Justice Criminal Justice Bailey E. Adams Interdisciplinary Studies Education Brendan P. Adams Criminal Justice Criminal Justice Ijanae E. Adams Psychology Humanities and Social Sciences Jacklyn J. Adams Interdisciplinary Studies Education Kathryn L. Adams Public Health Health Sciences Kennedy L. Adams Dance Arts and Media Marshall L. Adams Entrepreneurship Business Administration Nefertiti T. Adams Public Health Health Sciences Camryn D. Adamson Marketing Business Administration Eli F. Addams Criminal Justice Criminal Justice Tucker L. Addington Kinesiology Health Sciences Aaron N. Adelman Agricultural Engineering Tech Science and Engineering Tech Nathan J. Adesso Criminal Justice Criminal Justice Dhiraj Adhikari Computing Science Science and Engineering Tech Rajan Adhikari Computing Science Science and Engineering Tech Opeyemi L. Agoro Nursing Health Sciences Arturo J. Aguero-Colon International Business Business Administration Adriana V. Aguilar Interdisciplinary Studies Education Dayenary Aguilar Spanish Humanities and Social Sciences Erika B. -

Redalyc.TELENOVELAS VENEZOLANAS EN ESPAÑA
Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social "Disertaciones" E-ISSN: 1856-9536 [email protected] Universidad del Rosario Colombia MORALES MORANTE, Luis Fernando TELENOVELAS VENEZOLANAS EN ESPAÑA: PRODUCCIÓN Y CUOTAS DE MERCADO EN LAS TELEVISIONES AUTONÓMICAS Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social "Disertaciones", vol. 4, núm. 1, enero-junio, 2011, pp. 177-211 Universidad del Rosario Bogotá, Colombia Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=511555571009 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Anuario electrónico de estudios en Comunicación Social ISSN: 1856-9536 / p. pi 200808TA119 Volumen 4 , Número 1 / Enero-Junio 2011 Versión PDF para imprimir desde http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones Morales Morante. L. F. (2011). Telenovelas venezolanas en España: Producción y cuotas de mercado en las Televisiones Autonómicas. Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social "Disertaciones" , 4 (1), Artículo 8. Disponible en la siguiente dirección electrónica: http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones/ TELENOVELAS VENEZOLANAS EN ESPAÑA: PRODUCCIÓN Y CUOTAS DE MERCADO EN LAS TELEVISIONES AUTONÓMICAS VENEZUELAN TELENOVELAS IN SPAIN: PRODUCTION AND MARKET SHARES IN THE AUTONOMIC TELEVISION MORALES MORANTE, Luis Fernando. Universidad Autónoma de Barcelona (España) [email protected] Página 177 Universidad de Los Andes - 2011 Anuario electrónico de estudios en Comunicación Social ISSN: 1856-9536 / p. pi 200808TA119 Volumen 4 , Número 1 / Enero-Junio 2011 Versión PDF para imprimir desde http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones RESUMEN En los últimos años se ha constatado un incremento notable de telenovelas de origen venezolano o coproducciones hechas con empresas de este país en España.