002.Alex.Comitato.2A Bozza
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Introducing Phonology
Introducing Phonology Designed for students with only a basic knowledge of linguistics, this leading textbook provides a clear and practical introduction to phonology, the study of sound patterns in language. It teaches in a step-by-step fashion the logical techniques of phonological analysis and the fundamental theories that underpin it. This thoroughly revised and updated edition teaches students how to analyze phonological data, how to think critically about data, how to formulate rules and hypotheses, and how to test them. New to this edition: • Improved examples, over 60 exercises, and 14 new problem sets from a wide variety of languages encourage students to practice their own analysis of phonological processes and patterns • A new and updated reference list of phonetic symbols and an updated transcription system, making data more accessible to students • Additional online material includes pedagogical suggestions and password-protected answer keys for instructors david odden is Professor Emeritus in Linguistics at Ohio State University. Cambridge Introductions to Language and Linguistics This new textbook series provides students and their teachers with accessible introductions to the major subjects encountered within the study of language and linguistics. Assuming no prior knowledge of the subject, each book is written and designed for ease of use in the classroom or seminar, and is ideal for adoption on a modular course as the core recommended textbook. Each book offers the ideal introductory material for each subject, presenting students with an overview of the main topics encountered in their course, and features a glossary of useful terms, chapter previews and summaries, suggestions for further reading, and helpful exercises. -

507 the Effect of Lingua Franca (Persian) on Minority Languages
ISSN 2039‐2117 Mediterranean Journal of Social Sciences Vol. 3 (2) May 2012 The Effect of Lingua Franca (Persian) on Minority Languages (Kurdish) Mahnaz Saiedi Payman Rezvani Department of English language, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz,Iran Doi:10.5901/mjss.2012.v3n2.507 Abstract The present study aims to consider the effect of lingua franca a sample of which is Persian upon minority languages as Kurdish which is spoken in a place where both Azari and Kurd-ish people have to communicate but by means of a third language (Persian) .the lexicon ,syntactical and phonological features of Kurdish in the local areas based on gathered data have been studied. The data gathered by questionnaire and recorded sounds along with in-terview with the local people, in particular literate ones who had the greatest exposure to the third language (lingua franca). The researcher could find significant changes which were traced to the impact of Persian as lingua franca in the region. This research is an innovation in its own kind and helps those who follow lingua franca and language changes and try to find any relations of which with linguistic purposes as well as language teaching. Keywords: lingua franca, Persian, Kurdish, phonology, lexicon 1. Introduction The present study aims to consider the linguistic influence of official standard Persian (as lingua franca) on non-official languages, Kurdish and Turkish, across the Western Azerbai-jan province. Kurdish is a branch of the Indo-European language family having more than 25 million native speakers the majority of whom reside in the Middle East. -

An Experimental Study of Vowel Duration in Iraqi
AN EXPERIMENTAL STUDY OF VOWEL DURATION IN IRAQI SPOKEN ARABIC ZEKI MAJEED BASSAN (AL-JAZARY) Thesis submitted in fulfilment of the requirements for the Degree of Ph.D. University of Leeds Department of Linguistics and Phonetics June, 1981 TO MY WIFE (i) CONTENTS Page Contents (i) Abstract (viii) ( y \ Acknowledgements ' ' List of Abbreviations and Symbols (xii) List of Tables and Figures (xiv) Transcription (xvi) Introduction 1 PART ONE PHONOLOGICAL BACKGROUND AND SURVEY OF LITERATURE 5 CHAPTER ONE: PHONOLOGICAL BACKGROUND 6 1.1 Duration and Length 6 1.2 The Phonological Significance of Vowel Length in C.A. and I.S.A. 7 1.3 Syllabic Structure in C.A. and I.S.A. 10 1.3.1 General Background 10 1.3.2 Syllabic Structure in C.A. 12 1.3.3 Syllabic Structure in I.S.A. 15 1.4 Stress and Vowel Length 17 1.4.1 Correlates of Stress 17 1.4.2 Vowel Length as a Phonological Correlate of Stress 20 1.5 Stress Patterns in Arabic 21 1.5.1 General Background 21 1.5.2 Predictability of Stress in C.A. 24 (ii) Page 1.5.3 Stress Patterns in I.S.A. 27 CHAPTER TWO: VOWEL DURATION A GENERAL SURVEY OF LITERATURE 34 2.1 Introduction 34 2.2 Intrinsic Duration of Vowels 36 2.2.1 Summary 4 7 2.3 Segmental Conditioning of Vowel Duration 48 2.3.1 Voicing and Manner of Articulation 50 2.3.2 Place of Articulation 71 2.3.3 Summary 7 5 2.4 The Correlation Between Stress and Vowel Duration 77 2.4.1 Vowel Duration as an Acoustic Correlate of Stress 77 2.4.2 The Influence of Stress on Vowel Duration 86 2.4.3 Summary 91 2.5 The Influence of Gemination on Vowel Duration 9 2 2.5.1 -

Language Attrition: the Next Phase Barbara Köpke, Monika Schmid
Language Attrition: The next phase Barbara Köpke, Monika Schmid To cite this version: Barbara Köpke, Monika Schmid. Language Attrition: The next phase. Monika S. Schmid, Barbara Köpke, Merel Keijzer, Lina Weilemar. First Language Attrition: Interdisciplinary perspectives on methodological issues, John Benjamins, pp.1-43, 2004, Studies in Bilingualism, 9027241392. hal- 00879106 HAL Id: hal-00879106 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00879106 Submitted on 31 Oct 2013 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Language Attrition: The Next Phase Barbara Köpke (Université de Toulouse – Le Mirail) and Monika S. Schmid Vrije Universiteit Amsterdam Barbara Köpke Laboratoire de Neuropsycholinguistique Jacques Lordat Institut des Sciences du Cerveau de Toulouse Université de Toulouse-Le Mirail 31058 Toulouse Cedex France [email protected] Monika S. Schmid Engelse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Vrije Universiteit 1081 HV Amsterdam The Netherlands [email protected] Published in : M.S. Schmid, B. Köpke, M. Keijzer & L. Weilemar (2004). First Language Attrition. Interdisciplinary perspectives on methodological issues (pp. 1-43). Amsterdam: John Benjamins. Köpke, B. & Schmid, M.S. (2004). Language Attrition: The Next Phase. In M.S. Schmid, B. -
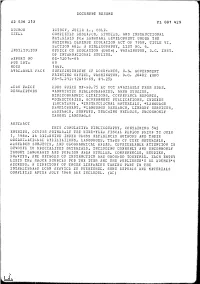
Completed Research, Studies, and Instructional Materials for Language Development Under the National Defense Education Act of 1958, Title VI, Section 602. a Bibliography, List No. 6
DOCUMENT RESUME ED 036 213 FL 001 429 AUTHOR PETROV, JULIA A., COLE. ITTLE COMPLETED BESEAiCH, STUDIES, AND INSTRUCTIONAL MATLEIALS BC R LANGUAGE DEVELOPMENT UNDER THE NATIONAL DEFENSE EDUCATION ACT OF 1958, TITLE VI, SECTION 602.A BIBLIOGRAPHY, LIST NO. 6. INSTITUTION OFFICE CF EDUCATION (DhEW), WASHINGTON, D.C. INST. OF INTERNATIONAL STULIES. REPORT NO 0E-12016-69 PUB LATE 69 NOTE 144P. AVAILABLE FRU. SUPERINTENDENT CF DOCUFENTS, U.S. GOVERNMENT PRINTING OIFICL, WASHINGTON, D.C. 20402 (GPO FS-5.212:12016-69, $1.25) EDRS PRICE EDES PRICE MF-4,0.75 EC NOT AVAILABLE FROM EDRS. DESCRIPTORS *ANNOTATED BIBLIOGRAPHIES, AREA STUDIES, BIBLIOGRAPHIC CITATIONS, CONFERENCE REPORTS, *DIRECTORIES, GOVERNMENT PUELICATIONS, INDEXES (LOCATERS) , *INSTRUCTIONAL MATERIALS, *LANGUAGE DEVELOPMENT, *LANGUAGE RESEARCH, LIBRARY SERVICES, RESEARCH, SURVEYS, TEACdING METHODS, UNCOMMONLY TAUGHT LANGUAGES AESIRACT THIS CUMULATIVE BIBLIOGRAPHY, CONTAINING 542 ENTRIES, CCVIES PRIMAR_LIY THE NINE-YEAR FISCAL PERIOD PRIOR TC JULY 1, 1968. AlEXTENSIVE INDEX ChCSS REFERENCES AUTHORS AND THEIR ORGINILATICNthi AFFILIATIONS, LANGUAGES, TYeES CF TEXT MATERIALS, RESEAECH SUBJECTS, AND GEOGRAPHICAL AREAS. COPSIDELABLE ATTENTION IS DEVOTED TO SPECIALIZED MATERIALS, INCLUDING COMMONLY AND UNCOMMONLY TAUGHT LANGUAGES AND FOREIGN AREA STULlES. CONFERENCES, STUDIES, SURVEYS, AND METHODS CF INSTRUCTION ARE GROUPED TOGETHER. EACH ENTRY LISTS THE MAJCR SOURCES FCR THE ITEM AND THE PUBLISHER'S OR AUTHGE'S ADDRESS.A DIRECTORY OF THOSE LIBRARIES TAKING PART IN THE INTEEIIBRARY LCAN SERVICE IS FURNISHED. SOME REPOEIS AND MATERIALS COMPLETED AMER JULY 1968 ARE INCLUDED. (AT) U.S. DEPARTMENT Of HEALTH,EDUCATION & WELFARE OFFICE OF EDUCATION rwmi 0E-12016-69 REPRODUCED EXACTLY AS RECEIVEDFROM THE THIS DOCUMENT HAS BEEN N POINTS OF VIEW OR OPINIONS PERSON OR ORGANIZATIONORIGINATING IT, O REPRESENT OFFICIAL OFFICE OfEDUCATION STATED DO NOT NECESSARILY r'r\ POSITION OR POLICY. -

University of Kent the Development of Oromo
Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Degeneh Bijiga, Teferi (2015) The Development of Oromo Writing System. Doctor of Philosophy (PhD) thesis, University of Kent,. DOI Link to record in KAR https://kar.kent.ac.uk/52387/ Document Version UNSPECIFIED Copyright & reuse Content in the Kent Academic Repository is made available for research purposes. Unless otherwise stated all content is protected by copyright and in the absence of an open licence (eg Creative Commons), permissions for further reuse of content should be sought from the publisher, author or other copyright holder. Versions of research The version in the Kent Academic Repository may differ from the final published version. Users are advised to check http://kar.kent.ac.uk for the status of the paper. Users should always cite the published version of record. Enquiries For any further enquiries regarding the licence status of this document, please contact: [email protected] If you believe this document infringes copyright then please contact the KAR admin team with the take-down information provided at http://kar.kent.ac.uk/contact.html University of Kent The Development of Oromo Writing System A Thesis By Teferi Degeneh Bijiga School of European Culture and Languages Submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Ph.D. November, 2015 Abstract The development and use of languages for official, education, religion, etc. purposes have been a major political issue in many developing multilingual countries. A number of these countries, including China and India, have recognised the issues and developed language policies that have provided some ethnic groups with the right to develop their languages and cultures by using writing systems based on scripts suitable for these purposes. -

Addis Ababa University College of Natural and Computational Sciences
Addis Ababa University College of Natural and Computational Sciences Text to Speech Synthesizer for Afaan Oromoo using Statistical Parametric Speech Synthesis Muhidin Kedir Wosho A Thesis Submitted to the Department of Computer Science in Partial Fulfillment for the Degree of Master of Science in Computer Science Addis Ababa, Ethiopia June, 2020 Addis Ababa University College of Natural and Computational Sciences Muhidin Kedir Wosho Advisor: Dida Midekso (PhD) This is to certify that the thesis prepared by Muhidin Kedir Wosho, titled: Text to speech synthesizer for Afaan Oromoo using statistical parametric speech synthesis based on HMM and submitted in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Master of Science in Computer Science complies with the regulations of the University and meets the accepted standards with respect to originality and quality. Signed by the examining committee: Name Signature Date Advisor: Dida Midekso (PhD) _________ _____________ Examiner: Solomon Gizew (PhD) ___________ ______________ Examiner: Minale Ashagrie (PhD) ___________ _______________ Abstract Speech synthesis systems are concerned with generating a natural sounding and intelligible speech by taking text as input. Speech synthesizers are very essential in helping impaired people, in teaching and learning process, for telecommunications and industries. Nevertheless, it has been a lot of challenging such as text processing, grapheme to phoneme and modeling prosody for years. Text preprocessing includes tokenization and normalization and then converting the grapheme representation of sounds to their phonetic representation and modeling prosodic features of various speaking styles. To address these challenges, different techniques have been studied and implemented. Speech synthesizers using statistical parametric speech based on hidden Markov model (HMM) are done for foreign languages which are not applicable for Afaan Oromoo language since the Afaan Oromoo language’s special characteristics are not considered in foreign synthesizers. -

Re-Analyzing the Function of Demonstrative Reference in Tajik
University of Montana ScholarWorks at University of Montana Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers Graduate School 2016 Re-analyzing the function of demonstrative reference in Tajik Kelly E. Bowman Follow this and additional works at: https://scholarworks.umt.edu/etd Part of the Semantics and Pragmatics Commons Let us know how access to this document benefits ou.y Recommended Citation Bowman, Kelly E., "Re-analyzing the function of demonstrative reference in Tajik" (2016). Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers. 10704. https://scholarworks.umt.edu/etd/10704 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at ScholarWorks at University of Montana. It has been accepted for inclusion in Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers by an authorized administrator of ScholarWorks at University of Montana. For more information, please contact [email protected]. RE-ANALYZING THE FUNCTION OF DEMONSTRATIVE REFERENCE IN TAJIK By KELLY ELIZABETH BOWMAN B.A. in Linguistics and Germanic Languages and Literature, University of Kansas Lawrence, Kansas, 2013 Thesis presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Linguistics The University of Montana Missoula, MT May 2016 Approved by: Scott Whittenburg, Dean of The Graduate School Graduate School Dr. Irene Appelbaum, Chair Linguistics Dr. Mizuki Miyashita Linguistics Dr. Rebecca Wood Anthropology Abstract Bowman, Kelly, M.A., Spring 2016 Linguistics Re-analyzing the function of demonstrative reference in Tajik Chairperson: Dr. Irene Appelbaum This thesis presents a re-analysis of Tajik demonstratives based on an alternative to the widely accepted framework for understanding demonstrative reference. In this framework, demonstrative reference is categorized according to two criteria: the anchor relative to which reference is made, and the number of spatial distinctions the system has for encoding distance from the anchor (Levinson 2004, O’Grady 2010). -

OOWEKYALA SEGMENTAL PHONOLOGY by DARIN MATHEW
OOWEKYALA SEGMENTAL PHONOLOGY by DARIN MATHEW HOWE B.A. (Hons.), University of Ottawa, 1994 M.A., University of Ottawa, 1995 A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY in THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES (Department of Linguistics) We accept this thesis as conforming to the required standard THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA December 2000 © Darin Mathew Howe, 2000 Authorisation Form In presenting this thesis in partial fulfilment of the requirements for an advanced degree at the University of British Columbia, I agree that the Library shall make it freely available for reference and study. I further agree that permission for extensive copying of this thesis for scholarly purposes may be granted by the head of my department or by his or her representatives. It is understood that copying or publication of this thesis for financial gain shall not be allowed without my written permission. Abstract This dissertation treats the sound pattern of Oowekyala, a nearly extinct Wakashan language of British Columbia. Proposed analyses are set in Optimality Theory (Prince & Smolensky 1993). Following an introduction to the language (its speakers, their location, adjacent languages, etc.) and to the adopted theory, the discussion focuses on three dimensions of Oowekyala phonology: intrasegmental, intersegmental, and correspondence-related. The segment-internal (paradigmatic) phonology results from the interaction between lexical faithfulness and context-free markedness constraints. This interaction is discussed with respect to the various features that cross-classify the segment inventory of Oowekyala. For instance, it is argued that laryngeals are [+sonorant], that affricates are [-continuant], that [+voice] and [+constricted glottis] occur as floating elements and that these floaters may cause lenition (insertion of [+sonorant]), and that gutturals (uvulars and laryngeals) are [-ATR]. -

The Application of English Theories to Sorani Phonology
Durham E-Theses The Application of English Theories to Sorani Phonology AHMED, ZHWAN,OTHMAN How to cite: AHMED, ZHWAN,OTHMAN (2019) The Application of English Theories to Sorani Phonology, Durham theses, Durham University. Available at Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/13290/ Use policy The full-text may be used and/or reproduced, and given to third parties in any format or medium, without prior permission or charge, for personal research or study, educational, or not-for-prot purposes provided that: • a full bibliographic reference is made to the original source • a link is made to the metadata record in Durham E-Theses • the full-text is not changed in any way The full-text must not be sold in any format or medium without the formal permission of the copyright holders. Please consult the full Durham E-Theses policy for further details. Academic Support Oce, Durham University, University Oce, Old Elvet, Durham DH1 3HP e-mail: [email protected] Tel: +44 0191 334 6107 http://etheses.dur.ac.uk The Application of English Theories to Sorani Phonology Zhwan Othman Ahmed A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy School of Modern Languages and Cultures Durham University 2019 Abstract This thesis investigates phonological processes in Sorani Kurdish within the framework of Element Theory. It studies two main varieties of Sorani spoken in Iraq which are Slemani and Hawler. Since the phonology of SK is one of the least studied areas in Kurdish linguistics and the available studies provide different accounts of its segments, I start by introducing the segmental system of the SK dialect group. -

Segmental Phonology Darin Howe University of Calgary
SEGMENTAL PHONOLOGY DARIN HOWE HOWED UCALGARY.CA UNIVERSITY OF CALGARY DARIN HOWE, 2003 ii Table of contents ACKNOWLEDGMENTS .............................................................................................................................................IV INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET CHART.................................................................................................. V 1. INTRODUCTION ...............................................................................................................................................1 2. INTRASEGMENTAL PHONOLOGY ..................................................................................................................4 2.1. PHONEME INVENTORIES AND FEATURES.......................................................................................................... 4 2.2. ARTICULATOR-FREE FEATURES .....................................................................................................................12 2.2.1. Major class features .................................................................................................................................................12 2.2.1.1. [±consonantal]...........................................................................................................................................12 2.2.1.2. [±sonorant].................................................................................................................................................22 2.2.2. Other articulator-free features..............................................................................................................................27 -

Reduplication: Form, Function and Distribution Carl Rubino
Reduplication: Form, function and distribution Carl Rubino The systematic repetition of phonological material within a word for se- mantic or grammatical purposes is known as reduplication, a widely used morphological device in a substantial number of the languages spanning the globe. This paper will provide an overview of the types of reduplicative constructions found in the languages of the world and the functions they portray. Finally, a subset of the world's languages, will be categorized as to whether or not they employ reduplicative constructions productively and illustrated in a world map'. 1. Form For purposes of the accompanying typological map, two types of reduplica- tion are distinguished based on the size of the reduplicant: full vs. partial. Full reduplication is the repetition of an entire word, word stem (root with one or more affixes), or root, e.g. Tausug (Austronesian, Philippines) full word lexical reduplication dayang 'madam' vs. dayangdayang 'princess'; laway 'saliva' vs. laway-laway 'land snail', or full root reduplication, shown here with the verbalizing affixes mag- and -(h)un which do not par- ticipate in the reduplication: mag-bichara 'speak' vs. mag-bichara-bichara 'spread rumors, gossip'; mag-tabid 'twist' vs mag-tabid-tabid 'make cas- sava rope confection'; suga-hun 'be heated by sun' vs. suga-suga-hiin 'de- velop prickly heat rash' (Hassan et al 1994). Partial reduplication may come in a variety of forms, from simple con- sonant gemination or vowel lengthening to a nearly complete copy of a base. In Pangasinan (Austronesian, Philippines) various forms of redupli- cation are used to form plural nouns.