INSULA CRIOLLA (Novela Sanluiseña)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Raza Criolla Anuario 201 1 Vol
ANUARIO 2011 ANUARIO RAZA CRIOLLA RAZA VOL. 100 tapafinal.p65 3 2012-09-08, 12:51 ASOCIACION CRIADORES DE CABALLOS CRIOLLOS Consejo Directivo 2009 / 2011 Presidente Sr. Luis Amadeo Lastra Vicepresidente Dr. Alejandro Gustavo Aguerre Vicepresidente 2º Ing. Enrique Tronconi Secretarios Sr. Raúl Freire ANUARIO Dr. Roberto Ceruti DE LA ASOCIACION CRIADORES DE CABALLOS CRIOLLOS Tesorero Director: Lic. Claudio R. Dowdall Sr. Luis Amadeo Lastra Pro-tesorero Presidente de la Comisión de Publicaciones: Dr. Alfonso De Laferrere Sr. Raúl Etchebehere Vocales Titulares Fotografías: Ing. Mariano W. Andrade Sr. Carlos Bartolomé Allende, Sr. Daniel Sempé, Sr. Ricardo J. Braida Socios, Criadores y Expositores Cdor. Horacio J. España Sonvico Sr. Hugo J. González Selección fotográfica: Cdor. Ricardo Mathó Meabe Dr. Mariano Oneto Vocales Suplentes Morfología y Funcionales Arq. Eduardo Pieroni, Cdor. Sebastián España Cdor. Gustavo Marchesini Sr. Martín Díaz Rivero, Sr. Mariano Gómez Quiroga Esc. Miguel Roque Solanet Sr. Hernán Carrillat Recopilación y corrección de material recibido: Sr. Carlos Oscar Salto Comisión Revisora de Cuentas Titulares Sr. Felipe S. Amadeo Lastra Ing. Alberto Grimaux Foto de Tapa: Eduardo Rocha / 4C con Adaptación y Diseño de Yanina Staricco Srta. Cecilia Planes Las opiniones que se emiten en los artículos que contiene la presente Revisor Suplente publicación son de responsabilidad exclusiva de quienes las formulan. Se autoriza la publicación de temas parciales, con especial mención Sr. José Luis Amadeo Lastra de su procedencia. Gerente Producción Editorial e Impresión: PUBLICIDAD NORTE / A. STARICCO Sra. Magdalena Silveyra de Soria San Martín 424, p. 6º - of. 17 (1004) Cdad. de Bs. As. Tel: (011) 4325-7753 / 4326-5801 [email protected] Larrea 670 - (1030) - Cdad. -

1 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIOAL Danzón Y Pachanga A
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIOAL Danzón y pachanga a propósito de la creación (Obra: Dos estilos pa’ gozar) Trabajo de grado presentado para obtener el título de Licenciado en Música JONNATAN VILLEGAS HUERTAS Código: 2016175048 Asesor: Javier Riveros Castillo UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FACULTAD DE BELLAS ARTES LICENCIATURA EN MÚSICA BOGOTÁ, 2021. 1 AGRADECIMIENTOS Quiero agradecer a mi familia, por su apoyo incondicional. En especial, quiero hacer mención de mi madre Deissy Huertas, quien es la persona que siempre ha estado ahí, para brindarme todo su cariño que ha sido reconfortante en los momentos más complejos de mi vida. También, quiero agradecer a la Universidad Pedagógica, a los maestros de la Licenciatura en música, por haber compartido sus conocimientos conmigo, necesarios para este camino artístico y pedagógico que pretendo seguir recorriendo. Por último, quiero agradecer a mi tutor, al maestro Javier Riveros, por su ejemplo, su dedicación, su exigencia y sobre todo su apoyo y confianza, pues fue fundamental en cada una de las etapas de esta monografía para poder alcanzar los objetivos planeados. 2 TABLA DE CONTENIDO Contenido AGRADECIMIENTOS ............................................................................................. 2 TABLA DE CONTENIDO ......................................................................................... 3 INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 5 Capítulo 1: Planteamiento del problema ................................................................. -

Identity in Cinco Canciones Negras (1945) by Xavier Montsalvatge Alice Henderson
Florida State University Libraries Electronic Theses, Treatises and Dissertations The Graduate School 2013 Identity in Cinco Canciones Negras (1945) by Xavier Montsalvatge Alice Henderson Follow this and additional works at the FSU Digital Library. For more information, please contact [email protected] THE FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF MUSIC IDENTITY IN CINCO CANCIONES NEGRAS (1945) BY XAVIER MONTSALVATGE By ALICE HENDERSON A thesis submitted to the College of Music in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Music Degree Awarded: Summer Semester, 2013 Alice Henderson defended this thesis on June 20, 2013. The members of the supervising committee were: Dr. Douglass Seaton Professor Directing Thesis Dr. Charles E. Brewer Committee Member Dr. Marcía Porter Committee Member The Graduate School has verified and approved the above-named committee members, and certifies that the thesis has been approved in accordance with university requirements. ii I dedicate this thesis to Jim, Jane, and Emily Henderson. iii ACKNOWLEDGMENTS I would like to acknowledge Drs. Douglass Seaton, Charles Brewer, Marcía Porter, and Juan Carlos Galeano for being so generous with their time and providing such valuable contributions to this thesis. I am also indebted to Drs. Denise Von Glahn, Michael Broyles, Michael Bakan, Frank Gunderson, and Margaret Jackson for their stimulating classes and daily encouragement. iv TABLE OF CONTENTS List of Figures . vi List of Tables . vii List of Musical Examples . viii Abstract . ix 1. BACKGROUND AND SOCIAL CONTEXT OF SPAIN AND SPANISH AMERICA . 1 2. XAVIER MONTSALVATGE AND CINCO CANCIONES NEGRAS . 12 3. I. “CUBA DENTRO DE UN PIANO” (CUBA IN A PIANO) . -

Siento Una Flauta: Improvisational Idiom, Style, and Performance Practice of Charanga Flutists in New York from 1960 to 2000
City University of New York (CUNY) CUNY Academic Works All Dissertations, Theses, and Capstone Projects Dissertations, Theses, and Capstone Projects 9-2015 Siento una Flauta: Improvisational Idiom, Style, and Performance Practice of Charanga Flutists in New York from 1960 to 2000 Jessica Lynne Valiente Graduate Center, City University of New York How does access to this work benefit ou?y Let us know! More information about this work at: https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/1170 Discover additional works at: https://academicworks.cuny.edu This work is made publicly available by the City University of New York (CUNY). Contact: [email protected] Siento una Flauta: Improvisational Idiom, Style, and Performance Practice of Charanga Flutists in New York from 1960 to 2000 by Jessica Valiente A dissertation submitted to the Graduate Faculty in Music in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts, The City University of New York 2015 © 2015 JESSICA VALIENTE All Rights Reserved ii This manuscript has been read and accepted for the Graduate Faculty in Music to satisfy the dissertation Requirement for the degree of Doctor of Musical Arts Benjamin Lapidus Date Chair of Examining Committee Norman Carey Date Executive Officer Stephen Blum Peter Manuel Danilo Lozano Supervisory Committee THE CITY UNIVERSITY OF NEW YOR iii Abstract SIENTO UNA FLAUTA: IMPROVISATIONAL IDIOM, STYLE, AND PERFORMANCE PRACTICE OF CHARANGA FLUTISTS IN NEW YORK FROM 1960 TO 2000 Advisor: Professor Stephen Blum The charanga, the Cuban dance music ensemble consisting of flute, strings, piano, bass, timbales, congas, and güiro, and vocals, underwent five decades of evolution in Cuba, beginning in the early 20th century. -

The Immense Legacy of Africa in the Latin American Literature and Music
The Immense Legacy of Africa in the Latin American Literature and Music Domitila De La Torre Bonham Elementary INTRODUCTION The history and culture of global people is a topic that brings together activities I love to do: to learn, to read different genres of literature, and to teach. The seminar with Professor Kairn Klieman, African History: Ancient Times to the Atlantic Slave Trade Era, provided me with an opportunity to fulfill my passion for teaching poems, tales, drama and music by learning about Africa, a continent that in the past five years has become very close to me. I am a Third Grade Bilingual teacher at Bonham Elementary in the Houston Independent School District West Region. As a bilingual teacher, I teach language arts, math, science, and social studies to Hispanic students in Spanish and English. My class is composed of Spanish- speaking students only. For the past five years, besides being in the classroom, I also have served as the soccer coach at my school because soccer is one of my many other passions. However, the main reason I coach is that I feel that I am giving an opportunity to every player on my team to develop athletically, socially, and academically. This new phase of my life as the soccer coach gave me the possibility to be in constant contact with not only the Hispanic children in my classroom that are 50% of our school population, but also with the rest of the student body. The remaining 50% of our student population consists of 35 % African-American, 13% immigrants or refugees from Africa, and 2% Asians and Caucasians. -

Redalyc."Somos Cubanos!"
Trans. Revista Transcultural de Música E-ISSN: 1697-0101 [email protected] Sociedad de Etnomusicología España Froelicher, Patrick "Somos Cubanos!" - timba cubana and the construction of national identity in Cuban popular music Trans. Revista Transcultural de Música, núm. 9, diciembre, 2005, p. 0 Sociedad de Etnomusicología Barcelona, España Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82200903 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative Somos Cubanos! Revista Transcultural de Música Transcultural Music Review #9 (2005) ISSN:1697-0101 “Somos Cubanos!“ – timba cubana and the construction of national identity in Cuban popular music Patrick Froelicher Abstract The complex processes that led to the emergence of salsa as an expression of a “Latin” identity for Spanish-speaking people in New York City constitute the background before which the Cuban timba discourse has to be seen. Timba, I argue, is the consequent continuation of the Cuban “anti-salsa-discourse” from the 1980s, which regarded salsa basically as a commercial label for Cuban music played by non-Cuban musicians. I interpret timba as an attempt by Cuban musicians to distinguish themselves from the international Salsa scene. This distinction is aspired by regular references to the contemporary changes in Cuban society after the collapse of the Soviet Union. Thus, the timba is a “child” of the socialist Cuban music landscape as well as a product of the rapidly changing Cuban society of the 1990s. -

Estudio Musical Referente A
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by EDUNISS: Editorial Digital de la UNISS (Universidad de Sancti Spíritus, "José Martí... ESTUDIO MUSICAL REFERENTE A LA INTERRELACIÓN DE LOS PUEBLOS LAGOS DE MORENO Y SANCTI SPÍRITUS MUSICAL STUDY CONCERNING THE INTERRELATION OF THE PEOPLES LAGOS DE MORENO AND SANCTI SPÍRITUS Juan Enrique Rodríguez Valle Graduado en Filología, Periodismo y Profesor de Música. Investigador Adjunto al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Cuba, miembro de la Filial de Música de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Miembro de la Agencia Cubana de Derechos de Autor Musical y de la Unión de Periodistas de Cuba en Sancti Spíritus. Miembro del Comité Cubano del Consejo Internacional de la Música de la UNESCO. Email: [email protected] ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1679-9860 ¿Cómo citar este artículo? Rodríguez Valle, J.E. (julio-octubre, 2019). Estudio musical referente a la interrelación de los pueblos Lagos de Moreno y Sancti Spíritus. Pedagogía y Sociedad, 22(55), 4-28. Recuperado de http://revistas.uniss.edu.cu/index.php/pedagogia-y-sociedad/article/view/923 RESUMEN en Cuba y México y analiza elementos La mestiza cultura latinoamericana y coincidentes en géneros musicales. caribeña ofrece interesantes y pródigos Destaca compositores e intérpretes que acontecimientos artísticos que deja han marcado un sello significativo en la perplejo aquellos que desconocen cancionística de Lagos de Moreno y nuestro interesante origen convertido Jalisco, México y Sancti Spíritus, Cuba en el ajiaco cultural, como expresara así como otros sucesos sociomusicales metafóricamente el eminente Don que fortalecen la hermandad cultural de Fernando Ortiz. -

The Origin and Development of Cuban Popular Music Genres And
THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF CUBAN POPULAR MUSIC GENRES AND THEIR INCORPORATION INTO ACADEMIC COMPOSITIONS by ALEJANDRO EDUARDOVICH FERREIRA (Under the Direction of Levon Ambartsumian) ABSTRACT In the sixteenth century, Cuba became the host of two very diverse and different cultures. Here, European and African traditions met on a neutral ground where the interchange of rhythms, melodies, and musical forms became inevitable. Over the centuries, this mutual interaction gave birth to genres such as the contradaza, danza, danzón, son, conga, habanera, güajira, criolla, and trova. Despite the fact that these genres were born as dance and popular music, their rhythms and style started to be incorporated into the most refined realm of academic compositions. The purpose of this study is to explain the origin and evolution of the above mentioned genres. Moreover, with the aid of the accompanying recording, I will explain how some Cuban composers participated in the creation and development of these genres. Furthermore, I will show how some other composers where influenced by these genres and the way in which these genres were incorporated in their compositions. INDEX WORDS: Cuban Music, Academic Cuban Compositions, Violin and Piano, Cuban Duo, contradaza, danza, danzón, son, conga, habanera, güajira, criolla, trova THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF CUBAN POPULAR MUSIC GENRES AND THEIR INCORPORATION INTO ACADEMIC COMPOSITIONS by ALEJANDRO EDUARDOVICH FERREIRA MASCARO B.M., Peruvian National Conservatory, Peru 1997 M.M., The University of Southern -
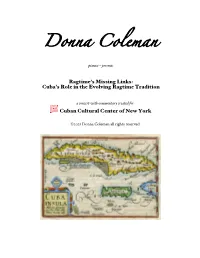
CCCNY 2021 Ragtime Program
Donna Coleman pianist – presents Ragtime’s Missing Links: Cuba’s Role in the Evolving Ragtime Tradition a concert-with-commentary created for Cuban Cultural Center of New York ©2021 Donna Coleman all rights reserved program Scott Joplin (1867 near Marshall TX – 1917 New York NY) Maple Leaf Rag (1899) cakewalk rhythm; opening of C phrase = tresillo Manuel Saumell Robredo (1818 Havana – 1870 Havana) Contradanzas (c. 1839–1865?) La Tedezco [translation unclear; possibly a surname] [danzón elements in first eight bars] La Celestina [The Matchmaker] [choriamb in bar 1 and in canon throughout the B phrase] El Somatén [The Alarm] [B phrase = obvious use of cinquillo] La Matilde [Matilda] [B phrase = guajira in bass and in both hands at cadences] La Nené [The Baby] [B phrase = criolla] Dice Que No [He (or She) Says No] A mi amigo L.M. Gottschalk [A phrase = 6/8 in 2 and 3; B phrase – in 3, a distinctive eighth-eighth-quarter-quarter rhythm] Luisiana [Louisiana] A mi amigo L.M. Gottschalk [B phrase cross-rhythms (waltz in bass, duple time in treble)] La Quejosita [Little Miss Complainer] [brilliant exploration of the myriad possibilities in 6/8 time] ¡¡Toma, Tomás!! [Take It, Tomas!] A mi amigo Don Tomás Ruiz Lamentos de Amor [Laments of Love] [habanera; harbinger of Cervantes style expressiveness and expansive use of the piano] Recuerdos de Gottschalk [Memories of Gottschalk] [habanera; B phrase = cakewalk] Ignacio Cervantes Kawanagh (1847 Havana – 1905 Havana) Danzas Cubanas (c. 1875–1895) Adiós a Cuba [Farewell to Cuba] Lejos de Ti! [Far Away from You] Ilusiones Perdidas [Lost Illusions] Tiene Que Ser [It Must Be] Improvisada [Improvised] Gran Señora [The Great Lady] Amistad [Friendship] No Llores Más [Weep No More] 2 Nicolás Ruiz Espadero (1832 Havana – 1890 Havana) Partez Ingrate! [Leave Me, Ungrateful One!] Romance sans paroles, opus 15 (1861) [no syncopated rhythms] [excerpt only for comparison with the other repertory] Tomás Ruiz (1834 Havana – 1888 Havana) La Sultana, contradanza (c. -
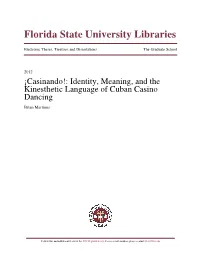
Identity, Meaning, and the Kinesthetic Language of Cuban Casino Dancing Brian Martinez
Florida State University Libraries Electronic Theses, Treatises and Dissertations The Graduate School 2012 ¡Casinando!: Identity, Meaning, and the Kinesthetic Language of Cuban Casino Dancing Brian Martinez Follow this and additional works at the FSU Digital Library. For more information, please contact [email protected] THE FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF MUSIC ¡CASINANDO! IDENTITY, MEANING, AND THE KINESTHETIC LANGUAGE OF CUBAN CASINO DANCING By BRIAN MARTINEZ A Thesis submitted to the College of Music in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Music Degree Awarded: Spring Semester, 2012 Brian Martinez defended this thesis on March 26, 2012. The members of the supervisory committee were: Frank Gunderson Professor Directing Thesis Michael Bakan Committee Member Charles Brewer Committee Member The Graduate School has verified and approved the above-named committee members, and certifies that the thesis has been approved in accordance with university requirements. ii For my father, mother, and brother, for all of your unfailing love and support iii TABLE OF CONTENTS LIST OF TABLES....................................................................................................................... vi LIST OF FIGURES.................................................................................................................... vii ABSTRACT.................................................................................................................................. ix 1. INTRODUCTION TO CASINO ..........................................................................................1 -

Academia Nacional Del Folklore Página 1
. Academia Nacional del Folklore Página 1 Pregón Criollo Nº 90 – Junio de 2019 Noticias, artículos e información de las actividades del Folklore Publicación de: Academia Nacional del Folklore Editor: Carlos Molinero Compaginación y transmisión: Darío Pizarro En este número, el 90, de Junio de 2019, del Pregón Criollo, encontrará un contenido, que como siempre incluye los diferentes aspectos del Folklore, en todas sus acepciones y encuadres: 1. Editorial Pag. 3 2. Novedades de la Academia Pag. 4 3. El Motivo Del Tejido . Relato Oral - Jujuy por H. T. de Bellomo- 2da parte Pag. 6 4. Raza y Etnicidad en la cocina argentina- por Rebekah Pite- 2da parte Pag. 12 5. ¿una Modernidad pñreimitiva? Chazarreta- por Julius R Carlson Pag. 21 6. La Capataza- Atahualpa Yupanqui- cuarta entrega Pag. 26 7. Noticias de los Amigos/ Regionales Pag. 30 8. Investigaciones: Oruro Danza, por Andrea Gaviño Pag. 41 9. El tamboril Afrouruguayo, por Lauro Ayestarán Pag. 45 10. Musicos latinoamericanos no exilio, por Geni Duarte y A. Fiuza Pag. 52 11. Cocina latinoamericana: Bogotá Pag. 61 12. Documentales: “Ausencia de Mi”, Zitarrosa en el exilio Pag. 64 13. Datos y Reportajes I: Facundo Piccone Pag. 67 14. Artesanos de la Pampa- Homenaje Pag. 68 15. Turismo y Tradición: Descubirendo Catamarca Pag. 70 16. Datos y Reportajes II: Gauchito Gil- Historias de Vida Pag. 74 17. El pintor de este número: Raymond Monvoisin Pag. 77 18. Música para Escuchar Anacrusa Pag. 79 19. La tapa de este número: Malvinas Pag. 82 20. Música ciudadana: Alba Solís Pag. 89 21. Elpidio Herrera- su partida Pag. -

Havana and Trinidad
UC Berkeley UC Berkeley Electronic Theses and Dissertations Title Heritage Modern: Cityscape of the Late Socialist Political Economy in Trinidad, Cuba Permalink https://escholarship.org/uc/item/5kk721b7 Author Tanaka, Maki Publication Date 2011 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California Heritage Modern: Cityscape of the Late Socialist Political Economy in Trinidad, Cuba By Maki Tanaka A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Anthropology in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Nelson H. H. Graburn, Chair Professor James Holston Professor Joseph L. Scarpaci Professor Ananya Roy Spring 2011 Heritage Modern: Cityscape of the Late Socialist Political Economy in Trinidad, Cuba © 2011 by Maki Tanaka Abstract Heritage Modern: Cityscape of the Late Socialist Political Economy in Trinidad, Cuba By Maki Tanaka Doctor of Philosophy in Anthropology University of California, Berkeley Professor Nelson H. H. Graburn, Chair The overall theme of this dissertation is to understand, through the heritage cityscape of Trinidad, aspects of the processes of the reconfiguration of political economy in today’s Cuba. In late socialist Cuba, tourism is a key sector sustaining the revolution, and heritage cityscape constitutes one of the main tourist attractions. In this regard, the city of Trinidad provides a vantage point to analyze heritage practices and the tourism economy. I argue that the heritage cityscape of Trinidad manifests a tension between neoliberal and socialist rationalities, as the preservation office is converted into a cultural agency that depends on its own entrepreneurship.