Juan Rulfo Y Comala
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

New State Records for Amphibians and Reptiles from Colima, Mexico
STORERIA OCCIPITOMACULATA OCCIPITOMACULATA Herpetological Review, 2009, 40(1), 117–120. (Northern Red-bellied Snake). USA: IOWA: CHICKASAW CO.: © 2009 by Society for the Study of Amphibians and Reptiles Newell Road 0.2 km N of State Hwy 24 (43.0616°N, 92.2797°W; WGS84). 04 October 2007. Terry J. VanDeWalle. Verifi ed by James New State Records for Amphibians and Reptiles L. Christiansen. DOR specimen deposited in the Drake University from Colima, Mexico Research Collection (DRUC 7298). New county record. Although species is known from a number of adjacent counties, this specimen fi lls a gap in the distributional data in this portion of the state (J. JACOBO REYES-VELASCO* Centro Universitario de Ciencias Biologicas y Agropecuarias L. Christiansen, pers. comm.; http://www.herpnet.net/Iowa-Her- Carretera a Nogales Km. 15.5. Las Agujas, Nextipac, Zapopan, Jalisco, Mexico petology/). The closest record for this species found in the DRUC e-mail: [email protected] is from Bremer County 32.3 km to the south. Submitted by TERRY J. VANDEWALLE (e-mail: ISRAEL ALEXANDER HERMOSILLO-LOPEZ Centro Universitario de Ciencias Biologicas y Agropecuarias [email protected]), and STACEY J. CARLSON, Natu- Carretera a Nogales Km. 15.5. Las Agujas, Nextipac, Zapopan, Jalisco, Mexico ral Resources Consulting, Inc., 2300 Swan Lake Blvd., Suite 200, e-mail: [email protected] Independence, Iowa 50644, USA. CHRISTOPH I. GRÜNWALD 450 Jolina Way. Encinitas California 92024, USA TANTILLA HOBARTSMITHI (Smith’s Black-headed Snake). e-mail: [email protected] USA: TEXAS: IRION CO.: 2.2 air miles SW of Barnhart on CR311 (31.1134667ºN, 101.2040667ºW). -

Colima Occidente
COLIMA OCCIDENTE ENGLISH VERSION Comala. Colima Church of La Merced, among Manantlán Sierra O the few in the city built of stone; the Biosphere Reserve RE It was founded in 1527 as the Villa Church of the Sangre de Cristo, (Town) of San Sebastián de Colima. with vestiges of a 16th-century her- It is the most important protected Its long history is reflected in a large mitage; the , natural area in West Mexico as a result DO ESPINOSA- Church of San José R A O often regarded as the most beauti- C number of diverse monuments, RE of its natural wealth and its size; more such as the and its famed ful in Colima; and the Church of than 139,500 ha (344,712 acres) hous- M / RI Cathedral PT half dome cupola; the Government San Felipe de Jesús (the Beate- ing some 2,900 plant and 560 animal , with murals by Colima rio or Parish of the Sagrario), one DO ESPINOSA- species. It’s ideal for outdoor activi- Palace R A PHOTO : © C PHOTO th C artist Jorge Chávez Carrillo; the Re- of the few with its original 18 ties like camping, animal-,and plant- ; the century structure, now housing the M / RI watching. gional Museum of History PT parish archives. It also has places to the Nevado de Colima National Villa de Álvarez such as the Municipal Historical Coquimatlán Park. The state’s first hydroe- th : © C PHOTO Archive, housed in a typical 19 lectric plant was built in 1906 at Visit the Church of San Francisco Libertad Garden, Colima. -

Quick Report by EERI Reconnaissance Team
Quick Report to EERI – CENAPRED - SMIS 2003-01-30 QUICK REPORT TO EERI, SMIS, CENAPRED AND GIIS REGARDING THE EARTHQUAKE IN COLIMA, MEXICO JANUARY 21, 2003 EERI Reconnaissance Team CENAPRED / SMIS Reconnaissance Team Richard E. Klingner, The University of Texas at Austin Sergio Alcocer, Director of Investigations Paul J. Flores, ABS Consulting Roberto Durán Hernández, Investigator Anna F. Lang, Tipping-Mar & Associates Leonardo Flores Corona, Investigator Adrián Rodríguez-Marek, Washington State University Carlos Reyes Salinas, Subdirector of Structural Engineering and Geotechnical Area GIIS / SMIS Reconnaissance Team Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco Hugón Juárez García, Professor Emilio Sordo Zabay, Head of the Materials Department José Juan Guerrero Correa, Head of the Structures Area Mario S. Ramírez Centeno, Profesor Alonso Gómez Bernal, Professor Tiziano Perea Olvera, Associate Professr Eduardo Arellano Méndez, Associate Professor Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente Rafael Martín del Campo, Professor Universidad Autónoma del Estado de México Horacio Ramírez de Alba, Professor Raúl Vera Noguez, Professor Sandra Miranda Navarro Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo José Manuel Jara Guerrero, Professor Preface On Tuesday January 21, at 8:06 in the evening local time, the coastal region of Mexico near Manzanillo was shaken by a strong earthquake. As soon as they found out, EERI (Earthquake Engineering Research Institute), CENAPRED (National Center for Disaster Prevention), and SMIS (Mexican Society for Earthquake Engineering), individually at first and jointly afterwards, began reconnaissance efforts. In CENAPRED on Wednesday January 22, an investigative team was formed with 4 members. It was headed by Dr. Sergio Alcocer (Director of Investigation), and also included Roberto Durán Hernández (Investigator), Leonardo Flores Corona (Investigator), and Carlos Reyes Salinas (Subdirector of Structural Engineering and Geotechnical Area). -

Boletín De Adquisiciones De La Biblioteca Hispánica Enero 2008
BOLETÍN DE ADQUISICIONES DE LA BIBLIOTECA HISPÁNICA ENERO 2008 01 1000 años en Rapa Nui : arqueología del asentamiento / Patricia Vargas, Claudio Cristino y Roberto Izaurieta. - 1ª ed.. - Santiago de Chile : Universitaria, 2006. - 424 p. : il. ; 25 cm.. - (Imagen de Chile) ISBN 956-11-1879-3 1. Isla de Pascua 2. Arqueologia de Chile I. Vargas, Patricia II. Cristino F., Claudio III. Izaurieta, Roberto IV. Instituto de Estudios Isla de Pascua, ed V. Titulo. VI. Serie. 902(83) ICI 0B-34808 R. 376109 02 25 años Premio Nacional de Literatura Efrain Huerta : poesia: Tampico 1982-2006 / Sara Uribe, compiladora [Raquel Huerta-Nava, introduccion ; Jorge Mansilla Torres...[et al.]. - Mexico D.F. : Miguel Angel Porrua : Gobierno Municipal de Tampico, 2007. - 861 p. : fot. ; 23 cm Recoge en antologia la poesia premiada en 25 años ISBN 9789707019218 1. Poesias (Mexico) 2. Antologias 3. Premios literarios de Mexico I. Uribe, Sara, comp. II. Huerta Nava, Raquel III. Mansilla Torres, Jorge IV. Tampico. Gobierno Municipal. Direccion de Educacion y Cultura, ed. V. Premio Nacional de Literatura Efrain Huerta VI. Titulo. 860(72)-1 ICI 0B-34141 R. 375099 03 25 años Premio Nacional de Literatura Efrain Huerta : cuento: Tampico 1982-2006 / Sara Uribe, compiladora [Raquel Huerta-Nava, introduccion ; Arturo Castillo Alva...[et al.]. - Mexico D.F. : Miguel Angel Porrua : Gobierno Municipal de Tampico, 2007. - 539 p. : fot. ; 23 cm Recoge en antologia los cuentos premiados en 25 años ISBN 9789707019225 1. Cuentos (Mexico) 2. Antologias 3. Premios literarios de Mexico I. Uribe, Sara, comp. II. Huerta Nava, Raquel III. Castillo Alva, Arturo IV. Tampico. Gobierno Municipal. -

Dumbarton Oaks Pre-Columbian Studies
DUMBARTON OAKS PRE-COLUMBIAN STUDIES SYMPOSIUM WAVES OF INFLUENCE: REVISITING COASTAL CONNECTIONS BETWEEN PRE-COLUMBIAN NORTHWEST SOUTH AMERICA AND MESOAMERICA DUMBARTON OAKS, WASHINGTON, D.C. October 11-12, 2019 WAVES OF INFLUENCE: REVISITING COASTAL CONNECTIONS BETWEEN PRE-COLUMBIAN NORTHWEST SOUTH AMERICA AND MESOAMERICA A Symposium at Dumbarton Oaks, Washington, D.C. October 11-12, 2019 Friday, October 11, 2019 8:45 a.m. Coffee 9:15 a.m. Welcome and Introduction Frauke Sachse, Dumbarton Oaks Christopher Beekman and Colin McEwan, Symposiarchs Session I: Deep Time and Broad Brush Moderator: Frauke Sachse, Dumbarton Oaks 9:45 a.m. Christopher Beekman, University of Colorado Denver Colin McEwan, Independent Scholar Waves of Influence: Revisiting Maritime Contacts along the Pacific Coast 10:30 a.m. Sonia Zarrillo, Cotsen Institute of Archaeology Michael Blake, University of British Columbia Tracing the Movement of Ancient Cacao (Theobroma cacao L.) in the Americas: New Approaches 11:15 a.m. Coffee 11:45 a.m. Richard Callaghan, University of Calgary Alvaro Montenegro, The Ohio State University Scott Fitzpatrick, University of Oregon The Effects of ENSO on Travel along the Pacific Coast of the Americas 12:30 p.m. Lunch/Speakers’ Photograph Session II. Early vs. Late Networks along Two Key Coastlines Moderator: Patricia McAnany, University of North Carolina at Chapel Hill 2:00 p.m. Guy Hepp, California State University, San Bernardino Landfalls, Sunbursts, and the Capacha Problem: A Case for Pacific Coastal Interaction in Early Formative Period Mesoamerica 2:45 p.m. John Pohl, Cal State LA/UCLA Michael Mathiowetz, Independent Scholar Our Mother the Sea: Rituals, Feasts, Marriages, and Pacific Coastal Exchange in Postclassic Mexico 3:30 p.m. -

Alejandro Rangel Hidalgo" Como Reconocimiento a Un Artista Distinguido, En El Marco De La Celebración Del Festival Internacional Del Volcán
Tomo 101, Colima, Col., Sábado 30 de Abril del año 2016; Núm. 25, pág. 2. DEL GOBIERNO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLIMA, COL. ACUERDO QUE APRUEBA INSTITUIR LA PRESEA "ALEJANDRO RANGEL HIDALGO" COMO RECONOCIMIENTO A UN ARTISTA DISTINGUIDO, EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL VOLCÁN. M.C.S. HÉCTOR INSÚA GARCÍA, Presidente Municipal de Colima, a sus habitantes, sabed: Que el Honorable Cabildo Municipal se ha servido dirigirme para su publicación el siguiente: ACUERDO QUE APRUEBA INSTITUIR LA PRESEA "ALEJANDRO RANGEL HIDALGO" COMO RECONOCIMIENTO A UN ARTISTA DISTINGUIDO, EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL VOLCÁN El Honorable Cabildo Municipal de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 87, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Colima; 45, fracción I, inciso a), y 116 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 132, 133, fracción III, 136, 137, 138 y 140 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima; ha tenido a bien aprobar el presente Acuerdo, conforme a los siguientes: CONSIDERANDOS: PRIMERO.- Que los Munícipes tienen la obligación de desempeñar las comisiones que se les confieren, con toda responsabilidad y eficacia, contando para ello con la colaboración de los funcionarios de la administración Municipal, dando cuenta de sus gestiones al Pleno del Cabildo, mediante los dictámenes correspondientes, por lo que con fundamento en el artículo 106, fracción I del Reglamento Municipal que señala como facultad de las comisiones proponer, discutir y dictaminar los asuntos municipales, presentamos el dictamen correspondiente relativo a instituir la presea "ALEJANDRO RANGEL HIDALGO" como reconocimiento a un artista distinguido, en el marco de la celebración del "Festival Internacional del Volcán". -

Inventario De Los Recursos Minerales De Los Municipios Colima, Coquimatlan, Minatitlan Y Tecoman En El Estado De Colima
SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO GOBIERNO D E L ESTADO DE COLIMA INVENTARIO FÍSICO DE LOS RECURSOS MINERALES DEL MUNICIPIO COMALA, ESTADO DE COLIMA MAYO, 2009 SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA INVENTARIO FÍSICO DE LOS RECURSOS MINERALES DEL MUNICIPIO COMALA, ESTADO DE COLIMA. ELABORÓ: ING. JORGE BUSTAMANTE GARCÍA MAYO, 2009 2 INDICE Pagina I. GENERALIDADES…………………………………………………………………………..1 I.1. Introducción...............................................................................................................1 I.2. Objetivo......................................................................................................................2 II. MEDIO FÍSICO Y GEOGRÁFICO…………………………………………………………3 II.1. Localización y Extensión...........................................................................................3 II.2. Breve Bosquejo Histórico…………………………………………………………………4 II.3. Vías de Comunicación y Acceso…………………………………………………………5 II.4. Fisiografía..................................................................................................................7 II.5. Hidrografía................................................................................................................11 III. MARCO GEOLÓGICO.…………………………………………………………………….13 III.1. Geología Regional...................................................................................................13 III.2. Marco Tectónico Regional.......................................................................................16 III.3. Geología Local.........................................................................................................17 -

Presencia, Uso E Importancia De La Planta Del Mezcal En El Colima Prehispánico
Memoria III Foro Colima y su Región Arqueología, antropología e historia Juan Carlos Reyes G. (ed.) Colima, México; Gobierno del Estado de Colima, Secretaría de Cultura, 2007. Presencia, uso e importancia de la planta del mezcal en el Colima prehispánico. Una mirada a través de su representación en los contextos funerarios. Fernando González Zozaya Rafael Platas Ruiz Maritza Cuevas Sagardi Centro INAH-Colima Existe en esta provincia un árbol llamado Mexcatl que los españoles llaman “maguey”, que dél se hace vino, vinagre, miel, ropa, madera p(ar)a casas, agujas, clavos, hilo, bálsamo p(ar)a heridas muy aprobado. Tiene este árbol efectos muy buenos. Es de altor de un estado, tiene las hojas como tejas de casas (y) echa un astil largo de más de tres estados. Relaciones Geográficas del siglo XVI: Nueva Galicia, Relación de Amula. 1580. I.- Introducción. El contexto de la investigación. Dispuestos a trascender nuestra disciplina arqueológica, gustosos aceptamos la invitación del Dr. Daniel Zizumbo Villarreal del Centro de Investigación Científica de Yucatán, para trabajar de manera conjunta, específicamente en lo que se refiere a complementar con evidencia arqueológica sus investigaciones acerca del uso de la planta del mezcal a través del tiempo. 1 Desde un principio, las investigaciones de Zizumbo en Jalisco, Colima y la costa de Michoacán se centraron en corroborar de manera integral la hipótesis de Bruman, el cual propone que las bebidas destiladas de agave pudieron originarse a partir de la tecnología filipina de destilación, aplicada inicialmente al cocotero en Colima.1 Lo cual implica forzosamente rastrear de la mejor manera posible los antecedentes arqueológicos e históricos del aprovechamiento de la planta de mezcal en época prehispánica. -

Butterflies of the State of Colima, Mexico
Jm".nal of the Lepidopterists' Society 52(1 ), 1998, 40-72 BUTIERFLIES OF THE STATE OF COLIMA, MEXICO ANDRE W D, WARREN 99.51 East Ida Place, Greenwood Village, Colorado 80ll1, USA AND ISABEL VARGAS F" ARMANDO LUIS M" AND JORGE LLORENTE B. Museo de Zoologia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico. Apdo. Postal 70-399, Mexico 04.510 D.F., MEXICO ABSTRACT. A survey of the butte rfli es of Colima, Mexico is presc nted , in which .543 species from 280 genera and 22 subfamilies of Papilionoidea and Hesperioidea are listed. Ove r 100 species are reported from Colima for the first time. This list was c reated by re viewing the past Lepidoptera literature, the major collections in the United States and Mexico with Mexican material, as well as by fieldwork at 10 sites carried o ut by the au thors. For each species, capture localities, adult Bight dates, and references for the data are provided. An analysis of our knowledge of Colima's butterBy Lmna is presented, and comparisons with equivalent faunal works on Jalisco and Michoacan are made . About 78% of the species known from Colima a re also known from Michoac!in, while about 88% of the species reported from Colima are also known from Jalisco. There are 31 species that have been reported from Colima but not fram Michoacan or Jalisco, and for most of these, we have no explanation for such an exclusive distribution, except the need for more field work in all three states. Only o ne species, Zohera alhopunctata, appears to be endemic to Colima. -
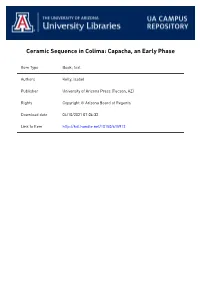
Ceramic Sequence in Colima: Capacha, an Early Phase
Ceramic Sequence in Colima: Capacha, an Early Phase Item Type Book; text Authors Kelly, Isabel Publisher University of Arizona Press (Tucson, AZ) Rights Copyright © Arizona Board of Regents Download date 04/10/2021 07:06:32 Link to Item http://hdl.handle.net/10150/615912 ANTHROPOLOGICAL PAPERS OF THE UNIVERSITY OF ARIZONA NUMBER 37 CERAMIC SEQUENCE IN COLIMA: CAPACHA, AN EARLY PHASE ISABEL KELLY THE UNIVERSITY OF ARIZONA PRESS TUCSON, ARIZONA 1980 Some images in this book have been redacted due to sensitive content. To the memory of Carl Ortwin Sauer and Lorena Schowengerdt Sauer CONTENTS FOREWORD vii Ceramics: Capacha Monochrome 24 ACKNOWLEDGMENTS ix Form 24 Decoration 26 1. INTRODUCTION Painted Variants 26 Summary and Comments 26 2. CERAMIC SEQUENCE IN COLIMA 3 Miscellaneous Manufactures 26 Phases 3 Chronology 27 Capacha 3 Stratigraphy 27 Ortices 3 Absolute Dating 27 Ceramics 3 Dating 5 External Relationships 6 Comala 6 4. CAPACHA RELATIONSHIPS 29 Ceramics 6 Mesoamerica 29 Dating 6 Huasteca 29 External Relationships 7 Southern Gulf Coast 29 Colima 8 Soconusco 29 Ceramics 8 Chiapa de Corzo 30 Dating 8 Nayarit 30 External Relationships 8 Sinaloa 30 Armeria 9 Coastal Guerrero 30 Ceramics 9 Openo Phase (Michoacan) 30 Stone Sculpture 9 Ceramics 30 Dating 10 Miscellaneous Manufactures 31 External Relationships 10 Comments 31 Chanal 11 "Tlatilco Style" (Central Mexico) 31 Ceramics 11 Composition 32 Metal 12 Grave Lots 32 Stone 12 Chronology 32 Dating and Distribution 12 Ceramics 33 External Relationships 13 Figurines 33 Periquillo 15 Miscellaneous Manufactures 34 Ceramics 15 Comments 34 Metal 16 Honduras 34 Stone 16 Northwest South America 34 Dating 16 Resemblances 34 External Relationships 17 The Chronological Quandary 36 Comments 17 Summary 37 3. -

Cropbycompany-NOP.Pdf
OMRI has determined the following products 4 MY LIFE BIOORGANIC Absorbent Products Ltd. are allowed for use in accordance with ROMAN RODRIGUEZ VALDEZ Lyndsey Cable National Organic Program (NOP) standards, CALLE TERCERA #218 724 East Sarcee St. for the use indicated and in keeping with any ZONA CENTRO Kamloops, BC V2H 1E7 applicable use restrictions as specified. ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 22800 CANADA Producers should consult with their USDA- MEXICO P: +18006670336, P: +12503721600x100, F: accredited certifying body before using any [email protected] +12503723777 new products. Updated September 30, 2021. Products: OS PLUS ORGANIC Mejorador de [email protected] Suelos (myl-12718) www.absorbentproductsltd.com Products: Garden Treasure Bentonite (wic- A&P Inphatec 2337), Last Crawl Grain Insect DEstroyer COMPANIES Anika Kinkhabwala Insecticide Powder Diatomaceous Earth (wic- 1060 E Meadow Circle 5326) l Crop Products Palo Alto, California 94303 United States 3 Tier Technologies LLC P: +16503370349 Daniel J. Burdette [email protected] 413 W. 13th St Products: XylPhi-PD™ (opm-10914) l Sanford, FL 32771 US A1 Organics P: +18772267498, F: +18775700072 Tanner Phelps [email protected] 16350 WCR 76 www.3tiertech.com Eaton, Colorado 80615 Products: 3tier Technologies Carboxx United States Nature's Catalyst (tie-3674), 3tier P: +1970-454-3492 Technologies Huma-Balance XL Soil [email protected] Conditioner (tie-1175), 3tier Technologies https://a1organics.com Huma-Boost (tie-1176), 3tier Technologies Products: A1 Organics Eco+® Organic LDM (tie-6222) Compost (aoh-14910) 3xM Grinding and Compost LLC Abonos Biologicos, S.A. de C.V. Keith Mautz Javier Morales 59097 Banner Rd. Av. Lazaro Cardenas No. 1010 Olathe, CO 81425 Piso MZ United States Col. -

Cutivo Título Autor O Resp. Año Edición Lugar Editorial Núm. De Págs. Ejem
Reg. Conse- Ejem- cutivo Título Autor o resp. año edición Lugar editorial Núm. de págs. plares 1 Diccionario de Filosofía Walter Brugger 1995 Decimotercera Barcelona Herder 734 1 2 Dictionnaire de ethique et de philosophie morale Monique Canto - Sperber 1996 Primera Francia PUF XX,1719 1 Diccionario biografico del mundo antiguo Egipto y 3 proccimo oriente Federico Lara Peinado 1998 Primera Madrid Alderabán 490 1 4 El gran libro de los hombres Manuel Yañez Solana 1998 Primera Madrid Edimat Libros 379 1 5 The Oxford dictionary of english christian names E.G Withycombe 1947 Primera New York and London Oxford University Press XXXVIII,142 1 Diccionario etimológico comparado de nombres propios 6 de persona Gutierre Tibón 1956 Primera México CFE 252 1 XXIII,786 ( doble 7 Diccionario teológico Karl Ranner y Herbert Vongrimler 1966 Primera Barcelona Herder columna ) 1 O. De Brosse,A.m Henry, Ph. 8 Diccionario del Cristianismo Ruillard 1986 Primera Barcelona Herder 1103 1 XVI,2126 ( doble 9 Diccionario de la biblia Serafín de Ausejo 1963 Primera Barcelona Herder columna) 1 10 En busca del sentido de la vida Xavier Sheifler Amézaga 1995 Segunda México Trillas 152 1 11 Ciencia nueva Giambattista Vico 1995 Primera España Tecnos 549 1 Diccionario etimológico comparado de los apellidos 12 españoles, hispanoamericanos y filipinos Gutierre Tibón 1995 1a reimpresion Mexico CFE XXII, 433 1 13 Ser Cristiano Hans Küng 1978 Cuarta Madrid Ediciones Cristiandad 764 1 14 ¿Existe Dios ? Hans Küng 1979 Primera Madrid Ediciones Cristiandad 972 1 15 Everyday life in bible times Gilbert M. Grosvenor 1967 Primera Washington, D.C National Geographic 448 1 16 Les premieres lectures enfantines Rocherolles 1900 54 ed.