Descargar El Archivo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Guiomar, El Último Amor De Antonio Machado
Guiomar, el último amor de Antonio Machado Brac, 117 (91-96) 1989 Por M2 José PORRO HERRERA (ACADEMICA CORRESPONDIENTE) Creí mi hogar pagado y revolví la ceniza... Me quemé la mano. Cuando hacia finales de 1926 o primeros de 1927 Antonio Machado encuentra a Pilar de Valderrama en Segovia, ambos distaban de imaginar que aquel breve instante marcaría el comienzo de una estrecha relación en la que el poeta, acostumbrado a sentir hondo, iba a verse obligado a aliviar su sentir mediante el recurso del verso. Si una mujer, Leonor, su esposa, había protagonizado un fugaz, etéreo y ensoñado cancionero amoroso, otra mujer, Guio-- mar, de la que durante algunos arios se desconocería casi todo: su nombre, situación familiar..., y de la que incluso se llegaría a negar su existencia, va a protagonizar otro cancionero mucho más denso en matices, contenido unas veces, desbordado otras, pero siempre dentro de la corriente amorosa que viene regando la poesía española desde los cancioneros irovadorescos y la poesía clásica más fructífera. Es cierto que Antonio Machado se muestra especialmente parco y cauteloso cuando de dar a conocer esta faceta afectiva se trata, pero no lo es menos que la variedad de matices y riqueza poética que encierran los poemas amorosos les permiten figurar sin - desmerecer a algunos de ellos antologizados junto a otros que tradicionalmente han venido considerándose como ejemplos en el género tratado. Como hemos dicho, hubo un tiempo en que nadie se atrevió a pensar en que Guiomar fuera otra cosa que un hallazgo poético y que encubriera no sólo a una mujer sino que esta mujer hubiera podido sustituir realmente en el corazón del poeta a Leonor, su mujer-niña. -
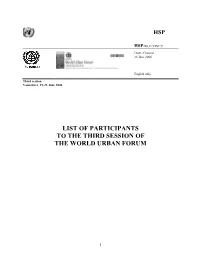
List of Participants to the Third Session of the World Urban Forum
HSP HSP/WUF/3/INF/9 Distr.: General 23 June 2006 English only Third session Vancouver, 19-23 June 2006 LIST OF PARTICIPANTS TO THE THIRD SESSION OF THE WORLD URBAN FORUM 1 1. GOVERNMENT Afghanistan Mr. Abdul AHAD Dr. Quiamudin JALAL ZADAH H.E. Mohammad Yousuf PASHTUN Project Manager Program Manager Minister of Urban Development Ministry of Urban Development Angikar Bangladesh Foundation AFGHANISTAN Kabul, AFGHANISTAN Dhaka, AFGHANISTAN Eng. Said Osman SADAT Mr. Abdul Malek SEDIQI Mr. Mohammad Naiem STANAZAI Project Officer AFGHANISTAN AFGHANISTAN Ministry of Urban Development Kabul, AFGHANISTAN Mohammad Musa ZMARAY USMAN Mayor AFGHANISTAN Albania Mrs. Doris ANDONI Director Ministry of Public Works, Transport and Telecommunication Tirana, ALBANIA Angola Sr. Antonio GAMEIRO Diekumpuna JOSE Lic. Adérito MOHAMED Adviser of Minister Minister Adviser of Minister Government of Angola ANGOLA Government of Angola Luanda, ANGOLA Luanda, ANGOLA Mr. Eliseu NUNULO Mr. Francisco PEDRO Mr. Adriano SILVA First Secretary ANGOLA ANGOLA Angolan Embassy Ottawa, ANGOLA Mr. Manuel ZANGUI National Director Angola Government Luanda, ANGOLA Antigua and Barbuda Hon. Hilson Nathaniel BAPTISTE Minister Ministry of Housing, Culture & Social Transformation St. John`s, ANTIGUA AND BARBUDA 1 Argentina Gustavo AINCHIL Mr. Luis Alberto BONTEMPO Gustavo Eduardo DURAN BORELLI ARGENTINA Under-secretary of Housing and Urban Buenos Aires, ARGENTINA Development Buenos Aires, ARGENTINA Ms. Lydia Mabel MARTINEZ DE JIMENEZ Prof. Eduardo PASSALACQUA Ms. Natalia Jimena SAA Buenos Aires, ARGENTINA Session Leader at Networking Event in Profesional De La Dirección Nacional De Vancouver Políticas Habitacionales Independent Consultant on Local Ministerio De Planificación Federal, Governance Hired by Idrc Inversión Pública Y Servicios Buenos Aires, ARGENTINA Ciudad Debuenosaires, ARGENTINA Mrs. -

Descortesía En La Casa De Papel
1 Descortesía en La Casa de Papel Un estudio sociopragmático del diálogo televisivo Linnéa Harila Blomqvist Romanska och klassiska institutionen Examensarbete 15 hp Spanska Spanska kandidatkurs (30 hp) Höstterminen 2020 Handledare: María Bernal English title: Impoliteness in Money Heist: A sociopragmatic study of television dialogue 2 Descortesía en La Casa de Papel Un estudio sociopragmático del diálogo televisivo Linnéa Harila Blomqvist Resumen Las series de la televisión son una fuente importante para el entendimiento de las estructuras lingüísticas y socioculturales de una lengua. Según muchos investigadores, el habla televisiva no puede ser tratada como lengua hablada real; según algunos, sí es posible. Otros argumentan que existen muchas diferencias entre el habla auténtica y el habla televisiva, pero que también tienen mucho en común. El objetivo de este trabajo es contribuir a un mayor entendimiento de cómo se puede investigar fenómenos sociopragmáticos mediante el diálogo televisivo, lo que esperamos lograr a través analizar la serie televisiva La Casa de Papel por muestras de descortesía usada. Para llevar a cabo esta investigación, veinticuatro escenas de la primera temporada de La Casa de Papel fueron recogidas y analizadas. La descortesía expresada fue clasificada según cinco categorías de descortesía y cinco categorías de respuesta ante la descortesía. Los resultados muestran que existen en el corpus ejemplos de cada categoría de descortesía propuesta, algo que indica que el habla de la televisión podría tener las mismas estructuras sociopragmáticas que el habla real. Aunque se necesita más estudios en el área para comprobarlo, argumentamos que el diálogo televisivo podría ser una fuente adecuada por investigaciones sociopragmáticas de la lengua hablada. -

Antonio Machado Vida Y Pensamiento De Un Poeta
www.elboomeran.com/ ANTONIO MACHADO VIDA Y PENSAMIENTO DE UN POETA http://forcolaediciones.com/producto/antonio-machado/ OK_Malpartida_Machado.indd 1 21/03/2018 11:43:51 www.elboomeran.com/ Juan Malpartida ANTONIO MACHADO VIDA Y PENSAMIENTO DE UN POETA fórcola Singladuras http://forcolaediciones.com/producto/antonio-machado/ OK_Malpartida_Machado.indd 3 21/03/2018 11:43:51 www.elboomeran.com/ Singladuras Director de la colección: Javier Fórcola Diseño de cubierta: LDM Diseño de maqueta y corrección: Susana Pulido Producción: Teresa Alba Detalle de cubierta: Retrato de Antonio Machado, Joaquín Sorolla (1917). Hispanic Society of America, Nueva York © Juan Malpartida, 2018 © Fórcola Ediciones, 2018 C/ Querol, 4 - 28033 Madrid www.forcolaediciones.com Depósito legal: M-9857-2018 ISBN: 978-84-17425-13-5 Imprime: Sclay Print, S. A. Encuadernación: José Luis Sanz García, S. L. Impreso en España, CEE. Printed in Spain http://forcolaediciones.com/producto/antonio-machado/ OK_Malpartida_Machado.indd 4 21/03/2018 11:43:51 www.elboomeran.com/ No hay espejo; todo es fuente Abel MArtín http://forcolaediciones.com/producto/antonio-machado/ OK_Malpartida_Machado.indd 5 21/03/2018 11:43:51 www.elboomeran.com/ ÍNDICE Antonio Machado Vida y pensamiento de un poeta I. Antonio Machado entre dos tiempos ............ 11 II. Eros, amor y metafísica ............................... 67 III. El problema de la lírica .............................. 99 IV. Complementos ............................................ 123 V. Contar y cantar ............................................ -

The Consumption of Foreign Netflix Originals by American Audiences
The consumption of foreign Netflix originals by American audiences Student name: Zuzana Pekárková Student number: 499221 Supervisor: Dr. Deborah Castro Mariño Master Media Studies – Media & Creative Industries Erasmus School of History, Culture and Communication Erasmus University Rotterdam Master Thesis September 2019 THE CONSUMPTION OF FOREIGN NETFLIX ORIGINALS BY AMERICAN AUDIENCES Abstract The increasing dominance and popularity of streaming video-on-demand platforms, most notably Netflix, has transformed the television and film industry – from disrupting established business models, to affecting the process of production, as well as audience’s attitudes and viewing behaviors (Pardo, 2013). One of these recent developments that remains largely unmapped in academic literature is the unprecedented success of non-English Netflix originals on the American market. Shows such as the German Dark or Spanish Elite are breaking the traditional notion of a one-way flow between the continents and gaining avid viewers among the mainstream US audience, which has historically been thought of as rather resistant to international television imports (Hazelton, 2018; McDonald, 2009; Saleem, 2018). Hence, the present thesis explored this emerging phenomenon by investigating why do American viewers watch foreign Netflix originals and how does cultural proximity and individuals’ cultural capital relate to the consumption of foreign Netflix originals by American audiences. Additionally, the study also investigated the ways in which American viewers perceive the quality of foreign Netflix original and how these perceptions of quality contribute to the shows’ appeal. The exploration was guided by theories related to the transnational appeal of high-end television, the contemporary conceptualizations of quality TV and the theories surrounding the roles of cultural proximity and cultural capital in informing and motivating television viewership (Dunleavy, 2014; Jenner, 2018; La Pastina & Straubhaar, 2005). -

El Tercer Mundo (1934) Y Las Adelfas (1928): Teatral Entre Pilar De Valderrama Y Los Machado Pilar Nieva De La Paz
Teatro: Revista de Estudios Culturales / A Journal of Cultural Studies Volume 11 Article 8 6-1997 El Tercer mundo (1934) y Las Adelfas (1928): Teatral entre Pilar de Valderrama y los Machado Pilar Nieva de la Paz Follow this and additional works at: http://digitalcommons.conncoll.edu/teatro Part of the Spanish and Portuguese Language and Literature Commons, and the Theatre and Performance Studies Commons Recommended Citation Nieva de la Paz, Pilar. (1997) "El Tercer mundo (1934) y Las Adelfas (1928): Teatral entre Pilar de Valderrama y los Machado," Teatro: Revista de Estudios Culturales / A Journal of Cultural Studies: Número 11, pp. 155-169. This Article is brought to you for free and open access by Digital Commons @ Connecticut College. It has been accepted for inclusion in Teatro: Revista de Estudios Culturales / A Journal of Cultural Studies by an authorized administrator of Digital Commons @ Connecticut College. For more information, please contact [email protected]. The views expressed in this paper are solely those of the author. Nieva de la Paz: Teatral entre Pilar de Valderrama y los Machado EL TERCER MUNDO (1934) Y LAS ADELFAS (1928): UN DIÁLOGO TEATRAL ENTRE PILAR DE VALDERRAMA Y LOS MACHADO' Pilar NIEVA DE LA PAZ (C.SJ.C.) Cada vez es mayor el interés por recuperar la desconocida contribución de las escritoras a la historia del teatro español del siglo XX. Contamos ya con algunos catálogos, ensayos, artículos y ediciones que permiten un mejor conocimiento de quiénes fueron, qué obras publicaron y, en algunos casos, cuáles llegaron a cobrar vida en los escenarios.^ Estamos ante un claro proceso de "reconstrucción" del canon literario y teatral que empezó a dar los primeros resultados en publicaciones que datan de finales de los ochenta, para ganar verdadera carta de naturaleza en la presente década. -

THE FINAL SOLITUDE of the POET ANTONIO MACHADO (Memories of His Brother, José)
THE FINAL SOLITUDE OF THE POET ANTONIO MACHADO (Memories of his Brother, José) Translated by Armand F. Baker INTRODUCTION After translating Machado’s poetry and some of his important works of prose, it occurred to me that the biography written by his brother José was not available in English. It contains an intimate, personal account of the poet’s life and some thoughtful observations about his work. In it José expresses his opinion about his brother’s religious beliefs as well as the relationship between Pilar de Valderrama and Guiomar. He also mentions his brother’s friendship with other literary figures like Unamno, Valle Inclán and Ruben Dario, and he gives a heart-rending description of the poet’s final days. Since this was very helpful for my own understanding of Machado’s work, I would like to make it available to other English-speakers. Antonio Machado and his brother José were both artists, but while Antonio used poetry to express himself, José used the visual art of painting. Antonio always had a close relation with his brother, and he and his mother spent the final years of their life with the family of José, who served as his secretary and also illustrated several of his books. Machado’s family had always supported the government of the Spanish Republic, so when General Franco staged a coup d’état against the Republic and his army was about to capture Madrid, they fled to Valencia where they stayed for two and a half years. When Franco’s advancing army neared Valencia they were forced to move once again, this time to Barcelona where they lived for another six months. -

AF DIPTICO A4 MIP TV CASA DE PAPEL 8 Deinitivo.Indd
9 ATRACADORES CON 1 GRAN PLAN: EL MAYOR ATRACO DE LA HISTORIA ¿LO CONSEGUIRÁN? 9 ROBBERS WITH 1 PLAN: THE BIGGEST HEIST IN HISTORY. WILL THEY SUCCEED? MONEY HEIST A PRODUCTION FOR MOSCÚ (Paco Tous) EL PROFESOR (Álvaro Morte) NAIROBI (Alba Flores) Su especialidad: Abrir cerraduras Es el cerebro del atraco y lleva Cotizada falsificadora recién salida y agujerear cajas acorazadas. planeando durante años cada detalle. de la cárcel. MOSCOW THE PROFESSOR NAIROBI His specialty: open locks and safe He is the brain of the heist; He spent A high quality counterfeiter, fresh out cracking. years planning every detail. of prison. BERLÍN (Pedro Alonso) TOKIO (Úrsula Corberó) Es el jefe del robo dentro de la Fábrica Dura e impulsiva. Una de las criminales de la moneda. Con un alto nivel de vida, más buscadas. su talón de Aquiles son las mujeres. TOKIO BERLIN She is tough and hot headed. She is one The head of the heist at the National of the most wanted criminal. Mint. With a very high standard of li- ving, women are his Achilles heel. SINOPSIS SYNOPSIS Un enigmático personaje llamado el Profesor A mysterious character called the Professor is planea algo grande: llevar a cabo el mayor atraco planning something big: carrying out the biggest de la historia. Para ello recluta una banda de ocho robbery in history. To do this, he recruits a band of personas que reúnen un único requisito, ninguno eight persons who have a single characteristic: tiene nada que perder. Cinco meses de reclusión none of them has anything to lose. -

Trip Guiomar-Machado
Mi agradecimiento a la Diputación Provincial de “El mirlo Blanco”. Alfredo Marquerie lo llamó “el Valladolid por la oportunidad que me brinda de realizar mago de la luz” por la famosa Cúpula Fortuny que la Exposición “En torno a Guiomar“ Pilar de ideó para el teatro y participando con el propio Dalí Valderrama, antes y después de Machado. en la puesta en escena del Don Juan Tenorio en el E torn Guiomar María Guerrero allá por los años 40. Merecido homenaje a una gran mujer “ Guiomar “. Así la llamó Antonio Machado nada más conocerla; y a otros Domingo Viladomat, casado con Alicia, la hija mayor Pilar d Valderram, miembros de su familia que lucharon siempre por de Pilar, también formará parte de esta Exposición E torn Guiomar mantener vivo el arte y la cultura en España. con algunas obras de su colección de “Panes” y ante despué d Machad “Espigadoras”. Alrededor de Guiomar –musa y gran amor del poeta– se va tejiendo una “tela de araña” en la que se ven envueltos Gran artista, licenciado en Bellas artes con muy alta Pilar d Valderram, diversos personajes del panorama artístico y literario del calificación. Escenógrafo y cineasta. Del 21 de febrero al 7 de abril de 2019 siglo XX . Es a partir de la década de los 70, cuando ya ante despué d Machad Pilar de Valderrama era una mujer por sí misma dedicado a la pintura en su totalidad halló una importante, adelantada a su tiempo; culta progresista y minuciosa manera de pintar, condicionando su moderna. Poetisa, escritora, co-fundadora del Lyceum manera de percibir la realidad. -

Soy La Inspectora Murillo». Acerca De La Violencia Machista En La Casa De Papel
Feminismo/s 37, January 2021, 263-288 ISSN: 1989-9998 «SOY LA INSPECTORA MURILLO». ACERCA DE LA VIOLENCIA MACHISTA EN LA CASA DE PAPEL «IT’S RAQUEL MURILLO, THE INSPECTOR». ABOUT VIOLENCE AGAINST WOMEN IN MONEY HEIST Iris DE BENITO MESA Author / Autora: Resumen Iris de Benito Mesa Università di Bologna El objetivo de este trabajo es realizar un aná- Bologna, Italy [email protected] lisis de la serie televisiva La casa de papel, https://orcid.org/0000-0002-3273-0230 especialmente del modo en que se repre- sentan sus personajes femeninos. Partiendo primera Submitted / Recibido: 27/09/2019 Accepted / Aceptado: 14/04/2020 de los preceptos del policial como género narrativo, de sus tipos y convenciones, nos To cite this article / Para citar este artículo: De Benito Mesa, Iris. «“Soy la inspectora acercamos de forma específica al personaje Murillo”. Acerca de la violencia machista en de Raquel Murillo, una de las figuras clave La casa de papel». In Feminismo/s, 37 (January en el desarrollo de esta narrativa. Teniendo 2021): 263-288. https://doi.org/10.14198/ fem.2021.37.11 como soporte, por una parte, la tradición de dicho género narrativo y, por otro, una sín- Licence / Licencia: tesis teórica sobre las formas de la violencia This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International. y el desencadenamiento de sus efectos, nos proponemos explorar el modo en que estas afectan a dicho personaje. Como inspectora © Iris de Benito Mesa a cargo de resolver el caso, Raquel Murillo ocupa una posición de poder como sujeto de conocimiento, si bien las violencias que se ejercen sobre ella la empujan hacia el lugar de la víctima. -

Escritoras De Preguerra
© Escritoras de Preguerra: Cristina de Arteaga, María Teresa Roca de Togores, Josefina Romo Arregui y Dolores Catarineu © Juana Coronada Gómez González © De los textos: herederos de Cristina de Arteaga Falguera, María Teresa Roca de Togores Pérez del Pulgar, Josefina Romo Arregui, Dolores Catarineu, diario ABC, Blanco y Negro. Volumen 12. Colección Benilde Mujeres, cultura y escritura, directora Estela González de Sande Comité científico internacional: Anna Tylusinska-Kowalska (Universidad de Varsovia, Polonia); María Dolores Valencia Mirón (Universidad de Granada); Socorro Suárez Lafuente (Universidad de Oviedo); Antonella Capra (Universidad de Toulouse, Francia); Sarah Zappulla Muscarà (Universidad de Catania); Ursula Fanning (Universidad de Dublín, Irlanda); Carolina Sánchez-Palencia (Universidad de Sevilla); Dora Marchese (Università di Catania); Maria Reyes Ferrer (Universidad de Murcia); Marwa Fawzy (Universidad del Cairo); Caterina Benelli (Universidad de Messina); Malgorzata Godlewska (Universi- dad Ateneum, Gdansk, Polonia); María Jesús Framiñán De Miguel (Universidad de Salamanca); María Angeles Hermosilla Álvarez (Universidad de Córdoba), Laura Marchetti (Universidad de Foggia, Italia); Diana del Mastro (Universidad de Szczecin, Polonia); Yorleny Espinoza Rodríguez (Campus Nicoya, Universidad Nacional de Costa Rica). BENILDE EDICIONES 2021 Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización http://www.benilde.org escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones Sevilla-España establecidas por las leyes, la reproducción -

La Poesía De Antonio Machado, “Una Honda Palpitación Del Espíritu”
En el 82 aniversario de la muerte de Antonio Machado LA POESÍA DE ANTONIO MACHADO, “UNA HONDA PALPITACIÓN DEL ESPÍRITU” Fernando Carratalá Datos biobibliográficos Sevilla, 1875-Colliure (Francia), 1939. Aunque influido por el Modernismo y el Simbolismo, su obra es expresión lírica del ideario de la Generación del 98. Hijo del folclorista Antonio Machado y Álvarez y hermano menor del también poeta Manuel Machado, pasó su infancia en Sevilla y en 1883 se instaló con su familia en Madrid. Se formó en la Institución Libre de Enseñanza y en otros institutos madrileños. En 1899, durante un primer viaje a París, trabajó en la editorial Garnier, y posteriormente regresó a la capital francesa, donde entabló amistad con Rubén Darío. De vuelta a España frecuentó los ambientes literarios y conoció a Juan Ramón Jiménez, a Ramón María del Valle-Inclán y a Miguel de Unamuno. En 1907 obtuvo la cátedra de Francés en el Instituto de Soria, cuidad en la que dos años después contrajo matrimonio con Leonor Izquierdo. En 1910 le fue concedida una pensión para estudiar Filología en París durante un año, estancia que aprovechó para asistir a los cursos de filosofía de H. Bergson y Bédier en el College de France. Tras la muerte de su esposa, en 1912, pasó al Instituto de Baeza. Doctorado en Filosofía y Letras (1918), desempeñó su cátedra en Segovia, y en 1928 fue elegido miembro de la Real Academia Española. Al comenzar la Guerra Civil se encontraba en Madrid, desde donde se trasladó con su madre y otros familiares al pueblo valenciano de Rocafort y luego a Barcelona.