Nº 11 Junio 2021 I.S.S.N
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

June-July 1980
VOL. 4 NO. 3 FEATURES: CARL PALMER As a youngster, Carl Palmer exhibited tremendous drumming ability to audiences in his native England. Years later, he ex- hibited his ability to audiences world wide as one third of the legendary Emerson, Lake and Palmer. With the breakup of E.L.P., Palmer has expanded in new directions with the forma- tion of his own band, P.M. 12 BILL GOODWIN Bill Goodwin has played with a variety of musicians over the years, including Art Pepper, George Shearing, Mose Allison and currently with Phil Woods. Goodwin discusses the styles and demands of the various musicians he worked with. And though Goodwin is a renowned sideman, he is determined to branch out with some solo projects of his own. 22 DEREK PELLICCI Derek Pellicci of the successful Little River Band, speaks candidly about his responsibilities with the band versus his other love, session work. Pellicci is happiest creating under studio session pressure. The drummer also discusses the impor- tance of sound in regards to the drums and the care that must go into achieving the right sound. 28 THE GREAT JAZZ DRUMMERS: SHOP HOPPIN' AT DRUMS PART I 16 UNLIMITED 30 MD'S SECOND ANNUAL READERS POLL RESULTS 24 COLUMNS: EDITOR'S OVERVIEW 2 DRIVER'S SEAT Controlling the Band READER'S PLATFORM 5 by Mel Lewis 42 ASK A PRO 6 SHOP TALK Different Cymbals for Different Drummers IT'S QUESTIONABLE 8 by Bob Saydlowski, Jr 46 ROCK PERSPECTIVES SLIGHTLY OFFBEAT Odd Rock, Part 2 Pioneering Progressive Percussion by David Garibaldi 32 by Cheech Iero 50 JAZZ DRUMMER'S WORKSHOP DRUM -

056-065, Chapter 6.Pdf
Chapter 6 parts played in units. To illustrate how serious the unison, and for competition had become, prizes for best g e g e d by Rick Beckham d the technological individual drummer included gold-tipped advancement of drum sticks, a set of dueling pistols, a safety v v n The rudiments and styles of n the instruments bike, a rocking chair and a set of silver loving n n i 3 i drum and bugle corps field i and implements of cups, none of which were cheap items. percussion may never have been i field music The growth of competitions continued a t a invented if not for the drum’s t competition. and, in 1885, the Connecticut Fifers and functional use in war. Drill moves i Martial music Drummers Association was established to i that armies developed -- such as m foster expansion and improvement. Annual m competition began t the phalanx (box), echelon and t less than a decade field day musters for this association h front -- were done to the beat of h following the Civil continue to this day and the individual snare the drum, which could carry up to War, birthed in and bass drum winners have been recorded e t e t m a quarter mile. m Less than 10 years after the p Civil War, fife and drum corps p u u w organized and held competitions. w These hard-fought comparisons r brought standardization and r o o m growth, to the point that, half a m century later, the technical and d d r arrangement achievements of the r o o “standstill” corps would shape the g l g drum and bugle corps percussion l c c foundation as they traded players , a and instructors. -

Pasic 2001 Marching Percussion Festival
TABLE OF CONTENTS 2 Welcome Messages 4 PASIC 2001 Planning Committee 5 Sponsors 8 Exhibitors by Name/Exhibitors by Booth Number 9 Exhibitors by Category 10 Exhibit Hall Map 12 Exhibitors 24 PASIC 2001 Map 26 PASIC 2001 Area Map 29 Wednesday, November 14/Schedule of Events 34 Thursday, November 15/Schedule of Events 43 Friday, November 16/Schedule of Events 52 Saturday, November 17/Schedule of Events 60 Artists and Clinicians 104 Percussive Arts Society History 2001 111 Special Thanks/PASIC 2001 Advertisers NASHVILLE NOVEMBER 14–17 2 PAS President’s Welcome It is a grim reminder of the chill- from this tragedy. However, in a happier world that lies ® ing events that shook the U.S. this land of diversity, we all deal ahead for all of us. on September 11. I am espe- with grief and healing in differ- cially grateful to all of our PAS ent ways. I’m in no way international members who sent trivializing this tragedy when I personal messages to me, tell you that I’m especially look- members of the Board of Direc- ing forward to seeing friends tors, and into the PAS office in and colleagues from around the www.pas.org Lawton, Oklahoma. Your out- globe at PASIC in Nashville. pouring of support and conso- Percussion is the passion that oday, as I sit to write my lation are deeply appreciated. binds us all and allows us to T“welcome to PASIC” I applaud those of you who come together in a common message, I realize that our have offered to use your re- place to see our friends, hear world has forever changed. -

The Evolution of PASIC by Gary Cook
The Evolution of PASIC By Gary Cook n this our 50th anniversary year cel- tradition was established of holding annual be started by the ebration of the Percussive Arts Soci- business meetings in conjunction with the Executive Secretary ety, articles appearing in the previous Midwest Band Clinic at the Sherman House report and summary three issues of Percussive Notes have in Chicago. (The Sherman was chosen be- of P.A.S. activities Ichronicled the history of the Society up to cause of its central location and the fact that in the last ten months. With the status of 1990. These articles have included the birth many of the founders annually came to the P.A.S. clearly in our minds the discussion of the Society and its publications, advent of Clinic.) [Author’s comment: This 1960 din- will be centered around several basic topics. PAS chapters, inception of the museum and ner meeting resulted in the legendary photo These will be those most often mentioned in headquarters, and have mentioned briefly of many of the founding fourteen members correspondences, discussions, and business what has become perhaps the most integral of PAS.] On December 20, 1963, the first sessions throughout these last months and part of PAS––our conventions. Many mem- general meeting of the PAS membership took should therefore be of vital interest to the bers may recall the publication Celebrating 30 place in the Louis XVI Room of the hotel. entire membership. Years of PASIC, which was unveiled at PA- The practice of holding separate Board of The local hosts will be our members from SIC 2005 in Columbus and contained short Directors and membership meetings, fol- the Chicago area with Gordon Peters of our year-by-year reminiscences by convention lowed on the next day by breakfast, was Editorial Staff as Chairman. -

UNIVERSIDAD DE CUENCA FACULTAD DE ARTES CARRERA DE ARTES MUSICALES TÍTULO “Percusión Sinfónica: Guía De Recursos Técnico
UNIVERSIDAD DE CUENCA FACULTAD DE ARTES CARRERA DE ARTES MUSICALES TÍTULO “Percusión Sinfónica: guía de recursos técnicos, sonoros y escritura” Tesis previa a la obtención del título de Licenciado en Artes Musicales Ejecución Instrumental, especialidad Percusión Autor: Pedro Andrés Fernández Martínez Director: Mgst. Manuel Alejandro Escudero Uchuari Cuenca 2016 Universidad de Cuenca RESUMEN El presente proyecto “percusión sinfónica: guía de recursos técnicos, sonoros y escritura” consta de una recopilación de información teórico - práctica de la fisonomía, producción del sonido, técnicas de ejecución, escritura específica, afinación, complementos sonoros y medios de ejecución de varios instrumentos de percusión sinfónica, enfocado en el uso práctico del material por músicos, arreglistas, directores, y percusionistas que se interesen por esta rama de la música. El trabajo se ha desarrollado en cuatro capítulos, empezando por una descripción de la fisonomía y la producción del sonido en cada instrumento, planteando de esta manera las bases sobre las cuales se van a desarrollar los capítulos siguientes; como segundo punto se han presentado las posibilidades técnicas que posee cada instrumento, enfocándose en los modos de ejecución tradicionales y específicos de cada uno; el tercer punto es el uso de los complementos sonoros, las baquetas y demás accesorios que se usan para ejecutar los diversos instrumentos además de sus combinaciones; se trata también la posición y el desplazamiento frente a los instrumentos, tomando en cuenta la diversidad -

January 1978
Editor's Overview If this months issue of MD feels a bit heavier, it's simply because we've enthu- siastically expanded to 36 jam-packed pages with this, the premier issue of Volume Two. 1977 was an exhilarating year for the entire MD staff and as a re- sult, we've formulated some sensational plans for this year, many of which we've IN THIS ISSUE already put in gear with this issue. Thanks, to all who've sent us literally FEATURES: hundreds of suggestions and creative ideas. We hear you. Tony Williams: Exclusive Interview 6 8 On our cover this time around is the Shop Hoppin' remarkable Mr. Tony Williams, perhaps Larrie Londin: Nashville Session King 10 one of the most progressive stylists in Finding and Restoring Relic Drums 12 14 the entire evolution of jazz drumming. David Garibaldi: Funk Stylist In contrast-though no less intriguing-is an inside glimpse at the world of Larrie Londin, one of Nashville's busiest studio drummers. One of many behind the COLUMNS: scenes musical elite, Larry may very 1 well be one of the most recorded drum- Editor's Overview 2 mers in the world, today. For 'funk Readers Platform 4 freaks', ex-Tower of Power rhythmic It's Questionable force David Garibaldi has some candid Rock Perspectives 16 20 reflections on his career and his distinc- Jazz Drummers Workshop tive brand of percussive artistry. Show and Studio 22 The drum shops of America. A high- On the Job 23 ly specialized network of retail and ser- Shop Talk 25 vice operations catering to drummers The Drum Soloist 26 only. -
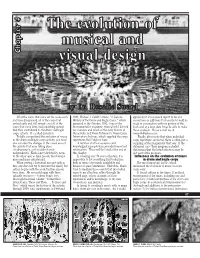
The Evolution of Musical and Visual Design
4 r The evolution of e t p a musical and h C visual design by Dr. Rosalie Sward All of the corps that came on the scene early 1981; Michael J. Cahill’s article, “A Capsule appreciate it if you would report to me any and have disappeared, all of the corps that History of the Drum and Bugle Corps,” which corrections or additions that you feel should be arrived early and still remain, and all of the appeared in the October, 1982, issue of the made in conjunction with my portion of this corps that came later, had something special Instrumentalist magazine, from which I derived book and, at a later, date I may be able to make that they contributed to the drum and bugle my overview and much of the early history of those available. Please e-mail me at corps activity. It is called evolution. the activity; and Brian Tolzmann’s Drum Corps [email protected]. To fully comprehend the evolution of music Information Archives, which supplied the corps Finally, please note that when individual in the drum and bugle corps activity, one must repertoires that I did not have. corps repertoires are listed, there is often just a also consider the changes in the visual area of A number of other resources and sampling of the program for that year. If the the activity that were taking place knowledgeable people have provided important statement says “their program included . .” simultaneously, as they did not exist information. These will be listed at the end of that means that the listed selections may be independently. -

Concert Marching Carriers Drumset Hand Percussion Hardware
CONCERT MARCHING CARRIERS DRUMSET HAND PERCUSSION HARDWARE Artists Tim Adams Pittsburgh Symphony Orchestra /Carnegie Mellon University Keith Aleo Boston Conservatory /Interlochen Arts Camp James Ancona University of Delaware /Cavaliers Drum & Bugle Corps Caption Head Dean Anderson Berklee College of Music /Boston Ballet Orchestra Attacca Percussion Group Washington D.C. Lonny Benoit McNeese State University Mario Boivin Sherbrook University Michael Bump Truman State University Jim Casella Cavaliers Drum & Bugle Corps Percussion Arranger Don Click Independent Glen Crosby Academy Drum & Bugle Corps Jeff Crowell University of Wisconsion-Eau Claire Julie Davila Percussion XS Lalo Davila Middle Tennessee State University Chris Deviney Philadelphia Symphony Orchestra Drew Duthart Scottish Lion-78th Fraser Highlanders Matthew Duvall Eighth Blackbird Neal Flum University of Alabama Tom Freer Cleveland Symphony Orchestra /Cleveland State University Jauon Gilliam Winnipeg Symphony Greg Goodall Los Angeles Studio Hollywood Bowl Orchestra David Gross Grand Rapids Symphony Orchestra Murray Gusseck Independent Jonathan Haas International Soloist /Peabody Conservatory, New York University Chris Hanning NFL Films /West Chester University Thom Hannum University of Massachusetts-Amherst /DCI Hall of Fame Ralph Hardimon Capital Regiment /DCI Hall of Fame Andy Harnsberger Marimba Soloist Lee College Steve Hearn Cabrillo New Music Festival Scott Herring University of South Carolina Julie Hill University of Tennessee -Martin Steve Houghton Indiana University -

May-June 1979
Vol.3-No.3 FEATURES: HERB LOVELLE RALPH BERNARD GRADY TATE The former Wiz drum- MACDONALD PURDIE Drummer for the sound- mer of Broadway lends A sensitive and ver- "Pretty Purdie," teach- track of the movie the fascinating insight to the satile percussionist, Ralph er and studio player Wiz, Tate cites time NY show and studio MacDonald reveals the reflects on the pitfalls and sensitivity as the scene. Lovelle also talks secret of his special musi- of his early drumming key to successful drum- about the influence of his cal style and "different" experience, plus his sub- ming. Tate also discusses friend and mentor, Max approach to the conga sequent reputation in the the desire to expand his Roach. 13 drum. 15 studios as the "hit musical horizons as a maker." 20 singer. 22 DRUMS AND THERAPY 24 FIRST ANNUAL READERS' POLL RESULTS 26 FOREIGN DRUM COMPANY REPORT, PART I 30 COLUMNS: EDITOR'S OVERVIEW: 4 JAZZ DRUMMERS' WORKSHOP: READERS' PLATFORM: 8 Solving Technical Problems by Ed Soph 44 IT'S QUESTIONABLE: 10 DRUM SOLOIST: ROCK PERSPECTIVES: More Metric Modulation Theme and Variations by Rupert Kettle 46 by David Garibaldi 34 DRIVER'S SEAT: SHOW AND STUDIO: Energy and the Ensemble The Show Band Drummer by Butch Miles 48 by Danny Pucillo 36 UP AND COMING: SOUTH OF THE BORDER: Scott Robinson The Cha-Cha Jammin' With The Giants 50 by Norbert Goldberg 38 DRUM MARKET: DRUMMER/PERCUSSIONIST: Classifieds 54 Understanding Form by David Levine 40 WHERE IT'S AT: 56 RUDIMENTAL SYMPOSIUM: IN MEMORIAM: 57 Questions and Answers JUST DRUMS: 62 by Mitch Markovich 42 STAFF: EDITOR-IN-CHIEF: Ronald Spagnardi FEATURES EDITOR: Karen Larcombe ASSOCIATE EDITORS: Cheech Iero Paul Uldrich MANAGING EDITOR: Michael Cramer ART DIRECTOR: Bryan Mitchell PRODUCTION MANAGER: Roger Elliston ADVERTISING DIRECTOR: Jean Mazza For those who may not have noticed, Modern Drummer has a new address. -

Information to Users
INFORMATION TO USERS This manuscript )las been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality or this reproduction is clepencllent upon the quality or the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, prim bleedthrougb, substamiard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely. event that the author did not send UMI a complete mannscript and there are missing pages, these will be noted Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand comer and continning from left to right in equal sections with small overlaps. Each original is also photographed in one exposure and is included in reduced form at the back of the book. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6" x 9" black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. UMI A Bell & Howell tnformat10n Company 300 North Zeeb Road. Ann Amor. Mt481 06-1346 USA 313!761-4700 800:521-Q600 Order Number 9520520 A history of the "Ludwig n:rummer" with an annotated bibliography of the issues from 1961 to 1976 Bolton, Calvin Alonzo, D.M.A. -

FRANK's DRUM SHOP 24 Nouncements, There Will Be Six Issues This LES Demerle: up Front 27 Year, One Every Other Month
VOL. 3-NO. 1 IN THIS ISSUE FEATURES: BILL BRUFORD 8 INSIDE ZILDJIAN 12 Welcome to MD's third year. To anyone MAX ROACH: Back on the Bandstand 16 who might have missed our previous an- FRANK'S DRUM SHOP 24 nouncements, there will be six issues this LES DeMERLE: Up Front 27 year, one every other month. Our shirt MD READERS POLL 29 sleeves are rolled up and we're raring to go. COLUMNS: Many subscribers have written asking how their subscriptions will be adjusted Editor's Overview 1 from the four to six time cycle. Expiration Readers Platform 2 dates are being automatically computer It's Questionable 4 adjusted. Those subscribers who paid the Rock Perspectives: Miking, Part 2 30 old rate will receive the issues due them Jazz Drummer's Workshop: Brushes 32 and be notified when their sub has expired. A four time subscriber will simply expire Rudimental Symposium: Drum Corps 34 sooner to adjust to the six issue year. We Show and Studio: Adjusting to Conditions 38 anticipate a smooth and painless conver- South of the Border: Calypso 40 sion though there are always those few ex- Electronic Insights 42 ceptions. Should you find yourself among Drummer/Percussionist: An Introduction 44 them, feel free to contact the Circulation Department. Someone will be glad to help. Shop Talk: Drum Maintenance 46 On with '79. This issue contains your Drum Market: Classifieds 47 ballot for MD's First Annual Readers Printed Page: Book Reviews 48 Poll. We feel it is about time drummers From the Past: Dave Tough 50 select artists who warrant honoring. -

A Thematic Analysis of Nicolas Martynciow's
Western University Scholarship@Western Electronic Thesis and Dissertation Repository 2-16-2021 1:45 PM A Thematic Analysis Of Nicolas Martynciow’s "Impressions Pour Caisse Claire Et Deux Toms" And A Dissection of the Extended Techniques Required For Performance Joe Moscheck, The University of Western Ontario Supervisor: Ball, Jill, The University of Western Ontario Co-Supervisor: Watson, Kevin, The University of Western Ontario A thesis submitted in partial fulfillment of the equirr ements for the Doctor of Musical Arts degree in Music © Joe Moscheck 2021 Follow this and additional works at: https://ir.lib.uwo.ca/etd Part of the Music Performance Commons Recommended Citation Moscheck, Joe, "A Thematic Analysis Of Nicolas Martynciow’s "Impressions Pour Caisse Claire Et Deux Toms" And A Dissection of the Extended Techniques Required For Performance" (2021). Electronic Thesis and Dissertation Repository. 7684. https://ir.lib.uwo.ca/etd/7684 This Dissertation/Thesis is brought to you for free and open access by Scholarship@Western. It has been accepted for inclusion in Electronic Thesis and Dissertation Repository by an authorized administrator of Scholarship@Western. For more information, please contact [email protected]. Abstract Impressions pour caisse claire et deux toms (1999) by French percussionist Nicolas Martynciow is an extremely challenging multi-movement composition for the snare drum. At over eleven-minutes in duration, Impressions is one of the longest and most technically demanding works for the solo snare drummer. This composition places significant emphasis on the timbral capabilities of the snare drum and features a wide array of distinct sounds that are generated using both standard and extended techniques.