El Nucleo Del Disturbio
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
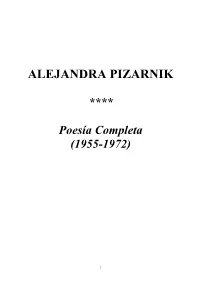
Poesía Completa (1955-1972)
ALEJANDRA PIZARNIK **** Poesía Completa (1955-1972) 1 LA TIERRA MÁS AJENA (1955) ¡Ah! El infinito egoísmo de la adolescencia, el optimismo estudioso: ¡cuán lleno de flores estaba el mundo ese verano! Los aires y las formas muriendo... A. Rimbaud 2 DÍAS CONTRA EL ENSUEÑO No querer blancos rodando en planta movible. No querer voces robando semillosas arqueada aéreas. No querer vivir mil oxígenos nimias cruzadas al cielo. No querer trasladar mi curva sin encerar la hoja actual. No querer vencer al imán la alpargata se deshilacha. No querer tocar abstractos llegar a mi último pelo marrón. No querer vencer colas blandas los árboles sitúan las hojas. No querer traer sin caos portátiles vocablos. 3 HUMO marcos rozados en callado hueso agitan un cocktail humeante miles de calorías desaparecen ante la repicante austeridad de los humos vistos de atrás dos manos de trébol roto casi enredan los dientes separados y castigan las oscuras encías bajo ruidos recibidos al segundo los pelos ríen moviendo las huellas de varios marcianos cognac boudeaux-amarillento rasca retretes sanguíneos tres voces fonean tres besos para mí para ti para mí pescar la calandria eufórica en chapas latosas ascendente faena! 4 REMINISCENCIAS y el tiempo estranguló mi estrella cuatro números giran insidiosos ennegreciendo las confituras y el tiempo estranguló mi estrella caminaba trillada sobre pozo oscuro los brillos lloraban a mis verdores y yo miraba y yo miraba y el tiempo estranguló mi estrella recordar tres rugidos de tiernas montañas y radios oscuras dos copas amarillas -

Que Suei'a La Salud Como Un Paraiso Pletorico, Ia Polvora Daba Menos Miedo, Se Dejaba De
EDWARDS, EL ANFITRION. NOTA DE LECTURA POR MARCO ANTONIO DE LA PARK Escojo, para referirme a la obra narrativa de Jorge Edwards, la novela El anfltrion, pieza que considero insuficientemente comentada, su iltima produccion de ficcion, quizAs su mss desatada fantasia (El musec de cera nada mas podria competirle) y donde emerge un aspecto suyo no conocido por sus lectores y si por quienes hemos tenido la suerte de tenerlo como contertulio, compaiero de viaje y conversador impenitente, su caustico e implacable sentido del humor.' He leido dos veces esta novela. He sido dos lectores posibles en dos momentos distintos de MI historia y de LA historia. La primera vez, en Santiago de Chile, en los atios finales de la dictadura, cuando se abri6 la colecci6n Biblioteca del Sur (Edwards fue el primero de la serie) que anunci6 una nueva camada de narradores decididos a darle forma novelada al secreto relato chileno, bastante poetizado pero aiuh escasamente puesto en el terreno de pruebas de la novela, sin exponerlo a los desafios de Ia estructura, los vaivenes del lenguaje, el largo alcance y la necesidad del argumento. Eran aflos confusos, el aire vibraba cargado de ganas con la tension propia del enfermo que suei'a la salud como un paraiso pletorico, Iapolvora daba menos miedo, se dejaba de escribir exclusivamente sobre espacios cerrados, la metdfora buscaba otras resonancias, el periodismo y la cronica comenzaban a hacerse cargo de la realidad. Afios de cambio. Confieso que me sorprendi6 el gesto en apariencia liviano, la somna en el juego de citas, una suerte de Fausto revisitado a saco, sin piedad ni clemencia para ningun ejemplo literario. -

La Madriguera. Revista De Cine (Ediciones De Intervención Cultural S.L.)
La madriguera. Revista de cine (Ediciones de intervención cultural S.L.) Título: El neclasicismo (contado a los niños) Autor/es: Montiel, Alejandro Citar como: Montiel, A. (1998). El neclasicismo (contado a los niños). La madriguera. (13):57- 57. Documento descargado de: http://hdl.handle.net/10251/41721 Copyright: Reserva de todos los derechos (NO CC) La inclusión de este artículo en el repositorio se enmarca dentro del proyecto "Estudio y análisis para el desarrollo de una red de conocimiento sobre estudios fílmicos a través de plataformas web 2.0", financiado por el Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España (código HAR2010-18648), con el apoyo de Biblioteca y Documentación Científica y del Área de Sistemas de Información y Comunicaciones (ASIC) del Vicerrectorado de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Universitat Politècnica de València. Entidades colaboradoras: 111111111111 -- .. - ', - El neclasicismo (contado a los niños) ) .., 1 Tic \J ... ""' u 1 C-'- offiO { C Orl .... o. dO a ...... ""..., n .L1lu o Mientras Bordwelil sitúa inconsecuentemente hacia La guerra de las galaxias, dado que, para entonces el vídeo 1960 el eclipse del Modelo clásico de Representación Cine doméstico ya se había lanzado al mercado (1975) y ·en me matográfica (inconsecuentemente, pues luego afirma que, en nos de una década, la cifra de ventas en videocassettes iba a lo fundamental, se ha perpetuado con gran flexibilidad hasta superar los ingresos de exhibición de cines"\ y así se llega nuestros días), Gubern2 piensa que la renovación genérica de ría a la conclusión de que el cine norteamericano que nos finales de los cincuenta ()ohnny Guitart, de Nicholas Ray, echan encima se ha despreocupado finalmente de que los 1954, en el western; La condesa descalza, de Joseph Man adultos no vayan a ver la película durante su periodo de exhi· kiewicz, 1954, en el melodrama: Sed de mal, de Orson We bición, o sea durante la campaña de promoción del vídeo do lles, 1958, en el thriller; West Side Story. -

El Debate 19360119
St TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probab' sudeste de España, tiempo de cielo nuboso; 10 '^'^"ipo de lluvias. Temperatura: má,x 1 ^ Alicante, Sevilla y Huelva; mínima, ™ Teruel. En Madrid: máxima, 8,7 (4 t.); v*.10 m.). Presión barométrica: máxima nima, 696,2. *IADRID—Año XXVI Núm. 8.156 • Una sola can^ i HIPOCRESÍA QU Hicimos ayer un comentario de carácter ; íllerdas. Maa no se agota la critica con esta ^ ^4s visibles, en loa que se ve la mano social' ^^' en casi todo lo demás el manifiesto t' ^ extremismos que eran de esperar, supv '7"<* ha llevado a muchos incautos o a mi "*0 hecho, incluso el señor Pórtela y el • ** Para asustar". De otra parte, algu- ~*ia, misma moderación para "reclame' ''e falacia y de hipocresía. í'ara nadie es un secreto que las l'sn opinión adicta en España. Neces *a basta esto sólo para triunfar? Ev * mayoría del pais repudia al marx finaran las notas marxistas contari "«cir, su derrota seria segura. Importa Ta. Desplazar del programa circunstaní ^ ''ra herir al incauto, todo lo que habr ^^ la masa neutra, más o menos apolítica «or con una máscara atractiva—lo demás •*htir la esperanza de una mejor posición an j^ IA simple lectura del manifiesto confirma e. "*A», ae dice, en primer lugar, en el documento '"'^ los firmantes no piensan nada sobre el partic V** el socialismo, el comunismo, el sindicalismo y 'T*** a aus principios antirreligiosos, consustanciales L íjjj**^ saben que en 1933 fué la persecución religioi ^'DRUno ignora que el pais está en pie para defende. -

Conference Booklet
Conference Booklet MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES FFI-2016-75323-E PGC2018-093982-B-100 ORGANIZING COMMITTEE SCIENTIFIC COMMITTEE Agustín Vicente María José Alcaraz (Universidad de Murcia) María José Alcaraz María Álvarez (King's College London) Jesús Navarro Antonio Blanco (Universidad Complutense) Neftalí Villanueva Fernando Broncano (Universidad Carlos III) Manolo Martínez María Cerezo (Universidad de Murcia) Marta Jorba Cristina Corredor (Universidad de Valladolid) Javier González de Prado Vincenzo Crupi (Università di Torino) Stefaan Cuypers (University of Leuven) María José Encinas (Universidad de Granada) Olga Fernandez Prat (Universitat Autònoma de Barcelona) LOCAL COMMITTEE Antonio Gaitán (Universidad Carlos III) Marc Artiga Toni Gomila (Universitat de les Illes Balears) Ana L. Batalla Dan López de Sa (ICREA,Universitat de Barcelona) Virginia Ballesteros Josep Macià (Universitat de Barcelona) Félix Bou Josep L. Martí (Universitat Pompeu Fabra) Marta Cabrera Concha Martínez (Universidad de Santiago de Compostela) Josep E. Corbí José Medina (Northwestern University) Joan Gimeno Simó Jesús Navarro (Universidad de Sevilla) Tobies Grimaltos Diana Pérez (Universidad de Buenos Aires) Valeriano Iranzo Francisca Pérez Carreño (Universidad de Murcia) Carmen Martínez Sáez Manuel Pérez Otero (Universitat de Barcelona) Carlos Moya Salvador Rubio (Universidad de Murcia) Saúl Pérez González Miguel Àngel Sebastián (Universidad Autónoma de México) Sergi Rosell Carlos Thiebaut (Universidad Carlos III) Pablo Rychter Josefa Toribio -

The Citadel Edición XXVI Verano 2016
El Cid La revista estudiantil del Capítulo Tau Iota de Sigma Delta Pi, La Sociedad Nacional Honoraria Hispánica. Fundada en la primavera de 1993, The Citadel. • Available only online at www.citadel.edu/mlng/elcid.htm The Citadel Edición XXVI Verano 2016 ii Funding for El Cid is made possible by the generous support of The Citadel and the Department of Modern Languages, Literatures and Cultures Bienvenido a El Cid, la revista electrónica estudiantil del Capítulo Tau Iota de Sigma Delta Pi, la Sociedad Nacional Honoraria Hispánica. El Cid pretende ser un espacio académico de encuentro literario y cultural para entablar diálogo abierto en el mundo hispanohablante. La revista tiene como objetivo promover entre estudiantes universitarios subgraduados y graduados, la crítica y la creación literaria y cultural a través del ensayo crítico, el cuento y la poesía. Los trabajos enviados deben ser inéditos y no deben estar siendo considerados para publicación en ninguna otra revista. Del mismo modo, los estudiantes interesados en enviar sus trabajos, deberán estar cursando español bien a nivel subgraduado o graduado. La lengua de publicación es solamente español. Los envíos se deben hacer de manera electrónica en formato word y no deben superar las 5000 palabras. Se otogará el Premio Ignacio R. M Galbis al mejor trabajo entre los seleccionados para publicación de la edición vigente. El Cid se publica de manera anual en verano. Les presentamos este año, 2016, la vigésima sexta edición. El Cid ofrece libre acceso de su contenido completo al público, con el objetivo de fomentar la comunicación, la investigación y la creatividad literaria. -

Guía De Visionado Aulacine Doce Hombres Sin Piedad
Tutorial cinematográfico de lógica y persuasión Guía de visionado de Doce hombres sin piedad (12 Angry men, Sidney Lumet, 1957) Segundo clásico en blanco y negro en el ciclo de CAJAGRANADA Fundación dedicado a la verdad. AulaCine propone, de nuevo, el debate sobre la complejidad de la justicia. “Doce hombres sin piedad”, la obra maestra de Sidney Lumet, es una película que se sigue usando como ejemplo de argumentación lógica y persuasión, donde lo que inicialmente parece una cuestión indudable, avalada por la mayoría, puede convertirse en un asunto complejo y lleno de aristas. De nuevo un trabajo centrado en un espacio interior, la sala donde delibera un jurado, desarrolla su metraje sin un solo segundo de monotonía. Imposible perder la atención en este debate, que cuenta con la heroicidad indiscutible del personaje interpretado pro Henry Fonda. En tiempos de los tutoriales en YouTube, estamos ante un ejercicio ejemplar de argumentación persuasiva Proyección: Martes, 6 de febrero de 2018, Teatro CAJAGRANADA, 19 horas. Entrada gratuita hasta límite de aforo. Versión Original Subtitulada en Español. Doce hombres sin piedad Director, año: Sidney Lumet, 1957 Duración: 95 min. País: Estados Unidos Guion: Reginald Rose Fotografía: Boris Kaufman (Blanco y Negro) Música: Kenyon Hopkins Reparto: Henry Fonda, Lee J. Cobb, Jack Warden, E.G. Marshall, Martin Balsam, Ed Begley, John Fiedler, Robert Webber, Jack Klugman, George Voskovec, Joseph Sweeney, Edward Binns, Billy Nelson, John Savoca, Rudy Bond, James Kelly. Fuente de los datos: Filmaffinity Autor de la guía de visionado: Rafael Marfil Carmona, Universidad de Granada y Grupo Comunicar “La justicia es el pilar más firme de la bondad”. -

April 2, 2017 5Th Sunday of Lent + V Domingo De Cuaresma
985 E. 167th St., Bronx, N.Y. 10459 ● Tel. 718-542-6164 ● Fax 718-542-0448 Website: sjcbronx.org Email: [email protected] Facebook: St. John Chrysostom Roman Catholic Church Rev. Eric P. Cruz, Pastor ● Rev. Jose A. Taveras ● Rev. James Benavides School Principal Sister Mary Elizabeth Mooney, OP Tel: 718-328-7226 Religious Education Coordinator- Fr. James Benavides Parish Secretary- Elizabeth Reyes April 2, 2017 5th Sunday Of Lent + V Domingo De Cuaresma Give me justice, O God, and plead my cause against a nation that is faithless. From the deceitful and cunning rescue me, for you, O God, are my strength. Ps 43 (42):1-2 *********** Señor, hazme justicia. Defiende mi causa contra gente sin piedad, salvame del hombre injusto y malvado, tu que eres mi Dios y mi defensa. Salmo 42, 1-2 WARM HEART OF MERCY We find the warm and open heart of Jesus hard to take. It seems too good to be true that God is so forgiving. One way to understand God’s mercy is to allow ourselves to be forgiven and then show mercy. It is the mercy a parent shows when he still believes in their child who has done great wrong. The old adage teaches us that 'when a child really drives you mad, remember he has a mother who loves him’! Although it's difficult, it is helpful to literally see the mercy in the eyes of God. He looks at me or you - his son or daughter - who has a big disagreement (sin or spiritual pain) with Him. -

Esfinge C?Smica
Esfinge Cósmica Curtis Garland 1 HABÍA sido un error. Un grave error. Un imperdonable y terrible error. Pero no podía acusar de ello a nadie. No podía enfurecerse con nadie, porque todo y todos estaban demasiado lejos de él para semejante expansión natural. Lejos en el espacio. Lejos en el tiempo. Lejos en todo sentido. —Dios mío, no —se quejó amargamente—. ¿Por qué, por qué? Y contempló de nuevo el indicador temporal, con sus escalofriantes cifras brillando allí, en aquel implacable reloj electrónico de alta precisión, situado ante sus ojos incrédulos e indignados. Las cifras luminosas, con su frío, aséptico color verde esmeralda en el fondo negro de la pantalla, eran más elocuentes que cualquier otra cosa. Y también más demoledoras. —Año tres mil ciento setenta y cinco... —recitó amargamente—. Mes de marzo, día veintidós, diecisiete horas, treinta segundos y seis décimas... ¡Oh, maldito seas! ¿Y qué hago yo en este año, en este siglo? ¿Qué pinto yo aquí, donde ya no queda nada de lo que conocí? Y exasperado, golpeó con sus puños la pantalla de cuarzo, pero fue en vano. Su vidrio era irrompible, a prueba de choques, y nadie podía alterar el curso inmutable del reloj electrónico. Debajo aparecían las cifras complicadas del llamado Tiempo Estelar, pero eso le importaba ya muy poco a él. Lo realmente importante era aquello otro: año 3175 de la Tierra, de la Era Cristiana. Siglo XXXII de esa misma Era... —Mil años...—gimió—. ¡Mil años durmiendo ese sueño maldito e interminable! ¡Mil años convertido en un cadáver viviente, en esa cápsula de hibernación! ¿Y por qué, para qué? Un condenado error en el cálculo, un fallo técnico en el dispositivo.. -

“Las Personas Estamos Llamadas a Ser Libres, Todas a Ser Hijos E Hijas
Oramos con la Iglesia Oramos por las hermanas Julio que han fallecido Alejados de la Iglesia: Por nuestros hermanos y hermanas que se han alejado de la 29/04/2017 Seraphica Köhl CJ, MEP fe, para que, a 18/05/2017 Consolata Rodrigues CJ, Brasil través de nuestra oración y el 03/06/2017 Aquilina Ettathottu CJ, Allahabad testimonio 02/06/2017 Margaret Regan IBVM, Reino Unido evangélico, puedan redescubrir la 10/06/2017 Anna Gaha IBVM, Australia cercanía del Señor 10/06/2017 Heriberta Kapper CJ, MEP misericordioso y la belleza de la vida cristiana. Agosto 11/06/2017 Maria Alicia Inalef CJ, Chile Artistas: Por los y las artistas de nuestro tiempo, para 16/06/2017 Vivian Adams IBVM, Canadá que, a través de las obras de su creatividad, nos 17/06/2017 Jane McKirchy IBVM, USA ayuden a descubrir la belleza de la creación. Bendice a las personas creadoras, oh Dios de la creación, quienes por sus dones hacen del mundo un lugar más alegre y hermoso. En agradecimiento y memoria cariñosa por las A través de sus obras personas que han muerto, especialmente aquellas nos enseñan a ver más claramente que han muerto sin amor y sin ser recordadas. la verdad que nos rodea. Su inspiración nos evoca a la maravilla y el asombro en nuestra propia vida. En sus esperanzas y sueños “Las personas estamos llamadas a ser libres, nos recuerdan todas a ser hijos e hijas, cada una según sus que la vida es santa. Bendice a las personas que crean en tu imagen, responsabilidades, para luchar contra las Oh Dios de la creación. -

24-10-2016 Dep 8-9 EL FINAL DE UNA
TENIS MUNDIAL NOVAK ROGER RAFAEL ANDY EL FINAL DE UNA ERA DJOKOVIC FEDERER NADAL MURRAY Desde que Roger Federer ¿Qué necesita Andy Murray para ser ganase su primer Wimbledon en 2003, el trío formado por Rafa Nadal, número uno al nal de la temporada? Novak Djokovic y él ha dominado con mano de Edad: 29 (22-05-1987) Edad: 35 (08-08-1981) Edad: 30 (03-06-1986) Edad: 29 (15-05-1987) hierro el tenis mundial. Su superioridad fue tal Lugar de nacimiento: Belgrado, Serbia Lugar de nacimiento: Basilea, Suiza Lugar de nacimiento: Mallorca, España Lugar de nacimiento: Dunblane, Escocia que sólo entre ellos fueron capaces de discutirse "Creo que puedo llegar al número uno. Puede año pasado. A estas alturas de temporada, ría ganar el ATP World Tour Finals de Profesional desde: 2003 Profesional desde: 1998 Profesional desde: 2001 Profesional desde: 2005 no sólo la primacía de los grandes torneos, sino que no vuelva a tener una oportunidad como mejor mirar la Race para analizar cuáles son Londres casi sin perder ningún partido y Residencia: Mónaco, Montecarlo Residencia: Suiza Residencia: Manacor, Mallorca, España Residencia: Londres, Inglaterra el día a día de las canchas. Que no ganasen un ésta para conseguirlo, así que voy a seguir los escenarios posibles para Murray para ser que Nole no pasara de la fase de grupos. torneo en el que tomaban parte signicó una dando lo mejor de mí hasta que exista esa número uno. Algo que, aunque podría darse, resultaría Peso: 72 Kgs Peso: 85 Kgs Peso: 85 Kgs Peso: 84 Kgs sorpresa mayúscula. -

Tequilas Mezcales Coffee
+ Premium Tequilas COFFee Gin tonic CITADELLE 10 red white SAUZA BLANCO PATRÓN SILVER CASAMIGOS BLANCO 1,3 GLASS 3 / BOTTLE 40 GLASS 8 / BOTTLE 95 GLASS 6 / BOTTLE 80 Espresso FERDINANDS 10 CILLAR D SILOS PREGÓN MARE 10 TEMPRANILLO, RIBERA VERDEJO, RUEDA SAUZA REPOSADO PATRÓN REPOSADO CASAMIGOS REPOSADO americano 1,5 GLASS 4,5 / BOTTLE 21 GLASS 3 / BOTTLE 13,5 GLASS 4 / BOTTLE 50 GLASS 9,5 / BOTTLE 105 GLASS 8 / BOTTLE 95 LONDON 3 10 macchiato 1,6 G VINE 10 PERICA JAVIER SANZ CENTENARIO BLANCO PATRÓN XO CAFÉ CASAMIGOS AÑEJO CRIANZA, RIOJA VERDEJO GLASS 7 / BOTTLE 85 GLASS 8 / BOTTLE 95 GLASS 10 / BOTTLE 120 TANQUERAY 10 9 GLASS 3 / BOTTLE 13,5 BOTTLE 18 coffee with milk 1,8 HENDRICKS 10 CENTENARIO REPOSADO HERRADURA PLATA CLASE AZÚL BLANCO CONO SUR BICICLETA GRAN FEUDO GLASS 8 / BOTTLE 95 GLASS 7 / BOTTLE 85 GLASS 20 / BOTTLE 210 Cappuccino 2,2 BOODLES 10 PINOT NOIR, CHILE CHARDONNAY PLYMOUTH 10 GLASS 4 / BOTTLE 19 GLASS 4 / BOTTLE 19 DON JULIO BLANCO HERRADURA REPOSADO CLASE AZÚL REPOSADO latte 2,5 GLASS 7 / BOTTLE 85 GLASS 8 / BOTTLE 95 GLASS 30 / BOTTLE 310 MONKEY 47 12 VIÑA SALCEDA GRANBAZAN CRIANZA, RIOJA 2,5 BROKMANS 10 ALBARIÑO, ETIQUETA VERDE DON JULIO REPOSADO HERRADURA AÑEJO HERRADURA SELECCIÓN SUPREMA MOkA BOTTLE 24 BOTTLE 29 GLASS 9 / BOTTLE 100 GLASS 9 / BOTTLE 100 GLASS 60 Frappuccino 5,5 ARGENTO CONO SUR BICICLETA MALBEC SELECCIÓN, ARGENTINA SAUVIGNON hot chocolate 2,5 BOTTLE 26 GLASS 4 / BOTTLE 19 Mezcales EXTRA: SOY MILK 0,5 CHIVITE COLECCIÓN 125 3,5 RESERVE, 2011 AMORES ESPADÍN ALCARÁN KOCH TOBALA SYRUPS: VANILLA, CHOCOLATE,