Pdf Para Descargar
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Birth of Thought in the Spanish Language 14Th Century Hebrew-Spanish Philosophy Series: Philosophical Studies Series
springer.com Ilia Galán Díez The Birth of Thought in the Spanish Language 14th century Hebrew-Spanish Philosophy Series: Philosophical Studies Series Presents a critical, up-to-date analysis on the origin of Spanish philosophy written by Santob de Carrión Includes a historical and cultural introduction that provides biographical detail as well as context for a greater understand of Santob's philosophy Awarded the International Samuel Toledano’ prize, Jerusalem, 2014 This book takes readers on a philosophical discovery of a forgotten treasure, one born in the 14th century but which appears to belong to the 21st. It presents a critical, up-to-date analysis of Santob de Carrión, also known as Sem Tob, a writer and thinker whose philosophy arose in the Spain of the three great cultures: Jews, Christians, and Muslims, who then coexisted in 1st ed. 2017, XVIII, 234 p. 3 illus. peace. The author first presents a historical and cultural introduction that provides biographical detail as well as context for a greater understand of Santob's philosophy. Next, the book offers Printed book a dialogue with the work itself, which looks at politics, sociology, anthropology, psychology, Hardcover ethics, aesthetics, metaphysics, and theodicy. The aim is not to provide an exhaustive analysis, 89,99 € | £79.99 | $109.99 or to comment on each and every verse, but rather to deal only with the most relevant for [1]96,29 € (D) | 98,99 € (A) | CHF today’s world. Readers will discover how Santob believed knowledge must be dynamic, and 106,50 tolerance fundamental, fleeing from dogma, since one cannot avoid a significant dose of moral Softcover and aesthetic relativism. -
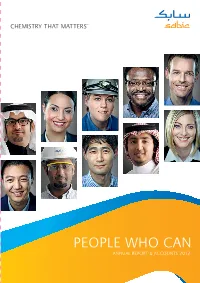
View Annual Report
CAN HO REPORT & ACCOUNTS 2012 l w E ANNUA l EOP P PEOPLE WHO CAN ANNUAl REPORT & ACCOUNTS 2012 www.sabic.com “WHEN I GET HOME FROM WORK, IT FEELS GOOD TO KNOW I HAVE SPENT THE DAY DOING SOMETHING THAT IMPROVES PEOPLE’S LIVES.” Sabic Report + Accounts 2012 1 WELCOME wE’VE ALWAYS BElIEVED THAT IT TAKES SPECIAl PEOPlE TO MAKE A DIFFERENCE. THEY NEED INGENUITY, BRIllIANCE AND THE FREEDOM TO TURN THEIR IDEAS INTO REALITY. AT SABIC, THIS IS OUR CUlTURE. wE FIND OPEN-MINDED, GIFTED AND QUESTIONING PEOPlE. THEN wE CREATE THE CONDITIONS FOR THEIR TAlENT TO FlOURISH: FUlFIllING wORK ENVIRONMENTS, STATE-OF-THE-ART TECHNOlOGY AND THE EMPOWERMENT THEY NEED. THIS wAY, SABIC PEOPlE CAN FIND THE NEw SOlUTIONS AND POSSIBIlITIES THAT ARE CHANGING THE wORlD FOR THE BETTER. EVERY DAY, THEY CAN CREATE CHEMISTRY THAT MATTERSTM. PRINCE SAUD BIN ABDULLAH BIN THenayan AL-SAUD MOHAMED AL-MADY CHAIRMAN VICE CHAIRMAN & CHIEF EXECUTIVE OFFICER Sabic Report + Accounts 2012 3 SABIC’S experts create 150 NEw products EVery YEAR THIS IS Ingenuity Sabic Report + Accounts 2012 5 CONTENTS OVERVIEW 8 this IS SABIC & STRATEGY 9 CHAIRMAN’S statement 10 VICE CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER Q&A 01 12 BOARD OF directors 14 GlOBAl operations OUR 18 CHEMICAlS BUSINESSES 24 PERFORMANCE CHEMICAlS 30 INNOVATIVE PlASTICS 36 POLYMERS 42 FERTILIZERS 02 48 METALS 54 SUPPlY CHAIN 55 MANUFACTURING 56 TECHNOlOGY & INNOVATION OUR 60 SUSTAINABILITY COMMITMENT 62 PEOPLE 64 ENVIRONMENT, HEALTH, SAFETY & SECURITY 66 CORPORATE SOCIAl 03 RESPONSIBILITY OUR 70 FINANCIAl STATEMENTS FINANCES 75 NOTES TO THE ACCOUNTS 91 OUR Manufacturing COMPANIES 04 95 GlOBAl DIRECTORY OVERVIEW & strategy WE HAVE firmly SET OUR SIGHTS ON BECOMING THE PREFERRED WORLD lEADER IN CHEMICAlS. -

The Jewish Community of Spain, but May Cast a Favorable Light As Spanish-Israeli Relations, Well As on Spain's Image Among World Jewry
THE JEWISHCOMMUNITY OF SPAIN Diana Ay ton-Shenker This article examines thepolitical dynamics of the contemporary Span ish Jewish community. First, the community's history, foundation, settle ment and early development are introduced. Then its organizational struc ture and function are addressed in the countrywide, local (particularly Madrid and Barcelona), and international (relations with Israel) arenas. The community's legal status is explored next. The community's character emerges through an analysis of leadership dynamics; Jewish identity, as similation, and integration; antisemitism and philosemitism. The study concludes with a look at current trends and directions. Introduction Today, after five centuries of Jewish invisibility and virtual a life. The absence, Spain is witness to unique rebirth of Jewish is one most restoration of organized Jewish life in Spain of the remarkable achievements of contemporary diaspora Jewry. The in its contem Spanish Jewish community is unique thoroughly porary Jewish nature and development set against its tremen dous historical legacy. The history of the Jews in Spain is the as source of great pride in the Spanish Jewish community, well as the focus of attention in the international arena (especially in 1992).While Spanish Jewryis most widely known in itshistori a cal sense, the contemporary Jewish community offers unique JewishPolitical Studies Review 5:3-4 (Fall 1993) 159 This content downloaded by the authorized user from 192.168.82.205 on Tue, 27 Nov 2012 06:27:42 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions 160 Diana Ayton-Shenker recon reflection of the modern Jewish experience. Although its a struction is relatively recent phenomenon, the Spanish Jewish community incorporates a full range of organized Jewish life. -
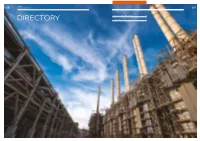
Directory Global Directory 74 Sabic 70 Annual Report 2017 Directory 71
SABIC 68 ANNUAL REPORT 2017 69 MANUFACTURING COMPANIES 70 DIRECTORY GLOBAL DIRECTORY 74 SABIC 70 ANNUAL REPORT 2017 DIRECTORY 71 Petrochemicals MANUFACTURING Agri-Nutrients Specialties COMPANIES Metals* COMPANY LOCATION PARTNERSHIP PRODUCTS COMPANY LOCATION PARTNERSHIP PRODUCTS Alba Bahrain SABIC Industrial Investments Aluminum (liquid metal, ingots, Ibn Zahr Al-Jubail, SABIC (80%), Ecofuel-Italy (10%), MTBE and polypropylene Aluminium Bahrain** Company (20.62%), Bahrain rolling slabs, and billet) Saudi European Saudi Arabia Arab Petroleum Investment Mumtalakat Holding Company Petrochemical Corporation APICORP (10%) (69.38%), others/public (10%) Company Al-Bayroni Al-Jubail, A 50/50 SABIC joint-venture Ammonia, urea, 2-ethyl hexanol, Kemya Al-Jubail, A 50/50 SABIC joint-venture Polyethylene (LDPE, LLDPE), Al-Jubail Fertilizer Saudi Arabia with Taiwan Fertilizer Company and DOP Al-Jubail Saudi Arabia with Exxon Chemical Arabia ethylene, carbon black (CB), Company Petrochemical polybutadiene rubber (PBR), Company styrene butadiene rubber Ar-Razi Al Jubail, A 50/50 joint venture Chemical-grade methanol (SBR), ethylene propylene diene Saudi Methanol Saudi Arabia with Japan Saudi Arabia monomer (EPDM), regular butyl Ccompany Methanol Company (RB) and halo butyl (HB) Cos-Mar Company Caville, A 50/50 joint venture Styrene Ma’aden Phosphate Riyadh, SABIC (30%) and Ma’aden (70%) DAP, MAP, NPS Louisiana, USA with Total Company Saudi Arabia GARMCO Bahrain SABIC (30.40%), Bahrain Aluminum sheets and can stocks Ma’aden Wa’ad Riyadh, SABIC (15%), Mosaic -

Catalogue of Manuscripts in the Roth Collection’, Contributed by Cecil Roth Himself to the Alexander Marx Jubilee Volume (New York, 1950), Where It Forms Pp
Handlist 164 LEEDS UNIVERSITY LIBRARY Provisional handlist of manuscripts in the Roth Collection Introduction Dr Cecil Roth (1899-1970), the Jewish historian, was born on 5 March 1899 in Dalston, London, the youngest of the four sons of Joseph and Etty Roth. Educated at the City of London School, he saw active service in France in 1918 and then read history at Merton College, Oxford, obtaining a first class degree in modern history in 1922, and a DPhil in 1924; his thesis was published in 1925 as The Last Florentine Republic. In 1928 he married Irene Rosalind Davis. They had no children. Roth soon turned to Jewish studies, his interest from childhood, when he had a traditional religious education and learned Hebrew from the Cairo Genizah scholar Jacob Mann. He supported himself by freelance writing until in 1939 he received a specially created readership in post-biblical Jewish studies at the University of Oxford, where he taught until his retirement in 1964. He then settled in Israel and divided his last years between New York, where he was visiting professor at Queens’ College in City University and Stern College, and Jerusalem. He died in Jerusalem on 21 June 1970. Roth’s literary output was immense, ranging from definitive histories of the Jews both globally and in several particular countries, to bibliographical works, studies of painting, scholarly research, notably on the Dead Sea scrolls, and biographical works. But his crowning achievement was the editorship of the Encyclopaedia Judaica, which appeared in the year of his death. Throughout his life Roth collected both books and manuscripts, and art objects. -

Treaty Series Recueil Des Traites
UNITED NATIONS N4ATIONS UNIES Treaty Series Treaties and internationalagreements registered or filed and recorded with the Secretariatof the United Nations VOLUME 289 Recueil des Traites Traitds et accords internationaux enregistris ou class&s et inscrits au repertoire au Secretariat de l'Organisationdes Nations Unies Treaties and internationalagreements registered or filed and recorded with the Secretariat of the United Nations VOLUME 289 1958 I. Nos. 4214-4226 TABLE OF CONTENTS I Treaties and internationalagreements registeredfrom 17 March 1958 to 19 March 1958 Page No. 4214. Argentina, Australia, Belgium, Burma, Canada, etc.: Final Act of the United Nations Maritime Conference (with annexes). Done at Geneva, on 6 March 1948 Convention on the Intergovernmental Maritime Consultative Organization. Done at Geneva, on 6 March 1948 ....... ............... 3 No. 4215. Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, etc.: Protocol modifying the Convention signed at Paris on 22 November 1928 regarding international exhibitions. Signed at Paris, on 10 May 1948 111 No. 4216. Netherlands and Portugal: Exchange of notes constituting an agreement for the reciprocal abolition of visas. Lisbon, 14 December 1954 .... ................ ... 121 No. 4217. Netherlands and United States of America: Exchange of notes (with enclosures) constituting an agreement concerning United States radio equipment on Netherlands weather ships. Wash- ington, 16 and 21 March 1955 .... ................. .... 129 No. 4218. Netherlands and Italy: General Convention respecting social insurance (with Special Protocol). Signed at The Hague, on 28 October 1952 Agreement to carry into effect article 4, section 2, of the above-mentioned Convention. Signed at Rome, on 24 December 1954 General Administrative Arrangement for the application of the above- mentioned Convention. -

Commencement 2011 the Entrepreneurial Edge
Summer 2011 Vol. X, No. 4 No. X, Vol. 2011 Summer Commencement 2011 The Entrepreneurial Edge MainGateAmerican University of Beirut Quarterly Magazine Departments: Letters 2 President’s view: what the Arab Spring means for AUB Inside the Gate Views from Campus Picture this: debke meets broadway, Nahr Ibrahim before the flood, 6 Commencement 2011, Folk Dance Festival; search for the Byzantine Anastasis Church; citizen revolt in the Middle East; AUBMC’s 2020 Vision Reviews A Photographic Remembrance of Lebanon by John Waterbury; Arab Media: PGMC – Polity Global Media and Communication Series coauthored by Nabil Dajani (BA ‘57, MA ‘60) Beyond Bliss Street Legends and Legacies First Among Equals John Wortabet (1827-1908) 41 Alumni Profile 14 under 44 Fourteen young AUB entrepreneurs on the best days, 42 the worst days, and their five-year dreams Reflections Campus Constellations Before Harvard, before the Smithsonian, 46 Owen Gingerich had a jewel in Lee Observatory Alumni Happenings Reunion 2011— Renewing Our Promise 49 Class Notes Najib W. Saab (BAR ’78) jointly awarded the Zayed International Prize for 56 Environment; Susan L. Ziadeh (MA ’78) appointed ambassador to Qatar; Tarek Yamani (BS ’01) takes music from Montreux to the Betty Carter Jazz Ahead residency at the Kennedy Center In Memoriam 66 MainGate is published quarterly in Production American University of Beirut Cover Beirut by the American University Office of Communications Commencement 2011 (© Office of of Beirut for distribution to alumni, Office of Communications Communications/Ahmad El Itani) former faculty, friends, and Randa Zaiter PO Box 11–0236 supporters worldwide. Riad El Solh 1107 2020 Photography Beirut, Lebanon Editor AUB Jafet Library Archives Tel: 961-1-353228 Ada H. -

Ahmad Daouk : Portrait D'un Acteur De L'indépendance
AHMAD DAOUK : PORTRAIT D’UN ACTEUR DE L’INDÉPENDANCE DU LIBAN Stéphane MALSAGNE Agrégé et Docteur en histoire de l’Université de Paris I L’auteur est historien et spécialiste de l’histoire du Liban contemporain. Agrégé et docteur en histoire de Paris I, il est enseignant à Sciences Po Paris. Il est l’auteur d’un grand nombre d’articles et d’ouvrages sur le Liban. Dans le présent article, il dresse une fresque de l’histoire libanaise au travers du portrait et de la biographie d’un grand commis de l’État libanais et d’un acteur de son indépendance. Nationaliste modéré, fidèle à ses amitiés de jeunesse, patriote, indépendantiste, homme de culture et de souplesse diplomatique, Ahmad Daouk se révèle sous la plume de Stéphane Malsagne comme incarnant le modèle d’une certaine libanité, dernier refuge du cosmopolitisme méditerranéen ouvert sur le monde – NDLR. l est des personnalités de l’histoire du Liban contemporain et des Iserviteurs de l’État souvent oubliées aujourd’hui, mais dont le parcours original a durablement marqué l’histoire nationale et celle de l’amitié franco-libanaise en particulier depuis 1943. Tel est le cas d’Ahmad Daouk (1893-1979), premier ambassadeur du Liban indépendant en France et plusieurs fois président du Conseil (en 1941-1942 et en 1960). L’homme a traversé les époques, du Liban ottoman à la guerre « civile » qui éclate en 1975, en passant par la période du Mandat français (1920-1946) et les décennies du Liban indépendant précédant la guerre. Il a conservé un important fonds d’archives personnelles couvrant notamment ses années de formation, ses principales responsabilités politiques, sa longue ambassade parisienne et les dernières de sa carrière d’homme d’affaires. -

Francoist Spain and Egyptian Jews, 1956-1968
Rev23-01 30/8/06 23:25 Página 21 Raanan Rein* ➲ Diplomacy, Propaganda, and Humanitarian Gestures: Francoist Spain and Egyptian Jews, 1956-1968 Abstract: Historians still debate over the help extended by Francoist Spain to European Jews during the Holocaust. The Spanish dictatorship always exaggerated the extent of this assistance. This propagandist effort on the part of the Spanish regime to portray itself as the savior of Jews in distress, especially Jews of Sephardic origin, was put to the test during the 1950s and 1960s, when Madrid was asked to help Egyptian Jews following the 1956 and 1967 wars in the Middle East. Based on research in Spanish and Israeli archives, this article argues that: a) Spain could have done more to help Egyptian Jews. Its policy was unclear and inconsistent. Moreover, the assistance that was finally given was intended mainly to improve the dic- tatorship’s image in the eyes of Western democratic public opinion; b) the Francoist dic- tatorship did its best to prevent the settlement of Jews in Spain; c) the help extended to Egyptian Jews owed more to the initiatives of individual Spanish diplomats than to the policy adopted by the Spanish government; d) all this notwithstanding, the help given by Spain to Egyptian Jews should be appreciated and considered within the context of its overall effort to save Jews in distress in other Arab countries in the post-World War II period. Keywords: Franco Regime; Egyptian Jewry; History; Spain; 20th Century. Sixty years after the end of World War II, scholars are still vigorously debating the extent of the help given by Francoist Spain to save Jews during the Holocaust.1 How many Jews were saved thanks to Spain’s assistance? Did the Franco regime adopt a clear and consistent policy towards the Jewish plight? What were the motives behind the fre- quent mutations and reversals in the decisions made by the government of the dictator- ship when it had to deal with this issue? With the conclusion of the world conflict, Spain found itself isolated in the international arena. -

Pour Qui Sonne Le Glas Mohamed Choucair
Numéro 38 Novembre 2014 Publication «CCIA-BML» www.ccib.org.lb NEWS ECOThe Chambers Newsletter ÉDITO Pour qui sonne le glas Mohamed Choucair En dehors de ses prérogatives de La déflation, premier symptôme de Sans une politique de soutien tous sement vers la dépression n’est président de la République, sa fonc- la dépression, ne consiste pas seu- azimuts, le monde serait tombé possible. tion de représentation fait que son lement en la réduction de la masse dans un scénario catastrophe pire Il est évident que le Liban a résis- absence paralyse le pouvoir. Lors de monétaire, mais surtout des crédits qu’en 1929. té au Printemps arabe du fait de la précédente vacance de la prési- qui font partie de la masse moné- Naturellement, à chacune de ces l’expérience traumatisante qu’il a dence, on était sans conteste plus taire autant que la monnaie. Il est étapes, la majorité des décideurs a vécue entre 1975 et 1990. Grâce éloignés du «seuil de rupture» avec vrai que le crédit bancaire à l’éco- opté pour la politique efficace, mais à la démocratie, même virtuelle, une croissance de 8%. Ce n’est plus nomie a augmenté, mais il ne fait une minorité est restée attachée à de son régime qui sert de soupape le cas aujourd’hui; 1% de croissance que remplacer le crédit fournisseur ses anciens dogmes, croyant au mi- au malaise populaire. Grâce aussi à ne nous donne pas de réserves suf- qui s’est plus réduit encore avec la racle. Autant dire que le monde a sa structure confessionnelle et à la fisantes pour attendre encore des préférence absolue pour le cash. -

Specialissue 44.Pdf
Sociedad de la Información Nº 44 / 2013 Special issue “New media, audience and emotional connectivity” José Ignacio Aguaded Gómez Ana Beriain Bañares Salomé Berrocal Gonzalo Eva Campos-Domínguez Paloma Contreras Pulido Josep Lluís Del Olmo Arriaga Carolina Duek Maria Eronen Joan Francesc Fondevila Gascón José Antonio Gabelas Barroso Elisa Hergueta Covacho Barbara Lewandowska-Tomaszczyk Moisés Limia Fernández Carmen Marta Lazo María Pilgún Hada M. Sánchez Gonzales Emilia Smolak-Lozano ISSN: 1578-326X D.L.: AB 293 – 2001 http://www.cost.eu http://www.cost-transforming-audiences.eu Special issue New media, audience and emotional connectivity Edited by Hada M. Sánchez Gonzales This special issue is resulting from the work of the Working Group on “Audience interactivity and participation” of the COST Action IS0906 “Transforming Audiences, Transforming Societies”. COST is an intergovernmental framework for European Cooperation in Science and Technology, allowing the coordination of nationally-funded research at the European level. The Action “Transforming Audiences, Transforming Societies” (2010-2014) is coordinating research efforts into the key transformations of European audiences within a changing media and communication environment, identifying their complex interrelationships with the social, cultural and political areas of European societies. A range of interconnected but distinct topics concerning audiences are being developed by four Working Groups: (1) New media genres, media literacy and trust in the media; (2) Audience interactivity and participation; (3) The role of media and ICT use for evolving social relationships; and (4) Audience transformations and social integration. Published with the additional support of The Scientific Committee Dr. José Ignacio Aguaded Gómez (University of Huelva) (Spain) Dr. -

The UN Development Program (UNDP) in Lebanon
The UN Development Program (UNDP) in Lebanon The Ministry of Public Health December 2010 | The Lebanese banking sector 101 Alice Mogabgab Gallery - Interview issue number www.iimonthly.com • Published by Information International sal REPUBLIC OF INFORMANTS Lebanon 5,000LL | Saudi Arabia 15SR | UAE 15DHR | Jordan 2JD| Syria 75SYP | Iraq 3,500IQD | Kuwait 1.5KD | Qatar 15QR | Bahrain 2BD | Oman 2OR | Yemen 15YRI | Egypt 10EP | Europe 5Euros INDEX 4 LEADER: REPUBLIC OF INFORMANTS 7 The UN Development Program (UNDP) in Lebanon 10 The Ministry of Public Health 15 Who benefited from the foreign donations to Lebanon in 2009? 21 Immunity of the Prime Minister and Ministers 23 The Lebanese banking sector 26 Gold in the world 28 Syndicate of Gold Page 28 30 Ahlia School 32 Overweight & Obesity by Dr. Hanna Saadah 33 7 seconds between birth and death by Dr. Samar Zebian 34 “The Prince of Medicine of His Time” Acknowledges the Brain as the Seat of Page 42 Page 37 Intelligence” by Antoine Boutros 42 Hizbollah in the eyes of Christian 35 Alice Mogabgab Gallery - Interview Leaders 37 Myth #40: Green Lebanon 43 October 2010 Timeline in Lebanon 38 Must-read books: Solidere; Legislation and 46 Sexual harassment in Egypt Regulatory Texts 47 Real estate index in Lebanon- 39 Must-read children’s book: “No, I Will Not Ever October 2010 Never Eat a Tomato” 48 Food Price Index - October 2010 40 Lebanon Families: Audi families 50 Facts about Bees and Honey Making 41 Discover Lebanon: Qaaqaeiat Al-Jisr 50 Beirut Rafic Hariri International Airport - October 2010 51 Lebanon stats Editorialﹺ | 3 SQUEALERS AND BOUNCERS “The secret expenditures” of Lebanon’s intelligence services are an eye opener for the following reasons: “Secret expenditures” is a code for payoffs to informants or “human assets”.