Descargar Descargar
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Justice-Reform
Mexico Institute SHARED RESPONSIBILITY: U.S.-MEXICO POLICY OPTIONS FOR CONFRONTING ORGANIZED CRIME Edited by Eric L. Olson, David A. Shirk, and Andrew Selee Mexico Institute Available from: Mexico Institute Trans-Border Institute Woodrow Wilson International University of San Diego Center for Scholars 5998 Alcalá Park, IPJ 255 One Woodrow Wilson Plaza San Diego, CA 92110-2492 1300 Pennsylvania Avenue NW Washington, DC 20004-3027 www.sandiego.edu/tbi www.wilsoncenter.org/mexico ISBN : 1-933549-61-0 October 2010 The Woodrow Wilson International Center for Scholars, established by Congress in 1968 and headquartered in Washington, D.C., is a living national memorial to President Wilson. The Center’s mission is to commemorate the ideals and concerns of Woodrow Wilson by providing a link between the worlds of ideas and policy, while fostering research, study, discussion, and collaboration among a broad spectrum of individuals concerned with policy and scholarship in national and international affairs. Supported by public and private funds, the Center is a nonpartisan institution engaged in the study of national and world affairs. It establishes and maintains a neutral forum for free, open, and informed dialogue. Conclusions or opinions expressed in Center publications and programs are those of the authors and speakers and do not necessarily reflect the views of the Center staff, fellows, trustees, advisory groups, or any individuals or organizations that provide financial support to the Center. The Center is the publisher of The Wilson Quarterly and home of Woodrow Wilson Center Press, dialogue radio and television, and the monthly news-letter “Centerpoint.” For more information about the Center’s activities and publications, please visit us on the web at www.wilsoncenter.org. -
![Revista De Estudios Sociales, 73 | 01 Julio 2020, «Violencia En América Latina Hoy» [En Línea], Publicado El 19 Junio 2020, Consultado El 04 Mayo 2021](https://docslib.b-cdn.net/cover/4029/revista-de-estudios-sociales-73-01-julio-2020-%C2%ABviolencia-en-am%C3%A9rica-latina-hoy%C2%BB-en-l%C3%ADnea-publicado-el-19-junio-2020-consultado-el-04-mayo-2021-404029.webp)
Revista De Estudios Sociales, 73 | 01 Julio 2020, «Violencia En América Latina Hoy» [En Línea], Publicado El 19 Junio 2020, Consultado El 04 Mayo 2021
Revista de Estudios Sociales 73 | 01 julio 2020 Violencia en América Latina hoy Edición electrónica URL: https://journals.openedition.org/revestudsoc/47847 ISSN: 1900-5180 Editor Universidad de los Andes Edición impresa Fecha de publicación: 1 julio 2020 ISSN: 0123-885X Referencia electrónica Revista de Estudios Sociales, 73 | 01 julio 2020, «Violencia en América Latina hoy» [En línea], Publicado el 19 junio 2020, consultado el 04 mayo 2021. URL: https://journals.openedition.org/revestudsoc/ 47847 Este documento fue generado automáticamente el 4 mayo 2021. Los contenidos de la Revista de Estudios Sociales están editados bajo la licencia Creative Commons Attribution 4.0 International. 1 ÍNDICE Dossier Violencia en América Latina hoy: manifestaciones e impactos Angelika Rettberg Untangling Violent Legacies: Contemporary Organized Violence in Latin America and the Narrative of the “Failed Transition” Victoria M. S. Santos Glass Half Full? The Peril and Potential of Highly Organized Violence Adrian Bergmann Jóvenes mexicanos: violencias estructurales y criminalización Maritza Urteaga Castro-Pozo y Hugo César Moreno Hernández Letalidade policial e respaldo institucional: perfil e processamento dos casos de “resistência seguida de morte” na cidade de São Paulo Rafael Godoi, Carolina Christoph Grillo, Juliana Tonche, Fábio Mallart, Bruna Ramachiotti y Paula Pagliari de Braud “Si realmente ustedes quieren pegarle, no nos llamen, llámenos después que le pegaron y váyanse”. Justicia por mano propia en Ciudad de México Elisa Godínez Pérez El cuerpo de los condenados. Cárcel y violencia en América Latina Libardo José Ariza y Fernando León Tamayo Arboleda La política de seguridad en El Salvador: la construcción del enemigo y sus efectos en la violencia y el orden social Viviana García Pinzón y Erika J. -

Modernización De La Armada De México Aniversario De La Secretaría De Marina » 3
Revista de temas de seguridad, defensa, marina e inteligencia Director Carlos Ramírez / No. 2 / Noviembre 2019 / $50 Modernización de la Armada de México Aniversario de la Secretaría de Marina » 3 En el nombre Filantropía Valorar el Seguridad y de la seguridad y desprestigio esfuerzo Defensa Por Rodolfo Aceves Por Fernando Dworak Por Miguel Ángel Godínez Por Carlos Ramírez Jiménez pág 16 pág 17 Vigueras pág 23 pág 64 150 mil seguidores directos en twitter a través de la red social @carlosramirezh Noviembre 2019 1 Primer año de la Estrategia de Seguridad l primer año formal de gobierno --de 1 de diciembre de 2018 a 1 de diciembre de 2019-- ha cumplido el esfuerzo de reorganizar las estructuras y programas de Eseguridad pública. El primer informe de seguridad entregado a mediados de oc- tubre por el presidente de la república enfatiza la desaceleración de la inseguridad sin la lógica de guerra de los dos sexenios anteriores. Con ello, el modelo de construcción de la paz va a entrar en 2020 en su primera fase. Una de las partes importantes de la nueva estrategia se localiza en la reconstrucción de los tejidos social e institucional y en la aportación de opciones a los jóvenes que eran el reclutamiento principal de los grupos del crimen organizado. Las bandas cri- minales no sólo habían capturado zonas territoriales e institucionales del Estado, sino que estaban siendo una opción delictiva para los jóvenes. La consolidación de la estructura principal de la Guardia Nacional y sus primeros despliegues han acortado lose plazos para su funcionamiento óptimo. Pero en base al artículo Quinto transitorio Constitucional de la reforma para crear la Guardia Nacional las fuerzas armadas adquirieron la seguridad jurídica de tener cinco años aún de par- ticipación en actividades de seguridad interior. -

No Veo, No Hablo Y No Escucho : Retrato Del Periodismo Veracruzano
Universidad de San Andrés Departamento de Ciencias Sociales Maestría en Periodismo No veo, no hablo y no escucho : retrato del periodismo veracruzano Autor: Alfaro Vega, Dora Iveth Legajo: 0G05763726 Director de Tesis: Vargas, Inti | Castells i Talens, Antoni México, 2 de marzo de 2018 1 Universidad de San Andrés y Grupo Clarín Maestría en Periodismo. Dora Iveth Alfaro Vega. “No veo, no hablo y no escucho: retrato del periodismo veracruzano”. Tutores: Inti Vargas y Antoni Castells i Talens. México a 2 de marzo de 2018. 2 PARTE 1: INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA ______________________________ 3 Justificación: el trayecto _________________________________________________________________ 3 El adiós. No veo, no hablo y no escucho _____________________________________________________ 8 Unas horas antes ______________________________________________________________________ 16 ¿Por qué? ____________________________________________________________________________ 30 México herido _______________________________________________________________________ 30 Tierra de periodistas muertos ___________________________________________________________ 31 Los primeros atentados ________________________________________________________________ 32 Prueba y error: adaptándose a la violencia _________________________________________________ 35 Nóminas y ‘paseos’ __________________________________________________________________ 37 Los mensajes________________________________________________________________________ 43 Milo Vela y su familia ________________________________________________________________ -

Tesis Doctoral Marti
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Departamento de Ciencias de la Comunicación y Sociología UNA PROFESIÓN DE RIESGO La seguridad de los periodistas en sociedades con problemas de violencia Tesis Doctoral Presentada por: Martín Antonio Zermeño Muñoz Director: Dr. Manuel Martínez Nicolás Madrid, 2015 INFORME DEL DIRECTOR DE LA TESIS DOCTORAL Manuel Martínez Nicolás , con DNI 21.449.561 Z, director de la Tesis Doctoral Una profesión de riesgo. La seguridad de los periodistas en sociedades con problemas de violencia , de la que es autor D. MARTÍN ANTONIO ZERMEÑO MUÑOZ , certifica que el trabajo cumple con los criterios y requisitos científicos exigibles para su presentación y defensa ante un tribunal académico. En Fuenlabrada (Madrid), a 30 de octubre de 2015 Manuel Martínez Nicolás Director de la Tesis Doctoral A mi Familia Margarita, mi Madre; Carmen, mi Esposa; y mis Hijos Alejandra, Martín y Fernanda A mis compañeros Del Foro de Periodistas de Chihuahua Del Colegio de Periodistas “José Vasconcelos AGRADECIMIENTOS Siempre agradeceré la oportunidad de las autoridades y profesores de la Universidad Autónoma de Chihuahua, mi Alma Máter que me apoyaron y animaron para iniciar y llegar a la difícil meta de concluir este trabajo doctoral en una institución educativa española de la relevancia de la Universidad Rey Juan Carlos. Al hacer un alto en el camino para reflexionar sobre los poco más de 30 años que he trabajado en el periodismo y en torno al ejercicio académico, nuevamente solo queda agradecer a quienes me dieron la oportunidad de iniciarme en este apasionante oficio, hoy convertido en una de la profesiones de mayor influencia, responsabilidad y, por lo mismo, peligrosa en el mundo. -
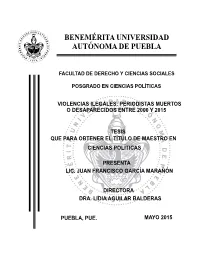
Variables Que Generan Violencia 52 2.6.1
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES POSGRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS VIOLENCIAS ILEGALES: PERIODISTAS MUERTOS O DESAPARECIDOS ENTRE 2000 Y 2015 TESIS QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE MAESTRO EN CIENCIAS POLÍTICAS PRESENTA LIC. JUAN FRANCISCO GARCÍA MARAÑÓN DIRECTORA DRA. LIDIA AGUILAR BALDERAS PUEBLA, PUE. MAYO 2015 Dedico esta investigación y agradezco: A mi hijo Pablo, esperanza y motivación de vida. A mi familia por el apoyo y el aguante. A la familia de mi hijo por el cariño incondicional. A don Paquillo y doña Susanita, que andarán por ahí, contemplando actos que sonaban imposibles. A la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP por la generosidad de alumbrar un nuevo rumbo para reinventarme. Al Doctor Francisco Sánchez y su equipo de trabajo en la Coordinación del Posgrado en Ciencias Políticas, por el rigor científico y el afecto, con lo que aprendo a complementar lo cuantitativo y lo cualitativo. A la Dra. Pilar Calveiro por ayudarme a trazar el camino. A la Dra. Lidia Aguilar Balderas por encauzarme hacia la consecución del objetivo. A mis profesoras y profesores de la Maestría en Ciencias Políticas por llevarme de la mano en la senda actual del estado del arte de la disciplina: la Dra. Pilar, el Dr. Samuel, el Dr. Miguel Ángel, el Dr. Israel, el Dr. César, la Dra. Lidia, el Dr. Paco, el Dr. Diego, el Mtro. Hugo, el Dr. Jorge, el Dr. Octavio; gracias por enseñarme que las cosas-y las personas- en este mundo están profundamente ligadas entre sí. A mis compañeras y compañeros de generación de la Maestría, jóvenes talentosos y brillantes con quienes se conformó un excelente grupo de estudio y trabajo. -

MEXICO Observatory for the Protection of Human Rights Defenders Annual Report 2010
MEXICO observatory for the protection of human rights defenders ANNUAL REPORT 2010 Political context In 2009, human rights policy was not a priority in Mexico, and former President Felipe Calderón continued with his strategy of using military forces in the fight against organised crime. This strategy included the participation of the army in operations – instead of the police – against drug trafficking. This generated a real de facto State in which the level of human1 rights violations increased without effective control by any civil body . Torture, arbitrary detentions, disappearances, murders and other attacks committed by the security forces were not being investigated by the competent civil authorities and the use of the military justice to judge the 2abuses committed by the military contributed to maintaining impu- nity . Furthermore, it is of serious concern that defenders who reported human rights violations were subjected to particularly violent repression, with the assassination of at least seven defenders in 2009. With regard to the abuses carried out by the police force, the Mexican Government has shown a lack of will to prevent the repetition of such abuses by naming Mr. Wilfrido Robledo as new Head of the Ministerial Federal Police, whereas the latter was involved in the planning and implementation of operations that resulted in serious human rights violations in San Salvador Atenco and Texcoco on May 3 and 4, 2006. Furthermore, Mexico con- tinued to fail to accept its responsibility to investigate and punish those responsible for State crimes committed in the so-called “dirty war”, in spite of the Inter-American Court of Human Rights (IACtHR) ruling that 1 / See Report by the Miguel Agustín Pro Juárez Human Rights Centre (Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez - Centro PRODH) for the UN Human Rights Committee, Sin controles, sin castigo: las violaciones del Estado mexicano a los derechos civiles y políticos, December 21, 2009. -

Expansión-Del-Narcotráfico-En-México-.Pdf
Los cárteles en México Organización de Sinaloa • Luego: Cártel de Guadalajara • Años de actividad: 1976-1990 • Fundador: Pedro Avilés Pérez • Líderes: Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca “Don Neto” y Rafael Caro Quintero Cartel del Golfo • Años de actividad: 1976-actualidad • Fundador: Juan Nepomuceno Guerra • Líderes: Juan García Abrego, Osiel Cárdenas Guillén, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén “Tony Tormenta”, Jorge Eduardo Costillas Sánchez “El Coss”, Mario Ramírez Treviño “El Pelón” y Homero Cárdenas Guillén Cártel de Oaxaca • También Cártel de los Díaz Parada • Años de actividad: 1976-2006 • Fundador: Pedro Díaz Parada “El cacique de Oaxaca” • Líderes: Domingo Aniceto “Don Cheto” Díaz Parada y Eugenio Jesús “Don Chuy” Díaz Parada Cártel del Milenio • Cártel de los Valencia • Años de operación: 1982-2006 • Fundador: Armando Valencia Cornelio • Líderes: Luis Valencia Valencia y Ventura Valencia Valencia Cártel de Colima • Cártel de los Amezcua Contreras • Años de operación: 1991-2003 • Fundador: José de Jesús Amezcua Contreras • Líderes: Adán Amezcua Contreras, Luis Ignacio Amezcua Contreras “Rey de las Metanfetaminas” y Jaime Arturo Ladino Avila “El Ojón” Cártel de Sinaloa • Luego Cártel del Pacífico • Años de actividad: 1990-actualidad • Fundador: Héctor Luis Palma Salazar “El Güero Palma” • Líderes: Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, Ismael Zambada García “El Mayo”, Juan José Esparragoza Moreno “El Azul” • Se deriva del Cártel de Guadalajara Cártel de Juárez • O Cártel de los Carrillo Fuentes • Años de operación: 1990-actualidad -

ESCRIBE CONTRA LA IMPUNIDAD WRITE AGAINST IMPUNITY Copyright De La Colección © PEN International, 2012
ESCRIBE CONTRA LA IMPUNIDAD WRITE AGAINST IMPUNITY Copyright de la colección © PEN International, 2012 Las ideas expresadas en esta antología corresponden a los autores individualmente y no reflejan necesariamente las opiniones de los editores de PEN Internacional. Todos los derechos reservados. Sin limitar los derechos del copyright, ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperación o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otro tipo) sin el consentimiento previo y por escrito tanto del dueño de los derechos de autor como del editor de este libro. Collection copyright © PEN International, 2012 The views expressed in this anthology are those of the individual authors, and do not necessarily represent the opinions of the editors, publishers or PEN International. All rights reserved. Without limiting the rights under copyright reserved above, no part of this publication may be reproduced, stored or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise), without the prior written permission of both the copyright owner and the publisher or this book. ESCRIBE CONTRA LA IMPUNIDAD WRITE AGAINST IMPUNITY Autores Latinoamericanos Comemoran sus Colegas Asesinados Latin American Authors Commemorate their Murdered Colleagues 3 4 CONTENTS Nota/Note: Laura McVeigh (p.8/9) Prefacio/Preface: John Ralston Saul (p.10/12) Introducción y Agradecimientos/Introduction -
UNIVERSITY of CALIFORNIA Los Angeles Mexican Drug Cartel
UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles Mexican Drug Cartel Influence in Government, Society, and Culture A thesis submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Master of Arts in Latin American Studies by Jacob JiHyong Kim 2014 © Copyright by Jacob JiHyong Kim 2014 ABSTRACT OF THE THESIS Mexican Drug Cartel Influence in Government, Society, and Culture by Jacob JiHyong Kim Master of Arts in Latin American Studies University of California, Los Angeles, 2014 Professor Steven Loza, Chair Powerful drug cartels have left an indelible mark in Mexican history, and they continue to operate with relative impunity today. Efforts by authorities to curtail their influence have failed, largely because of their inability to learn from lessons of the past. This thesis examines the history of Mexican cartel influence- highlighting the problems in government, society and culture- to understand why and how cartel influence has spread. Authorities would benefit to use this knowledge to forge a more holistic approach in their war against Mexican cartels, as their current tactics lack much efficacy. Diminishing the formidable influence of Mexican drug cartels will likely reduce violence, corruption, sexism, drug use, crime, chauvinism, environmental damage, and human rights abuses. There is no singular method to make this happen. It would be beneficial for government and society to work together, using a variety of means and introducing new ideas as necessary, to combat drug cartels. iii The thesis of Jacob JiHyong Kim is approved. Bonnie Taub James W. Wilkie Steven Loza, Committee Chair University of California, Los Angeles 2014 iv DEDICATION PAGE To my beautiful wife, Emily, who has worked tirelessly behind the scenes to ensure my success in this endeavor: Mi amor, tú eres mi todo v TABLE OF CONTENTS AND LISTS Page Preface 1 Introduction 1 History of Government Corruption 6 Taking Advantage of Weak Government 10 U.S. -
Fecha De Homicidio Nombre Medio Municipio Y Estado 1. 07/Feb/2000
Fecha de Nombre Medio Municipio y Estado homicidio 07/Feb/2000 Reportero de revista Multicosas Reynosa, Tamaulipas 1. Luis Roberto Cruz Martínez 09/Abr/2000 Reportero de La Opinión Matamoros, Tamaulipas 2. Pablo Pineda Gaucín 19/Abr/2000 Director del periódico “La Verdad” Atizapán de Zaragoza, México 3. Hugo Sánchez Eustacio 28/Abr/2000 Periodista de “Radio Net” Ciudad Juárez, Chihuahua 4. José Ramírez Puente 09/Feb/2001 Reportero del Canal “9 local Gómez Palacio, Durango 5. Humberto Méndez Rendón 21/Feb/2001 Director del Semanario de Ojinaga Ojinaga, Chihuahua 6. José Luis Ortega Mata 09/Mar/2001 Corresponsal de la revista “Alarma” Ciudad Juárez, Chihuahua 7. José Barbosa Bejarano 27/Mar/2001 Saúl Antonio Martínez Subdirector del diario “El Imparcial” Matamoros, Tamaulipas 8. Gutiérrez 18/Ene/2002 Félix Alonso Fernández director de la revista “Nueva Opción Nuevo Laredo, Tamaulipas 9. García 1/Feb/2002 Periodista y columnista de El Sol de Tacuba, Ciudad de México 10. Julio Samuel Morales Ferrón México 13/Dic/2003 Director del periódico “La Razón” Coyuca de Catalán, Guerrero 11. Rafael Villafuerte Aguilar 19/Mar/2004 Roberto Javier Mora García Director editorial del periódico “El Mañana”, Nuevo Laredo, Tamaulipas 12. 29/Sep/2004 Leodegario Aguilera Lucas Director de la revista “Mundo Político” Acapulco, Guerrero 13. 22/Jun/2004 Francisco Javier Ortiz Franco editor del Semanario “Zeta Tijuana, Baja California 14. 31/Ago/2004 Francisco Arratia Saldierna colaborador de “El Regional”, “El Imparcial Matamoros, Tamaulipas 15. de Matamoros” y titular de la columna “Portavoz” 28/Nov/2004 Gregorio Rodríguez Reportero gráfico del diario “El Debate”, Escuinapa, Sinaloa 16. -

Colegio De Humanidades Y Ciencias Sociales
COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES LICENCIATURA CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN URBANA El debilitamiento del Estado de Derecho en Michoacán y Guerrero de 2006 a 2015: Un estudio comparado TRABAJO RECEPCIONAL QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADOS EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN URBANA P R E S E N T A N LILIANA MENDOZA LÓPEZ GUSTAVO CASTAÑEDA SILVA DIRECTORA Dra. Gloria Luz Alejandre Ramírez Ciudad de México, junio de 2018 SISTEMA BIBLIOTECARIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO COORDINACIÓN ACADÉMICA RESTRICCIONES DE USO PARA LAS TESIS DIGITALES DERECHOS RESERVADOS© La presente obra y cada uno de sus elementos está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor; por la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como lo dispuesto por el Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; del mismo modo por lo establecido en el Acuerdo por el cual se aprueba la Norma mediante la que se Modifican, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del Estatuto Orgánico de la Universidad de la Ciudad de México, aprobado por el Consejo de Gobierno el 29 de enero de 2002, con el objeto de definir las atribuciones de las diferentes unidades que forman la estructura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como organismo público autónomo y lo establecido en el Reglamento de Titulación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Por lo que el uso de su contenido, así como cada una de las partes que lo integran y que están bajo la tutela de la Ley Federal de Derecho de Autor, obliga a quien haga uso de la presente obra a considerar que solo lo realizará si es para fines educativos, académicos, de investigación o informativos y se compromete a citar esta fuente, así como a su autor ó autores.