Reserva De La Biosfera Baconao
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Categorización Preliminar De Taxones De La Flora De Cuba
Bissea, Vol. 7, Número Especial 2 Noviembre 2013 Versión impresa: ISSN 1998-4189 El Boletín sobre Conservación de Plantas del Jardín Botánico Nacional de Cuba Versión digital: ISSN 1998-4197 Categorización preliminar de taxones de la ora de Cuba - 2013 Editado por: Luis R. González-Torres Alejandro Palmarola Duniel Barrios Grupo de Especialistas en Plantas Cubanas (Comisión para la Supervivencia de las Especies/ Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) Bissea es un boletín arbitrado, dedicado a difundir las acciones que se realizan por la conservación de la fl ora cubana. Bissea honra la memoria del Prof. Dr. Johannes Bisse, fundador del Jardín Botánico Nacional de Cuba, quien puso particular empeño en la formación de botánicos cubanos. Versión impresa: ISSN 1998-4189 Versión digital: ISSN 1998-4197 EDITORES: Luis R. González-Torres, Alejandro Palmarola y Duniel Barrios REVISIÓN: Grupo de Especialistas en Plantas Cubanas, CSE/UICN Consejo Científi co, Jardín Botánico Nacional, Univ. Habana Lisbet González, Eldis Bécquer & Ernesto Testé DISEÑO GRÁFICO: Alejandro Palmarola Categorización preliminar de DISEÑO EDITORIAL: Luis R. González-Torres © 2013, los autores. taxones de la ora de Cuba - © 2013, de la presente edición Jardín Botánico Nacional. La opinión de los autores no necesariamente refl eja la de los editores ni la del Jardín Botánico Nacional. La reproducción de cualquier parte de esta publicación con fi nes 2013 no comerciales está autorizada sin la solicitud de un permiso especial. Se agradece la citación de la fuente original. Bissea se distribuye gratuitamente en impreso y en electrónico. Para suscribirse o publicar dirija su correspondencia a [email protected] y [email protected]. -

I a Thesis Submitted to the Department of Environmental Sciences and Policy of Central European University in Part Fulfilment O
A thesis submitted to the Department of Environmental Sciences and Policy of Central European University in part fulfilment of the Degree of Master of Science An Ecological Coherence Assessment of the Wider Caribbean Region MPA Network CEU eTD Collection Rebecca GOTTLIEB June, 2021 Budapest i Erasmus Mundus Masters Course in Environmental Sciences, Policy and Management MESPOM This thesis is submitted in fulfillment of the Master of Science degree awarded as a result of successful completion of the Erasmus Mundus Masters course in Environmental Sciences, Policy and Management (MESPOM) jointly operated by the University of the Aegean (Greece), Central European University (Hungary), Lund University (Sweden) and the University of Manchester (United Kingdom). CEU eTD Collection ii Notes on copyright and the ownership of intellectual property rights: (1) Copyright in text of this thesis rests with the Author. Copies (by any process) either in full, or of extracts, may be made only in accordance with instructions given by the Author and lodged in the Central European University Library. Details may be obtained from the Librarian. This page must form part of any such copies made. Further copies (by any process) of copies made in accordance with such instructions may not be made without the permission (in writing) of the Author. (2) The ownership of any intellectual property rights which may be described in this thesis is vested in the Central European University, subject to any prior agreement to the contrary, and may not be made available for use by third parties without the written permission of the University, which will prescribe the terms and conditions of any such agreement. -

Federal Register/Vol. 85, No. 188/Monday, September 28, 2020
Federal Register / Vol. 85, No. 188 / Monday, September 28, 2020 / Notices 60855 comment letters on the Proposed Rule Proposed Rule Change and to take that the Secretary of State has identified Change.4 action on the Proposed Rule Change. as a property that is owned or controlled On May 21, 2020, pursuant to Section Accordingly, pursuant to Section by the Cuban government, a prohibited 19(b)(2) of the Act,5 the Commission 19(b)(2)(B)(ii)(II) of the Act,12 the official of the Government of Cuba as designated a longer period within which Commission designates November 26, defined in § 515.337, a prohibited to approve, disapprove, or institute 2020, as the date by which the member of the Cuban Communist Party proceedings to determine whether to Commission should either approve or as defined in § 515.338, a close relative, approve or disapprove the Proposed disapprove the Proposed Rule Change as defined in § 515.339, of a prohibited Rule Change.6 On June 24, 2020, the SR–NSCC–2020–003. official of the Government of Cuba, or a Commission instituted proceedings For the Commission, by the Division of close relative of a prohibited member of pursuant to Section 19(b)(2)(B) of the Trading and Markets, pursuant to delegated the Cuban Communist Party when the 7 Act, to determine whether to approve authority.13 terms of the general or specific license or disapprove the Proposed Rule J. Matthew DeLesDernier, expressly exclude such a transaction. 8 Change. The Commission received Assistant Secretary. Such properties are identified on the additional comment letters on the State Department’s Cuba Prohibited [FR Doc. -

Page 12 El Pitirre 13(1) BARACOA Está Ubicado, Según La Clasificación
LISTADO PRELIMINAR DE LA AVIFAUNA DEL YUNQUE DE BARACOA, GUANTÁNAMO, CUBA 1 2 1 1 CARLOS PEÑA , NILS NAVARRO , ALEJANDRO FERNÁNDEZ Y SERGIO SIGARRETA VILCHES 1Departamento de Recursos Naturales, CITMA-Holguín, Cuba; y 2Grupo Proambiente, ENIA-Holguín, Cuba Resumen.—La región montañosa del Yunque de Baracoa al Este de Cuba tiene una elevación máxima de 1100 m y una pluviosidad anual de entre 1000-2000 mm. Esta es un área muy importante por su diversidad botánica y endemismo, pero además, es una región de interés dada su buena conservación. En años recientes, nosotros hemos llevado a cabo una evaluación de la avifauna de la región. Aquí presentamos una lista preliminar de las especies y de su categoría de distribución en la zona del Yunque de Baracoa, donde encontramos 68 espe- cies, representando 29 familias, e incluyendo 3 géneros endémicos y 8 especies endémicas Abstract.—PRELIMINARY LIST OF THE AVIFAUNA OF YUNQUE DE BARACOA, GUANTÁNAMO, CUBA. The moun- tainous region of Yunque de Baracoa of eastern Cuba has a maximum elevation of 1100 m and annual rain- fall of 1000-2000 mm. It is an important area of plant diversity and endemism, and thus is an area of conser- vation interest. In recent years we have undertaken the task of evaluating the region’s avifauna. Here we pre- sent a preliminary list of species and their status in the area of Yunque de Baracoa, where we found 68 spe- cies, representing 29 families, including 3 endemic genera and 8 endemic species. EL YUNQUE DE BARACOA está ubicado, según la “Cuchillas de Toa” (Alayón et al. -

Inventory of the Agrobiodiversity and Their
Leonor Castiñeiras1, Tomás Shagarodsky1, Zoila Fundora1, Victor Fuentes1, Odalys Barrios1, Victoria Moreno1, Lianne Fernández1, Raúl Cristóbal1, Vicente González2, Maritza García3, Fidel Hernández3, Celerina Giraudy4, Pedro Sánchez1, Rosa Orellana1 and Aracely Valiente5 The biodiversity maintenance by farmers in Inventory of the The results confirmed that the registered home gardens is a type of in situ conserva- agrobiodiversity and their use cultivated diversity in the studied home tion of plant genetic resources, which has The inventory revealed the existence of gardens, is distributed among the three studied the advantages of preserving the evolution 508 species that belong to 352 genus and regions, constituing this, the starting point to processes and adaptation of crops in their 108 families. Around 80% of the diversity analyze these areas like possible Minimum microenvironments, and to conserve the corresponds to cultivated species and the rest Effective Units of In Situ Conservation of diversity at all levels (ecosystem, species and to wild species used by the families. Plat Genetic Resources in Cuba. genes) (Jarvis 2000; Eyzaguirre & Linares The study of the diversity showed the The ornamental species occupy an impor- 2001). In this context some researches were presence of seven cultivated species in the tant place in the home gardens orchard (197 conducted to promote the use and develop home gardens that had not been reported registered species), following by medicinal of the rural home gardens for the in situ in the last inventory of cultivated plants plant (114), woods for construction and conservation of the agricultural biodiversity carried out in Cuba (Esquivel et al. 1992). An repairing the houses (54), fruits (38), condi- in Cuba, demonstrating the value of them outstanding detail was the presence of three ments (25), other uses like insecticides, in the maintenance of the diversity through endemic species: Protium cubense, Garcinia coal, etc. -

Parque Nacional Alejandro De Humboldt, La Naturaleza Y El Hombre
PARQUE NACIONAL ALEJANDRO DE HUMBOLDT la naturaleza y el hombre Editado por GERARDO BEGUÉ-QUIALA JULIO A. LARRAMENDI JOA 2013 CITA RECOMENDADA Autor(es). 2013: “Nombre del capítulo o sector”. En Parque Nacional Alejandro de Humboldt, la naturaleza y el hombre. Begué-Quiala, Gerardo y Julio A. Larramendi Joa (eds.). Ediciones Polymita, 176 pp. PRÓLOGO Nicasio Viña Dávila DISEÑO Pepe Nieto SELECCIÓN DE IMÁGENES Y CORRECCIÓN DE ESTILO Madeleine Baras Ávila DIRECCIÓN EDITORIAL Y FOTOGRAFÍA Julio A. Larramendi Joa COPYRIGHT © Gerardo Begué-Quiala © Julio A. Larramendi Joa Sobre la presente edición: © Ediciones Polymita ISBN 978-9929-8078-9-1 IMPRESO POR Selvi Artes Gráficas Valencia, España Ediciones Polymita S. A. Ciudad de Guatemala, Guatemala [email protected] Prohibida la reproducción parcial o total de esta obra, así como su trasmisión por cualquier medio o soporte sin la autorización escrita de la editorial Agradecimientos La realización de este libro ha sido posible por el entusiasmo y la participación de numerosas personas e instituciones. La idea, así como la búsqueda de los fondos para su materialización, surgió de Welthungerhilfe y la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF). En estas organizaciones merecen nuestro reconocimiento: Richard Haep, Jurgen Roth, Susanne Scholaen y Oscar Borges Escandón. Recibimos todo el apoyo imprescindible de la directora de la Unidad Presupuestada de Servicios Ambientales Alejandro de Humboldt (UPSA), Yamilka Joubert Martínez, así como de la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en Guantánamo, específicamente de su delegado Omar Cantillo Ferreiro. A su vez, de manera particular, queremos agradecer a las Estaciones Biológicas de cada sector del Parque Humboldt por su respaldo técnico y logístico. -

Download Download
The Journal of Caribbean Ornithology RESEARCH ARTICLE Vol. 30(1):10–23. 2017 Distribution and abundance of the Giant Kingbird (Tyrannus cubensis) in eastern Cuba Carlos Peña Elier Córdova Lee Newsom Nils Navarro Sergio Sigarreta Gerardo Begué Photo: Eduardo Iñigo-Elias A Special Issue on the Status of Caribbean Forest Endemics The Journal of Caribbean Ornithology Special Issue: Status of Caribbean Forest Endemics www.birdscaribbean.org/jco ISSN 1544-4953 RESEARCH ARTICLE Vol. 30(1):10–23. 2017 www.birdscaribbean.org Distribution and abundance of the Giant Kingbird (Tyrannus cubensis) in eastern Cuba Carlos Peña1,2, Elier Córdova1,3, Lee Newsom4, Nils Navarro5, Sergio Sigarreta1,6, and Gerardo Begué7 Abstract The endemic Giant Kingbird (Tyrannus cubensis) is a poorly understood and incompletely documented member of the Cuban avifauna. The bird’s distribution formerly encompassed the Bahamas and Turks and Caicos Islands, but it has been extirpated from that portion of its former range and is now considered Endangered in Cuba. We collected and examined data on the species’ distribution, relative abundance, habitat preferences, food resources, and reproductive biology in eastern Cuba. This entailed systematic searches in the study area, as well as more intensive sampling in three known locations using a se- ries of line transects oriented along forest conservation gradients to determine relative abundance and habitat preferences of the species. Vegetation variables including canopy height, ground cover, canopy cover, and foliage density were estimated in sections of the transects. The Giant Kingbird was found to be most abundant in secondary rainforest at Monte Iberia, with 4.0 individuals/km. -

Biogeographic Origin and Radiation of Cuban Eleutherodactylus Frogs of the Auriculatus Species Group, Inferred from Mitochondrial and Nuclear Gene Sequences
Molecular Phylogenetics and Evolution 54 (2010) 179–186 Contents lists available at ScienceDirect Molecular Phylogenetics and Evolution journal homepage: www.elsevier.com/locate/ympev Biogeographic origin and radiation of Cuban Eleutherodactylus frogs of the auriculatus species group, inferred from mitochondrial and nuclear gene sequences Ariel Rodríguez a,*, Miguel Vences b, Bruno Nevado c, Annie Machordom d, Erik Verheyen c,e a Instituto de Ecología y Sistemática, Ciudad de la Habana, Cuba b Zoological Institute, Technical University of Braunschweig, Braunschweig, Germany c Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Brussels, Belgium d Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), Madrid, Spain e University of Antwerp, Evolutionary Ecology Group, Antwerp, Belgium article info abstract Article history: We studied phylogenetic relationships of the Eleutherodactylus auriculatus species group to infer coloni- Received 1 April 2009 zation and diversification patterns in this endemic radiation of terrestrial frogs of the genus Eleuthero- Revised 4 August 2009 dactylus in the largest of the Greater Antilles, Cuba. An initial screening of genetic diversity based on Accepted 6 August 2009 partial sequences of the 16S rRNA gene in almost 100 individuals of all species of the group and covering Available online 23 August 2009 the complete known geographic range of their occurrence found most species endemic to small ranges in the eastern Cuban mountains while a single species was widespread over most of Cuba. Our molecular Keywords: phylogeny, based on 3731 bp of four mitochondrial and one nuclear gene, suggests that most cladoge- Amphibia netic events within the group occurred among clades restricted to the eastern mountains, which acted Anura Eleutherodactylus auriculatus as refugia and facilitated the diversification in this group. -

Cop13 Prop. 24
CoP13 Prop. 24 CONSIDERATION OF PROPOSALS FOR AMENDMENT OF APPENDICES I AND II A. Proposal Transfer of the population of Crocodylus acutus of Cuba from Appendix I to Appendix II, in accordance with Resolution Conf. 9.24 (Rev. CoP12) Annex 4, paragraph B. 2 e) and Resolution Conf. 11.16. B. Proponent Republic of Cuba. C. Supporting statement 1. Taxonomy 1.1 Class: Reptilia 1.2 Order: Crocodylia 1.3 Family: Crocodylidae 1.4 Species: Crocodylus acutus, Cuvier, 1807 1.5 Scientific synonyms: Crocodylus americanus 1.6 Common names: English: American crocodile, Central American alligator, South American alligator French: Crocodile américain, Crocodile à museau pointu Spanish: Cocodrilo americano, caimán, Lagarto, Caimán de la costa, Cocodrilo prieto, Cocodrilo de río, Lagarto amarillo, Caimán de aguja, Lagarto real 1.7 Code numbers: A-306.002.001.001 2. Biological parameters 2.1 Distribution The American crocodile is one of the most widely distributed species in the New World. It is present in the South of the Florida peninsula in the United States of America, the Atlantic and Pacific coasts of the South of Mexico, Central America and the North of South America, as well as, the islands of Cuba, Jamaica and La Española (Thorbjarnarson 1991). The countries included in this distribution are: Belize, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, United States of America, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Dominican Republic and Venezuela (Figure 1). Through its extensive distribution the C. acutus is present in a wide diversity of humid habitats. The most frequent is the coastal habitat of brackish or salt waters, such as the estuary sections of rivers; coastal lagoons and mangroves swamp. -

Marine Protected Areas in Cuba
The National System of Marine Protected Areas in Cuba CNAP, 2004 1 National Center for Protected Areas, CNAP, Calle 18 a No 4114 e / 41 y 47, Playa, C. Habana, Cuba. Tel. 537 2027970, Fax. 537 2040798 Email: [email protected] 2 University of the West Indies Centre for Environment & Development, 13 Gibraltar Camp Way, Mona Campus, Kingston 7, Jamaica, W.I. 3 WWF Canada, Cuba Field Office, Cooperation Cuba, Museo Natural, Plaza de Armas, Habana Vieja, C. Habana, Cuba. 4 Environmental Defense, 14630 SW 144 Terr, Miami, FL 33186. www.environmentaldefense.org/cuba Design/Editing:Aylem Hernández Susana Aguilar Photography: Rafael Mesa (National Aquarium) Noel Lopez (Azulmar) Photographic Archives of the National Center for Protected Areas. The National System of Marine Protected Areas in Cuba Authors: Reinaldo Estrada Estrada1 Aylem Hernández Avila1 José Luis Gerhartz Muro1,2 Augusto Martínez Zorrilla1 Marvel Melero Leon1 Michel Bliemsrieder Izquierdo3 Kenyon C. Lindeman4 1. Introduction areas to fishing to ensure sustainable management of The coastal and marine protected areas of Cuba con- Cuban shelf resources (IDO, 1995). This work discussed stitute a subsystem within the National System of Pro- principals and benefits of fishery reserves and explicitly tected Areas. The Cuban Subsystem of Marine Protect- proposed 18 of them. Of these, 15 areas that achieve ed Areas (SAMP, Subsistema de Áreas Marinas Protegi- protection or conservation objectives for marine species das) has developed in relatively different manners com- or ecosystems have been incorporated into the SAMP. pared to terrestrial areas, especially in terms of imple- mentation. These differences derive from less relative At the same time, the Ministry of the Fishing Industry understanding of marine systems; a deeply-rooted, tradi- through the Office of Fishing Regulations began the tional emphasis on terrestrial areas in Cuba; and the high process of declaring “Zones under Special Regimes of cost of marine protected area management which, at a Use and Protection”. -
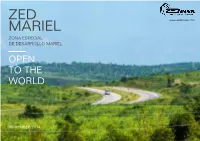
ZED Mariel: Open to the World Contents Cuba ZED Mariel
ZED www.zedmariel.com MARIEL ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MARIEL OPEN TO THE WORLD NOVEMBER 2014 ZED MARIEL: OPEN TO THE WORLD CONTENTS CUBA ZED MARIEL 1 Why Cuba? 13 ZED Mariel: The facts 2 The future Hub to the Americas 14 Artemisa province 3 Respected globally 15 Zoning: Sector A 4 Foreign trade figures 16 Priority sectors of interest 5 Foreign direct investment 17 TC Mariel: A regional logistics hub 6 Economic changes 18 The legal framework 7 Infrastructure 19 Fiscal rules 8 Social indicators 20 Administrative procedures 9 Havana This presentation has been prepared by Caribbean 21 FAQs Professional Services Ltd in cooperation with the Oficina de la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Its purpose is 10 Biotechnology & pharmaceutical purely informative and is intended to provide a general outline of the subjects covered. It should neither be regarded as comprehensive nor sufficient for making decisions, nor should it be used in place of professional 11 Tourism advice. We advise that the investors and, in general, the readers who make use of the document consult their own legal advisors and professional consultants regarding investment in Cuba. Caribbean Professional Services Ltd 12 Time for a change to the US accepts no responsibility for any loss arising from any blockade against Cuba action taken or not taken by anyone using this material. All photos are subject to copyright © ZED MARIEL: OPEN TO THE WORLD 1 ‘Everyone dreamed of Cuba’ A strategic location in the heart of the Over 25 years working with foreign Miguel Barnet Caribbean, ideally located to become investors since 1989. -

Marine Protected Areas in Cuba
Bull Mar Sci. 94(2):423–442. 2018 research paper https://doi.org/10.5343/bms.2016.1129 Marine protected areas in Cuba 1 Centro Nacional de Áreas Susana Perera Valderrama 1, 2 * Protegidas, 18A No. 4114, 1 Miramar, Playa, Havana, Cuba Aylem Hernández Ávila 11300. Juliett González Méndez 1 1 2 Current address: Comisión Orestes Moreno Martínez Nacional para el Conocimiento y Dorka Cobián Rojas 3 Uso de la Biodiversidad, Av. Liga 1 Periférico-Insurgentes Sur 4903, Hakna Ferro Azcona Parques del Pedregal, 14010 Elvis Milián Hernández 1 Mexico City, Mexico. Hansel Caballero Aragón 4 3 Parque Nacional Pedro M Alcolado 5 Guanahacabibes, La Bajada, 6 Sandino, Pinar del Río, Cuba Fabián Pina-Amargós 24150. Zaimiuri Hernández González 7 4 Acuario Nacional de Cuba, 3ra Leonardo Espinosa Pantoja 7 y 62, Miramar, Playa, Havana, Lázaro Francisco Rodríguez Farrat 1 Cuba 11300. 5 Instituto de Oceanología 186 No. 18406, Miramar, Playa. Havana, Cuba 11300. 6 Centro de Investigaciones de ABSTRACT.—Cuba has recognized that conservation Ecosistemas Costeros, Cayo and sustainable use of marine biodiversity is a priority. One Coco, Morón, Ciego de Avila, of the main strategies it has developed is the creation of the Cuba 67210. National System of Protected Areas (Sistema Nacional de 7 Parque Nacional Cayos de San Áreas Protegidas, or SNAP), which includes an important Felipe, La Coloma, Pinar del Río, marine component. Here, we present the current status of the Cuba 20100. Cuban marine protected areas (MPAs) and their challenges * Corresponding author email: and prognoses. To date, 105 MPAs have been proposed; they <[email protected]>.