121 Iv La Junta Grande
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

El Congreso De La Independencia (1816). Memoria De Hechos Y Personas
Durán, Juan Guillermo El Congreso de la Independencia (1816). Memoria de hechos y personas The Congress of Independence (1816). Memory of facis and people Revista Teología • Tomo LIII • Nº 120 • Agosto 2016 Este documento está disponible en la Biblioteca Digital de la Universidad Católica Argentina, repositorio institucional desarrollado por la Biblioteca Central “San Benito Abad”. Su objetivo es difundir y preservar la producción intelectual de la Institución. La Biblioteca posee la autorización del autor para su divulgación en línea. Cómo citar el documento: DURÁN, Juan G., El Congreso de la Independencia (1816) : memoria de hechos y personas [en línea]. Teología, 120 (2016). Disponible en: <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/congreso- independencia-memoria-hechos.pdf> [Fecha de consulta: …] REVISTA TEOLOGIA 120 pag. 7 a 100 corregido.qxp_Maquetación 1 03/08/16 09:41 Página 27 JUAN GUILLLERMO DURÁN El Congreso de la Independencia (1816). Memoria de hechos y personas RESUMEN En el presente artículo el autor ofrece una lectura histórica sobre los hombres y las ideas que rodearon la celebración el Congreso de Tucumán de 1816, conocido como “Congreso de la Independencia”. Destacando particularmente el contexto europeo de época y la particular situación de España que contribuyeron a la consolidación del movimiento independentista rioplatense. A la vez, que se analiza la crítica situación (interna y externa) que atravesaban las provincias rioplatenses (por entonces agrupa- das en Intendencias) con posterioridad a la Revolución de Mayo y al frustrado intento de organización política promovido por la Asamblea del año XIII. Circunstancias que ponen de relieve la trascendencia histórica de dicho Congreso, que centrándose en la discusión sobre la forma más apta de gobierno, estableció los principios fundamenta- les de la democracia representativa y de la soberanía popular, dando lugar a un nuevo orden político en sustitución de la monarquía absolutista borbónica. -

El General En El Banquillo. Guerra Y Política En Los Juicios Por Las Derrotas En El Paraguay Y El Alto Perú
Dossier "Belgrano y su tiempo" El general en el banquillo. Guerra y política en los juicios por las derrotas en el Paraguay y el Alto Perú Polastrelli, Irina Irina Polastrelli Resumen: Este trabajo estudia los procesos judiciales a los que [email protected] fue sometido Manuel Belgrano luego del fracaso de la expedición Universidad Nacional de Rosario, Argentina al Paraguay en 1811 y de las derrotas militares sufridas en el Alto Perú en 1813. En cada caso se analizan las instrucciones que el poder de turno le confirió a Belgrano como comandante Investigaciones y Ensayos del ejército, los motivos que impulsaron los enjuiciamientos y las Academia Nacional de la Historia de la República Argentina, repercusiones del contexto político y bélico en su desarrollo y Argentina resolución. Asimismo se detallan las autoridades que asumieron ISSN: 2545-7055 ISSN-e: 0539-242X la jurisdicción de las causas, los actores que intervinieron en las Periodicidad: Semestral diversas instancias y los cargos imputados. Los sumarios militares vol. 70, 2020 examinados exponen la complicada e imprecisa demarcación [email protected] que la guerra revolucionaria generó entre las funciones y las Recepción: 12 Octubre 2020 responsabilidades militares y políticas. Pero también, cómo las Aprobación: 01 Diciembre 2020 tentativas de punir a Belgrano por sus malogradas empresas URL: http://portal.amelica.org/ameli/ militares fueron alteradas tanto por los vaivenes de la política jatsRepo/237/2371682004/index.html revolucionaria y los constantes cambios en las correlaciones de fuerzas, como por los derroteros de los frentes de guerra de Paraguay, el Alto Perú y la Banda Oriental. -

Origins and Development of the Executive Power in Post Independence Spanish America
Maria Victoria Crespo 11-29-2004 Janey Program Newsletter The Achilles Heel is in the Head: Origins and Development of the Executive Power in Post Independence Spanish America The Constitution, made inviolable in so ingenious a manner, was nevertheless, like Achilles, vulnerable in one point, not in the heel, but in the head, or rather in the two heads in which it wound up – the Legislative Assembly, on the one hand, the President, on the other. Marx, The Eighteenth Brumarie of Louis Bonaparte, 1852 All have noted with dismay the paradox of an executive having a superabundance of power coupled with extreme weakness. The executive has been unable to repel foreign invasion or suppress seditious plots except by resorting to dictatorship. The Constitution itself as if to correct its fault, goes to extremes in order to provide in profusion those powers which it jealously guards. Thus, the government of Colombia is a either a trickling fountain or a devastating torrent. Simón Bolivar, Message to the Congress of Ocaña, May 1, 1828 In this article I explore the origins and development of presidential government in Post Independence Spanish America. My main objective is to show that a descriptive analysis of the design of the executive power in the early constitutional experiments in Spanish America can illuminate our understanding of the repeated constitutional and state formation failures in the Post Independence period.1 I analyze the development of the executive power from the King to the president, and I describe the number of choices with which political elites experimented: from triumvirates, directories and Juntas, to supreme directors and pseudo-monarchical executives, as well as republican presidencies in weak and strong versions. -

La Formación Del Pensamiento Jurídico Argentino Y La Revolución De Mayo, Con Una Consideración Sobre Los Escribanos De 1810
LA FORMACIÓN DEL PENSAMIENTO JURÍDICO ARGENTINO Y LA REVOLUCIÓN DE MAYO, CON UNA CONSIDERACIÓN SOBRE LOS ESCRIBANOS DE 1810 Por Carlos A. Ighina 1 Los juristas de la revolución Se ha calificado al siglo XVIII como el ciclo de las luces y las sombras, de las ideas contrastantes, donde los artificios del iluminismo y las expre- siones del derecho natural racionalista proclaman una paridad política y ju- rídica, que halla su contrapartida en la vigencia del despotismo ilustrado, caracterizado por la consolidación de los atributos reales y la centralización como sistema político-administrativo. La escolástica, con su contenido teológico-filosófico, coexiste con un marcado regalismo como concepto político. La cátedra universitaria ame- ricana y el iluminismo transoceánico determinan un juego de influencias doctrinarias que se aposenta en los pensadores criollos de la época. De ellos, por su formación jurídica y por la trascendencia de sus acciones en la for- mación del pensamiento argentino, podemos extraer a algunos, a los que consideramos más representativos, sin desconocer la importancia de otros, distinguidos por su participación en los sucesos de Mayo. Juan José Castelli Juan José Antonio Castelli, vocal de la Primera Junta de Gobierno 1 Abogado y Notario. Profesor de Historia y Organización del Notariado, Universidad Notarial Argentina, Delegación Córdoba. Ex Profesor de Historia del Derecho Argentino UNC. 289 Patrio, nació en Buenos Aires, en el año 1764, y realizó sus estudios iniciales en el Real Colegio de San Carlos de la ciudad porteña. Siguiendo un deseo familiar viajó a Córdoba para iniciar la carrera eclesiástica y en el Real Con- victorio de Nuestra Señora de Monserrat y en las aulas de la universidad cordobesa recibió formación académica en teología y filosofía. -

Reflexiones Sobre Algunas Mujeres En El Bicentenario De Nuestra Independencia Nacional. Una Mirada Desde La Economía Regional
Gutiérrez, C. N. 2017. Reflexiones sobre algunas mujeres en el Bicentenario de nuestra independencia nacional. Una mirada desde la economía regional. Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 04 N° 03: 186-206. REFLEXIONES SOBRE ALGUNAS MUJERES EN EL BICENTENARIO DE NUESTRA INDEPENDENCIA NACIONAL. UNA MIRADA DESDE LA ECONOMÍA REGIONAL. Cristina N. Gutiérrez1 Dpto. de Ciencias Sociales Universidad Nacional de Luján [email protected] RESUMEN La historia de nuestro territorio, desde la visión económica como desde la mirada de género muestra que no solo se han modificado la estructura económica regional, sino que también muy lentamente se han ido transformando los derechos de las mujeres en el campo social, económico y político. Nuestro propósito es colaborar para dar cuenta del desarrollo del sistema capitalista internacional desde la Revolución Industrial hasta el Bicentenario en nuestro país, mostrando en un breve comentario económico, sobre las tres Regiones más importantes de las economías del interior: Norte, Cuyo y Litoral, de gran importancia para la Corona Española en el Virreynato del Río de la Plata, así como también destacar a tres mujeres que fueron escogidas, en función de sus aportes a la independencia, a la economía y como representantes de las clases sociales que existían entonces. Palabras Clave: Mujeres- Siglo XIX- Economía Regional- Independencia- ¿Feminismo?. REFLECTIONS ON SOME WOMEN ON THE BICENTENARY OF OUR NATIONAL INDEPENDENCE. A LOOK FROM THE REGIONAL ECONOMY. 1 Profes. Adjunta Dedicación Exclusiva en la UNLu, Jefa de la División Economía del Depto. de Cs. Sociales de la UNLu. Profes. Adjunta en la Universidad Nacional de Moreno. Recibido: 23.12.2016 © Gutiérrez, C. -

Área Curricular: Historia Curso: 3Er Año Prof: Olivera, Graciela Objetivo
Área Curricular: Historia Curso: 3er año Prof: Olivera, Graciela Objetivo: Comprender nuestras formas actuales de vida y nuestras instituciones viéndolas como el resultado de un proceso que no ha terminado... Capacidad a desarrollar: Cognitivo: Fundamentar conceptos básicos Procedimental: Adecuada selección de información Actitudinal: Potenciar la capacidad de juicio critico Tema: Tiempos de crisis, sueños de libertad Contenidos: Antecedentes de la Revolución de Mayo Invasiones Inglesas La crisis del mundo colonial americano. La caída de la monarquía española Sucesión de Gobiernos Patrios (1810-1820) Unidad I Antecedentes de la Revolución de Mayo Hola chicos! continuamos viendo el tema de los antecedentes de la Revolución de Mayo que quedó incompleto. Habíamos analizado la Revolución Francesa, con sus nuevas ideas de libertad, igualdad, autoridad con poder limitado y no absoluto; y la independencia de Estados Unidos como ejemplo a seguir…. Tema: Invasiones Inglesas Invasiones Inglesas Fueron dos. Una en 1806 y otra en 1807 Causas: Consecuencias: - Los ingleses tenían una gran flota marítima - Se crearon regimientos militares - Conocían la dificultad de España para integrados por criollos, las milicias defender sus colonias - Les permitió descubrir que podían - Les interesaba apoderarse de nuevos defenderse sin la ayuda española mercados para vender sus productos y para - Dejaron en evidencia la fragilidad de la obtener materia prima administración virreinal Actividad: Investiga en un libro de 2do año o vía internet: En el siguiente torbellino de palabras encontrarás referencias a las Invasiones Inglesas. Subraya con diferentes colores los que correspondan a la primera y a la segunda invasión respectivamente y completa los cuadros subsiguientes: Reconquista Córdoba Sobremonte Primera Invasión Beresford Martín de Álzaga Quilmes Whitelocke Santiago de Liniers Defensa Segunda Invasión Ensenada Juan Martín de Pueyrredón La crisis del mundo colonial americano. -

MANUEL BELGRANO. PRÓCER DE LA INDEPENDENCIA AMERICANA Texto Escrito Por La Doctora Norma Noemí Ledesma Investigadora Instituto Nacional Belgraniano
MANUEL BELGRANO. PRÓCER DE LA INDEPENDENCIA AMERICANA Texto escrito por la doctora Norma Noemí Ledesma Investigadora Instituto Nacional Belgraniano 1 INTRODUCCIÓN Nos proponemos realizar un recorrido biográfico George Washington uno de los grandes “Próceres por la vida y obra del General Manuel Belgrano, sin de la Independencia Americana”. pretender abarcar la totalidad del mismo. Hombre En este año 2020, declarado “Año del General de variados intereses y de múltiple actividad desde Manuel Belgrano”, en que se cumplen el 250º que en 1794, a su regreso al Río de la Plata, se Aniversario de su Natalicio (3 de junio) y el Bi- desempeñó como Secretario Perpetuo del Real centenario de su Paso a la Inmortalidad (20 de Consulado de Buenos Aires, cuya jurisdicción junio), estimamos que es una muy buena ocasión abarcaba el Virreinato del Río de la Plata. En su para que todos los argentinos y especialmente las desempeño en el cargo por la visión integradora de jóvenes generaciones, se interioricen en el “Legado las distintas regiones del entonces Virreinato y por Belgraniano”, cuyos valores continúan vigentes. su permanente interés en fomentar su desarrollo, Por otra parte, resulta sumamente difícil tratar de demostró ser un verdadero Estadista. Participó en resumir en un formato tan reducido todo su accionar, las Invasiones Inglesas, prolegómeno de la Revo- por eso seleccionamos algunos de los pasajes que lución de Mayo y actuó de manera ininterrumpida consideramos más significativos y sugerimos a los e incansable durante diez años al servicio de la docentes y alumnos que consulten esta publicación Patria naciente. Fue, junto con el General José de que, a fin de ampliar sus conocimientos y aclarar San Martín, uno de los “Padres Fundadores de la posibles dudas, entren a la página web del Instituto Patria” y, al igual que San Martín, Simón Bolívar y Nacional Belgraniano: www.manuelbelgrano.gov.ar La batalla de Salta, librada en el Campo de Castañares, fue la más grande victoria militar de Belgrano. -

Guerra Y Patria En El Norte Rioplatense: Jujuy En 1812 ISSN: 1510-5024 (Papel) - 2301-1629 (En Línea) 71
.............................................................................................................................................................................. GUSTAVO L. PAZ Universidad Nacional de Tres de Febrero (Argentina) Conicet-Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” (Argentina) [email protected] Guerra y patria en el norte rioplatense: Jujuy en 1812 ISSN: 1510-5024 (papel) - 2301-1629 (en línea) 71 Resumen: El artículo se propone responder al Abstract: The paper aims to answer the question interrogante de por qué los pueblos del norte del as to why the peoples of the northern Rio de la Plata Río de la Plata se sumaron a la revolución de 1810 region joined the1810 revolution against their own aún en contra de su propia preservación material material and social preservation. The revolution and y social. La revolución y la guerra proporcionaron war provided with shared historical experiences to experiencias históricas compartidas a provincias y remote provinces and towns, which had different pueblos distantes, diferentes entre sí y en ocasiones and sometimes opposing political or economic enfrentados por conflictos políticos o económicos. interests. These experiences slowly outlined a new Esas experiencias lentamente delinearon un kind of patriotism centered on the revolutionary patriotismo de nuevo cuño que, centrado en la cause, transcended locality and linked the combined causa revolucionaria, trascendía la localidad y effort of the peoples to a common cause. The war vinculaba el esfuerzo combinado de los pueblos was crucial in this redefinition of patriotism. During en una causa común. La guerra fue crucial en esta the war peoples fought for a “patria” different than redefinición. En ella las poblaciones terminaron the one that existed previously. This new “patria” luchando por una patria diferente de la que existía was understood as a synonym of liberty, popular anteriormente. -

(S-0850/09) PROYECTO DE LEY El Senado Y Cámara De Diputados,... ARTÍCULO 1°.- Declárase Ciudad Heroica Al Municipio De
Senado de la Nación Secretaría Parlamentaria Dirección General de Publicaciones. (S-0850/09) PROYECTO DE LEY El Senado y Cámara de Diputados,... ARTÍCULO 1°.- Declárase ciudad heroica al municipio de San Luis, cuyo Cabildo fue el primero en reconocer al Primer Gobierno Patrio, el 14 de junio de 1810. ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. Adolfo Rodríguez Saa. – FUNDAMENTOS Señor Presidente: Estamos próximos a celebrar el Bicentenario del Primer Gobierno Patrio y nos parece oportuno que desde el gobierno federal se reconozca a la ciudad cuyo Cabildo fue el primero en reconocer sin cortapisas a aquel gobierno que fue el germen de nuestra Independencia Nacional ocurrida años más tarde. Esto ocurrió el 14 de junio de 1810, cuando el Cabildo de San Luis reconoce formalmente al nuevo gobierno patrio y, más tarde, el 28 de junio del mismo año, designa diputado a la Junta Grande a Marcelino Poblet. Así como los próceres que lucharon por la consolidación de una nación libre y soberana son declarados héroes nacionales por ley del Congreso Nacional, del mismo modo los pueblos que realizaron acciones en el mismo sentido merecen ser declarados ciudades heroicas. En este orden de ideas, cabe traer a colación las investigaciones históricas que dan fe del original y pionero accionar patriótico de la ciudad de San Luis. Dos días posteriores a la conformación del Primer Gobierno Patrio, “en mérito a la labor revolucionaria del interior, que no escapaba a la Junta, sus miembros deciden que por circular del día 27 de mayo comunicar a los pueblos del interior la instalación del gobierno, remitir los bandos del ex virrey y del cabildo, cuyas disposiciones hacen suyas, y ordenar se nombren y venga a la Capital los Diputados, estableciendo que los mismos han de ir incorporándose a la Junta ‘conforme y por el orden de su llegada a la capital, para que así se hagan de la parte de confianza pública (...). -
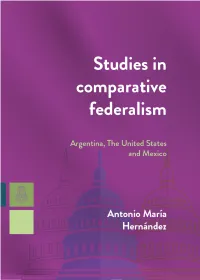
Studies in Comparative Federalism
STUDIES IN COMPARATIVE FEDERALISM STUDIES IN COMPARATIVE FEDERALISM Argentina, the United States and Mexico Antonio María Hernández Autoridades UNC Rector Dr. Hugo Oscar Juri Vicerrector Dr. Ramón Pedro Yanzi Ferreira Secretario General Ing. Roberto Terzariol Prosecretario General Ing. Agr. Esp. Jorge Dutto Directores de Editorial de la UNC Dr. Marcelo Bernal Mtr. José E. Ortega Hernández, Antonio María Studies in comparative federalism: Argentina, The United States and Mexico / Antonio María Hernández. - 1a ed. - Córdoba: Editorial de la UNC, 2019. Libro digital, PDF Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-707-120-7 1. Federalismo. 2. Constitucionalismo. 3. Sistemas Políticos. I. Título. CDD 321 Diseño de colección, interior y portada: Lorena Díaz Diagramación: Marco J. Lio ISBN 978-987-707-120-7 Universidad Nacional de Córdoba, 2019 CONTENTS Chapter I. A conceptual and methodological preamble 11 1. Introduction 11 2. Concepts and characteristic elements of federalisms 12 2.1 Origin and denomination 12 2.2 Federalism as a form of State 16 2.3 Concepts and essential characteristics of federal states 18 3. Classification of federalisms 22 3.1 Integrative and devolutive 22 3.2 Symmetrical and asymmetrical 22 3.3 Dual and coordinate 23 3.4 Centralized or decentralized 24 3.5 With presidential or parliamentary governments 25 3.6 For the purpose of division of power or identity-related 26 4. An interdisciplinary and realist methodology for the study of federalisms 27 5. The risks and importance of comparative studies 28 Chapter II. Comparative constitutional reflections on federalism in Argentina and The United States 33 1. Introduction 33 PART 1. -

La Experiencia De Las Juntas Provinciales Y Subalternas En El Río De La Plata En 1811
Anuario del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti” Córdoba (Argentina), año 11, n° 11, 2011, pp. 153-171. ISSN 1666-6836 La experiencia de las Juntas Provinciales y Subalternas en el Río de la Plata en 1811. Una mirada hacia los problemas de gobernabilidad en las Provincias Intendencias María Florencia Varela* Resumen El objetivo del artículo es explorar la participación política de las Provincias Intenden- cias durante el proceso que inaugura la Revolución de Mayo. Específicamente, se ana- lizan los principales problemas de gobernabilidad que se presentaron en el interior del territorio rioplatense con la instauración de las Juntas Provinciales y Subalternas en el año 1811. La reasunción de la soberanía en Juntas significó el ejercicio de nuevos pode- res por parte de los pueblos, que derivaron en desafíos de gobernabilidad relacionados con la forma de ejercicio de esa soberanía, tales como las tensiones entre las ciudades principales con las subalternas; la coexistencia de instituciones coloniales con nuevas instituciones revolucionarias; y otros problemas administrativos y jurisdiccionales que ilustran el funcionamiento de las Juntas Provinciales y Subalternas. Palabras clave: Juntas Provinciales y Subalternas - gobernabilidad - Provincias Inten- dencias - ciudad Abstract The aim of this paper is to explore the political participation of the Provincias Intendencias that begin with the May Revolution. Specifically, we analyze the main problems of governance that occurred in the River Plate area with the establishment of the Juntas Provinciales and Subalternas in 1811. The resumption of sovereignty in Juntas meant exercising new powers by the people, which led to governance challenges related to the manner of exercise that sovereignty, such as the tensions between the major cities with the subaltern, the coexistence of colonial institutions with new revolutionary institutions, and other administrative and jurisdictional problems that illustrate the performance of the Juntas Provinciales and Subalternas. -

Constructing and Contesting the Echo Chamber: a Study of Print Media Discourse on the Final Year of the 1976-1983 Dictatorship in Argentina
Constructing and contesting the echo chamber: A study of print media discourse on the final year of the 1976-1983 dictatorship in Argentina Muireann Prendergast This thesis is submitted in part fulfilment of the academic requirements for the degree of Doctor of Philosophy Supervisors: Professor Helen Kelly-Holmes Dr. David Atkinson Submitted to the University of Limerick, September 2018 i External Examiner: Prof. Michał Krzyżanowski, University of Liverpool and University of Örebro Internal Examiner: Dr. Cinta Ramblado, University of Limerick ii ABSTRACT For post-dictatorship countries attempting to come to terms with and understand their past, historical media studies have a particularly important role to play. In identifying discursive strategies, objective and subjective versions of events, and key social actors, they not only contribute to the linguistic debate on how "meaning" is produced in media but can have wider implications at the societal level in the construction of "collective memory" and identity (Achugar, 2007). The 1982-1983 period marked the end of a brutal dictatorship, Argentina’s Proceso de Reorganización Nacional (National Reorganization Process) and a difficult period of transition to democracy for the country following defeat in the 1982 Falklands/Malvinas War. Using a Critical Discourse Analysis framework, this research project analyses the role of the print media in both sustaining and challenging the dictatorship in Argentina during its period of crisis. The methodological approach of this study is mixed, combining the qualitative principles of the Discourse-Historical Approach (DHA) (Reisigl and Wodak, 2009) with a quantitative corpus-assisted discourse analysis of newspapers that supported the regime. Furthermore, a Synchronic-Diachronic method developed by Argentinean linguist Pardo (2008, 2010) for specific application to her country’s media is employed for qualitative study of newspaper discourse opposing the dictatorship, while a multimodal analytical framework is applied to the political cartoons of the period.