Texto Completo (Pdf)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
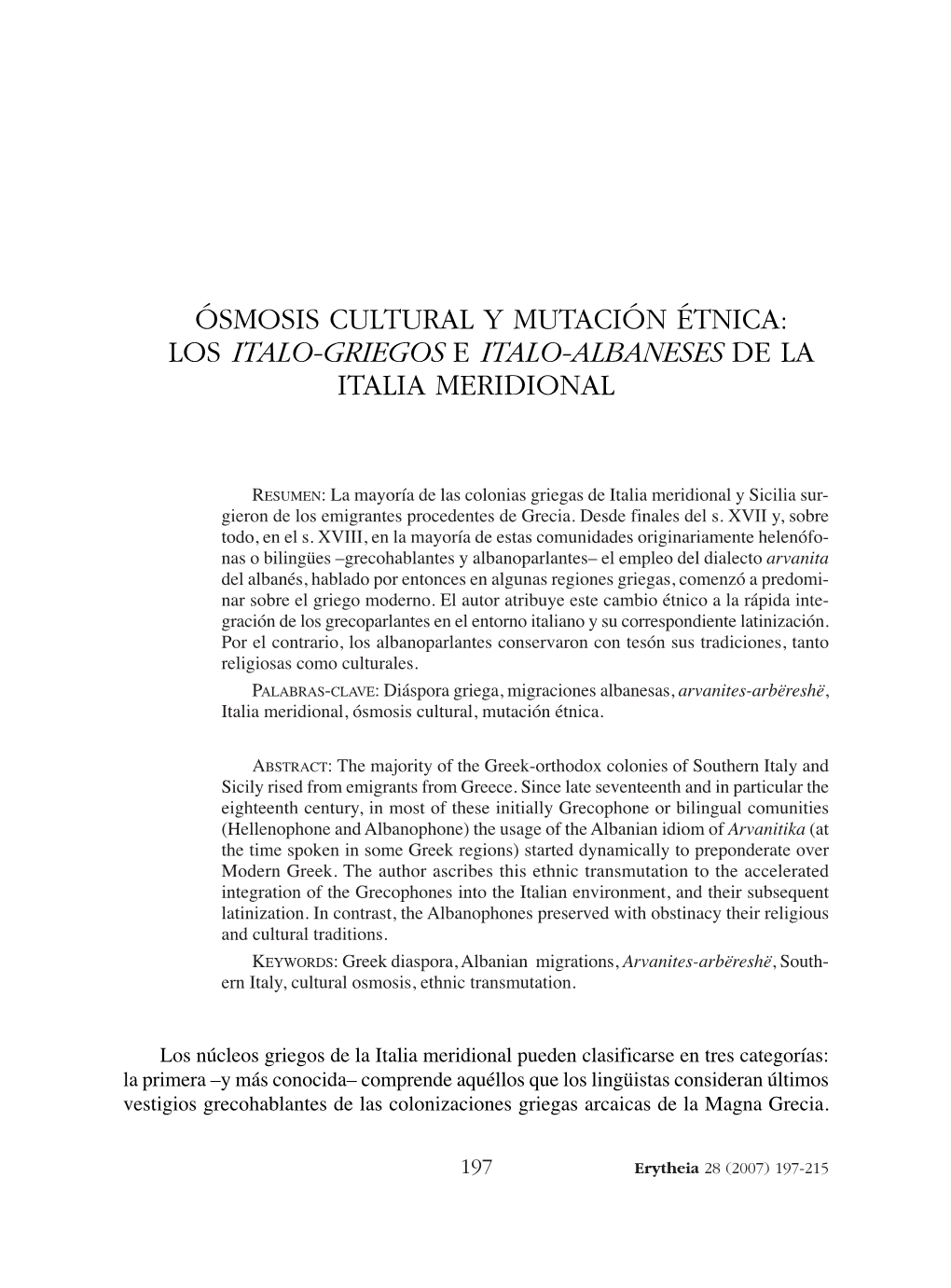
Load more
Recommended publications
-

Classica Et Christiana Revista Centrului De Studii Clasice Şi Creştine Fondator: Nelu ZUGRAVU 14, 2019
Classica et Christiana Revista Centrului de Studii Clasice şi Creştine Fondator: Nelu ZUGRAVU 14, 2019 Classica et Christiana Periodico del Centro di Studi Classici e Cristiani Fondatore: Nelu ZUGRAVU 14, 2019 ISSN: 1842 – 3043 e-ISSN: 2393 – 2961 Comitetul ştiinţific / Comitato scientifico Sabine ARMANI (Université Paris 13-CRESC – PRES Paris Cité Sorbonne) Antonella BRUZZONE (Università degli Studi di Sassari) Livia BUZOIANU (Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie Constanţa) Marija BUZOV (Istitute of Archaeology, Zagreb) Dan DANA (C.N.R.S. – ANHIMA, Paris) Maria Pilar GONZÁLEZ-CONDE PUENTE (Universidad de Alicante) Attila JAKAB (Civitas Europica Centralis, Budapest) Fred W. JENKINS (University of Dayton) Domenico LASSANDRO (Università di Bari Aldo Moro) Carmela LAUDANI (Università della Calabria) Patrizia MASCOLI (Università di Bari Aldo Moro) Dominic MOREAU (Université de Lille) Sorin NEMETI (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca) Eduard NEMETH (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca) Evalda PACI (Centro di Studi di Albanologia, Tirana) Vladimir P. PETROVIĆ (Accademia Serba delle Scienze e delle Arti, Belgrad) Luigi PIACENTE (Università di Bari Aldo Moro) Sanja PILIPOVIĆ (Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrad) Mihai POPESCU (C.N.R.S. – ANHIMA, Paris) Viorica RUSU BOLINDEŢ (Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj- Napoca) Julijana VISOČNIK (Nadškofijski arhiv Ljubljana) Heather WHITE (Classics Research Centre, London) Comitetul de redacţie / Comitato di redazione Roxana-Gabriela CURCĂ (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) Mihaela PARASCHIV (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) Claudia TĂRNĂUCEANU (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) Nelu ZUGRAVU, director al Centrului de Studii Clasice şi Creştine al Facultăţii de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (director responsabil / direttore responsabile) Corespondenţa / Corrispondenza: Prof. -
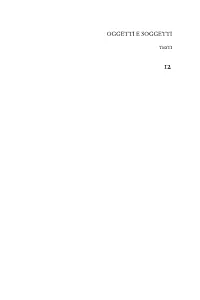
Oggetti E Soggetti
OGGETTI E SOGGETTI TESTI Direttore Bartolo A Università degli Studi di Bari Comitato scientifico Ferdinando P Università degli Studi di Bari Mario S Università degli Studi di Bari Maddalena Alessandra S Università degli Studi di Bari Ida P Università degli Studi di Bari Rudolf B Ruhr Universität–Bochum Stefania B University of Wisconsin–Madison Maurizio P Università degli Studi di Bari OGGETTI E SOGGETTI TESTI La collana accoglie testi artistici e critico–letterari inediti, o non più pubblicati da molto tempo, di personalità chiave della cultura italiana ed europea. Ogni opera è curata e sottoposta al vaglio critico di studiosi che intendono presentare aspetti nuovi, ignorati o dimenticati degli autori presi in considerazione. FRANCESCO PAOLO SANTORI IL SOLDATO ALBANESE PER L’IMPERO OTTOMANO DEL 1420 Ampliazione Prosaica di una Ballata Antica contenuta in una delle molte Canzoni albanesi che si conservano tuttavia presso quella gente, anche in Italia; e che si cantano ballando nelle così dette Ridde in linguaggio proprio Valia Editio Princeps da un manoscritto inedito a cura di MERITA SAUKU BRUCI ORESTE PARISE © isbn 979–12–5994–105–3 prima edizione ROMA 28 giugno 2021 A Giusy Barci, discendente del Santori, e Gianni Belluscio, insigne albanologo, per sempre uniti da un legame indissolubile per continuare la loro storia d’amore L’amore comincia a casa: prima viene la famiglia, poi il tuo paese o la tua città. Madre Teresa di Calcutta Ma nè Calipso a me, nè Circe il core Piegava mai: chè di dolcezza tutto La patria avanza, e nulla giova un ricco Splendido albergo a chi da’ suoi disgiunto Vive in estrania terra. -

Përmbajtja / Sommario
nr. 7 9, viti/anno XIV , janar-theristí /gennaio-giugno 2015 e-mail: jetarbre [email protected] - http://digilander.libero.it/jetarbreshe (Mondo Italo-Albanese) Del nga gjasht ë muaj - Semestra le online della Minoranza linguistica storica Albanese d’Italia - Eianina / Purçill (Cs- Italia) Përmbajtja / Sommario (Numër i kushtuar figurës dhe v eprës së Emanue le G iordano-s) BIOGRAFIA E ZOTIT EMANUELE GIORDANO (1920-2015) faqe 3- 4 EDITORIALI faqe 5 Drejtori NGA ‘FJALIMET E LIPIT’ faqe 6-10 Donato imzot Oliverio, Angelo Catapano, Alessandro Rennis, Caterina La Rocca, Vittorio Giordano KUJTIMI I AMBASADAVET SHQIPTARE NË ITALI E NË VATIKAN faqe 11 Neritan Ceka, Ardian Ndreca KUJTIME E RRËFIME KA AR BËRIA faqe 12-30 Nik Pace, Antonio Bellusci, Kostandin Bellushi, Ferdinando Elmo, Paolo Borgia, Francesco Fusca, Zef Chiaramonte, Carmine Stamile, Vincenzo Cucci, Zef Schirò di Maggio, Mario Massaro, Zef Kakoca, Pierfranco Bruni KUJTIME, MBRESA, STUDIME NGA BOTA SHQIPTARE faqe 31 -44 Lush Gjergji, Odette Luoise, Imri Badallaj, Bardh Rugova, Merita Sauku-Bruci, Klara Kodra, Emil Lafe, Helena Grillo, Vilma Proko (Jasezhiu) AKTE KUVENDES MBI VEPRIMTARINË E ZOTIT EMANUELE GIORDANO Kuvend “Nderim papas Jordanit” (Frasnitë 1996) faqe 45-60 Gennaro Cortese, Spiro Kalemi, Italo Costante Fortino, Alessandro Rennis, Agostino Giordano Kuvend “Presentazione della II* Edizione del “Fjalor” (Frasnitë 2000) faqe 61 Francesco Fusca Kuvend “Vepra fetare dhe kulturore e protopapasit Emanuele Giordano (Frasnit ë 2006) faqe 62-78 Eleuterio F.Fortino, Nik Pace, m.v. Maria -

Letërsia Shqipe (Akademik Sabri Hamiti)______42
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës JAVA E BIBLIOTEKËS NË KOSOVË 7-13 prill 2003 Botues: Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës Kryeredaktor i botimeve: Dr. Sali BASHOTA Këshilli redaktues: JAVA E BIBLIOTEKËS Vehbi MIFTARI Drita DEVA NË KOSOVË Muhamed ÇITAKU 7-113 prill 2003 Realizimi komjuterik: Hekuran REXHEPI Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës Prishtinë 2004 Përmbajtja Fjala e hapjes (Mr. Rexhep Osmani)____________________________9 Fjalimi inaugurues për Javën e Bibliotekës në Kosovë (Michael McClellan)___11 Fjala hyrëse (Dr. Sali Bashota )_______________________________14 Bibliotekat Kombëtare dhe shtrirja e misionit të tyre zgjerues (Grant Harris) ___________________________________16 Fëmijët në ditaret pa mure (Mr. Ibrahim Berisha) _______________23 Studimet për shqipen dhe aktualiteti(Akademik Rexhep Ismajli) ___25 Fjalë me rastin e hapjes së ekspozitës së dokumenteve për de Radën (Akademik Rexhep Ismajli )______________________39 Letërsia Shqipe (Akademik Sabri Hamiti)______________________42 Dorëshkrime dhe informacione shkencore me vlerë të veçantë nga fusha e albanologjisë (Dr. Musa Ahmeti ) ___________50 Komponentet digjitale në Biblioteka - Sistemet e integruara bibliotekare ( ILS )(Grant Harris)___________________________66 Shuflaj për shqiptarët (Mr. Behxhet Brajshori)___________________74 Shuflaj për shqiptarët (Dr. M.Panxhiq)________________________76 Fondi i kodikëve të AQSH (Dr. Shaban Sinani)__________________78 Dr. Milan Pl. Shuflaj (Šufflay), Acta Albaniae III dhe Balshajt (Dr. Shaban Sinani)______________________________93 Gjetja e pamjeve dhe zërave në faqe të internetit (Grant Harris)__________________________________101 Fjalor i rëndësishëm i Letërsisë Botërore (Dr. Isak Shema)_______ 110 Bija shqiptare - Nëna e botës - Tani Shenjtëresha e Sashurisë Nëna Tereze /1910 - 1997/ (Dr. Don Lush Gjergji)________________115 Fjalë rasti (Nehat Krasniqi )__________________________________122 “Krijimi i grupeve të pakicave brenda shoqërisë”( Anthony Lee) ______124 Bashkudhëtar dhe kronikan i letërsisë (Mr. -

Buletin Shkencor 2017
SShSh Buletin shkencor 2017 UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” BULETIN SHKENCOR Seria e shkencave shoqërore Viti XLVII i botimit Nr. 67 Shkodër, 2017 2 Buletin shkencor REDAKSIA Kryeredaktor - Prof. dr. Artan HAXHI Sekretar shkencor - Prof. as.dr. Nevila DIBRA Anëtarë - Prof. dr. Mimoza PRIKU, prof. dr. Tomor OSMANI – Profesor Emeritus, prof. dr. Alfred ÇAPALIKU, prof.as.dr.Alma HAFIZI DREJTOR I REVISTËS Prof. dr. Adem BEKTESHI Korrektoi dhe punoi në kompjutër: Arta Bajrami Pronë letrare e Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” Adresa e redaksisë: Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” Redaksia e Buletinit Shkencor Seria e Shkencave Shoqërore Tel/fax: ++399 22 43747 SShSh Buletin shkencor 2017 3 PASQYRA E LËNDËS Gjuhësi Bardhyl DEMIRAJ Vincenzo Basile SJ “Diftova mjaft dashtniin qi kam per juu; tash ju perket me pergjegj mue.” (1811-1882) (Basile 1845 5) “I showed a lot of love for you” Now it is your turn to answer me……………….7 Artan HAXHI, Tefë TOPALLI Terminologjia si sistem The Terminology as a system…………………………………………………………27 Evalda PACI Visari i Kongregacjonit (1930), një dëshmi vlerash dhe tekstesh të vyera në gjuhën shqipe Visari i Kongregacjonit (1930), a testimony of values and precious texts in Albanian..............................................................................................................37 Rrezarta DRAÇINI Abstragime psikolinguistike në perceptimin poetik tek “me mujt me fjet‟… me kthimin e shpendve”, të Ledia Dushit Psycholinguistic abstractions in the poetic perception of “being able to sleep... with the return of the birds ”, of Ledia Dushi…………………………….................47 Merita HYSA Struktura rrokjesore e ndajshtesave trajtëformuese Syllabic structure of formative affixes………………………………………………....53 Aida URUÇI Format kohore sintetike të përdorura nga A. Xanoni The synthetic time formats used by A. -

Studia Albanica
ACADÉMIE DES SCIENCES D’ALBANIE SECTION DES SCIENCES SOCIALES STUDIA ALBANICA 1 LIe Année 2014 STUDIA ALBANICA _______ Conseil de Rédaction : Seit MANSAKU (Rédacteur en chef) Muzafer KORKUTI (Rédacteur en chef adjoint) Arben LESKAJ (Secrétaire scientifique) Francesco ALTIMARI Jorgo BULO Ethem LIKAJ Shaban SINANI Marenglen VERLI Pëllumb XHUFI © 2014, Académie des Sciences d’Albanie ISSN 0585-5047 Académie des Sciences d’Albanie Section des Sciences sociales 7, place Fan S. Noli AL-1000 Tirana STUDIA ALBANICA 2014/1 Matteo MANDALÀ L’ORIGINE DU MYTHE PÉLASGIQUE : GIROLAMO DE RADA ET GIOVANNI EMANUELE BIDERA 1. L’énoncé du problème 1. – Le problème que nous nous proposons de traiter sur ces pages concerne l’origine et la propagation du dit « mythe pélasgique ». Comme on le sait, ce mythe, tout comme ceux qui sont liés aux hauts faits des héros du panthéon albanais – Skanderbeg, Pyrrhus, Alexandre le Grand – a eu la grande chance, y compris littéraire, de prédominer tout au long du XIXe siècle, avec des conséquences significatives qui s’étendent jusqu’à la seconde moitié du siècle suivant. Aujourd’hui encore, ce mythe surgit de temps à autre, non seulement sous ses formes anciennes, avec les mêmes méthodes parascientifiques, mais d’ailleurs avec les mêmes objectifs et prétentions qu’il a eus depuis sa toute première manifestation : témoigner que les Albanais n’étaient (ni ne sont) rien d’autre que les descendants directs des Pélasges « sacrés et glorieux » dont a écrit initialement Homère. Laissant de côté le caractère non scientifique de -
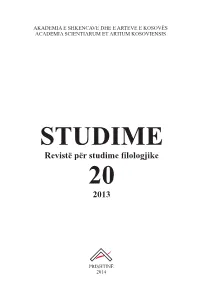
Studime 20 5
AKADEMIA E SHKENCAVE DHE E ARTEVE E KOSOVËS ACADEMIA SCIENTIARUM ET ARTIUM KOSOVIENSIS STUDIME Revistë për studime filologjike 20 2013 PRISHTINË 2014 AKADEMIA E SHKENCAVE DHE E ARTEVE E KOSOVËS KOSOVAACADEMY OF SCIENCES AND ARTS STUDIME A Review for philological Studies 20 2013 Del një herë në vit. Published annually. Këshilli redaktues - Editorial Board Rexhep Ismajli - Kryeredaktor, editor-in-chief Eqrem Basha - Sekretar, secretary Victor A. Friedman, anëtar, member Teuta Abrashi, anëtar, member Mehmet Kraja, anëtar, member Idriz Ajeti, Kryeredaktor nderi - Editor-in-chief of honour Adresa e Redaksisë / Address: Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës Redaksia e revistës “Studime” Rr. Agim Ramadani, p.n. 10 000 Prishtinë Republika e Kosovës Tel. + 381 38 249 303 Fax. + 381 38 244 636 E-mail: [email protected] Studime 20 5 SHËNIM I REDAKSISË Revista Studime, që nga nr. 1/1994 (1995) deri tek nr. 19/ 2012 (2013) mbulonte fushëveprimtarinë e seksioneve të gjuhësisë dhe të letër- sisë, të shkencave shoqërore dhe të arteve. Nga nr. 20/ 2013 (2014) vijon të dalë me të njëjtin emër, Studime, por tani me specializim vetëm në fushat e gjera filologjike. Kështu kanë vendosur organet përkatëse të Akademisë. Me propozim të Seksionit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë u zgjodh Re- daksia e re me këtë përbërje: profesor dr. Victor Friedman, Universiteti i Chicago-s, profesore e asociuar dr. Teuta Abrashi, Universiteti i Prishtinës, akademik Mehmet Kraja, AShAK, akademik Eqrem Basha, AShAK (se- kretar i Redaksisë) dhe akademik Rexhep Ismajli, AShAK (Kryeredaktor). Në këtë mënyrë, duke përfshirë me 2/5 e anëtarëve të redaksisë specialistë që vijnë nga mjedise shkencore jashtë Akademisë, Seksioni dhe Kryesia e AShAK-ut kanë dashur të theksojnë se Redaksia e kësaj reviste është e hapur ndaj komunitetit shkencor në këto fusha jo vetëm për ndihmesa, por edhe për vetë politikën e Redaksisë dhe përmbajtjen e revistës. -

A Grammatical Sketch of Albanian for Students of Indo-European
[Pick the date] RANKO A Grammatical Sketch of Albanian for MATASOVIĆ Students of Indo-European Zagreb 2019 A Grammatical Sketch of Albanian for students of Indo-European © Ranko Matasović, 2019 2 Foreword This is a very brief introduction to Albanian intended for students of Indo- European linguistics. It is a subject I have taught in the University of Zagreb for almost thirty years, during which I often felt that Albanian, although a very important Indo-European language, has been somewhat neglected by comparativists. This introduction is not a comprehensive grammar, and one can not reasonably expect to learn Albanian by studying it. It is also not written by a fluent speaker of Albanian, but rather by a comparative linguist whose knowledge of the language is bookish and superficial. I hope it will still be useful to those students of Indo-European languages who have not had the opportunity to study Albanian in depth from native speakers and who are unable to read reference works on the history of the language written in Albanian. I would like to thank Professor Bardh Rugova, from the University of Prishtinë, for correcting some embarrasing mistakes in the earlier version of this manuscript, and also for some very useful suggestions and advices. I am also grateful to Bora Shpuza Kasapolli for some useful suggestions and corrections. In Zagreb, September 2019 3 1. Spelling The modern orthography of Albanian, which will be used here, was adopted in 1908, at the congress of Monastir. It should be noted, however, that older linguistic books, such as Pokorny’s etymological dictionary (IEW), still use the antiquated transcription adapted by Gustav Meyer in the nineteenth century. -

Einführung in Die Albanologie
Wilfried Fiedler Einführung in die Albanologie Meißen 2006 (Vorläufige Version; Unvollständig) Einführung in die Albanologie 1 I. Bibliographie Die erste "Albanesische Bibliographie" von Ing. Manek, Dr. G. Pekmezi und Ob.- Leut. A. Stotz erschien in Wien 1909. Sie bietet auf XII+147 Seiten die auf Albanien bezogenen literarischen Werke und Veröffentlichungen, angefangen von Homer und den Autoren des klassischen Altertums mit Stellenangaben bis 1909. Nützlich ist noch heute an diesem sonst eher bescheidenen Werk das Sach-Register auf den SS. 144-147. Einen wissenschaftlich wesentlich solideren Eindruck macht die "Bibliographie Albanaise" von Émile Legrand, Paris-Athènes 1912. Sie besticht durch die Anführung der Titel in den Originalschriften auch in drucktechnischer Hinsicht. Dieses VIII+228 SS. umfassende Handbuch beginnt mit der Türkenzeit - mit den historischen Werken über die Kämpfe gegen die Türken im 15.-16. Jh., und sie ist ebenfalls chronologisch geordnet und mit detaillierten Indizes versehen. Es sei erwähnt, daß von dieser wertvollen Überblicksdarstellung zur DDR-Zeit in Leipzig beim Zentralantiquariat ein Nachdruck erschienen ist, der noch heute zu finden ist. Besonders für die sprachwissenschaftliche Albanologie sind die bibliographischen Angaben unentbehrlich, die seit 1914 im "Indogermanischen Jahrbuch" (in der Abteilung VII., zunächst von A. Thumb, ab Band IV [bis 1938] von N. Jokl betreut, unter der Bezeichnung "Albanesisch", ab Band III "Albanisch") erschienen sind und somit glücklicherweise unmittelbar an die Bibliographie von Legrand anschließen. Namentlich die im Vergleich zu anderen Gebieten sehr ausführlichen Besprechungen von Jokl sind noch jetzt von großem Wert und helfen uns, den Inhalt der manchmal ja sehr schwer zugänglichen Arbeiten festzustellen. Jokl hat auch den Kreis der zu besprechenden Arbeiten sehr weit gefaßt, so finden wir auch Bücher usw., die nicht direkt sprachwissenschaftlich sind, andererseits wird auch auf Titel verwiesen, die eher vom balkanologischen als vom streng albanologischen Standpunkt aus interes- sant sind. -

Toleranca Fetare E Shqiptarëve Në Zigzaget E Historisë
KAHREMAN ULQINI TOLERANCA FETARE E SHQIPTARËVE NË ZIGZAGET E HISTORISË Trajtim etnologjik-historik Shkodër, 2016 Faqosja e kopertina Denik Ulqini Shtëpia Botuese Fiorentia ISBN 978-9928-191-34-2 Copyright © Autori ORËS SË AMSHUEME TË SHQIPTARIT IA KUSHTOJ Pasqyra e lëndës 1. Lista e fotografive ...........................................................................7 2. Parathënie .......................................................................................11 3. Hyrje ................................................................................................21 4. Toleranca fetare në familjen fshatare .........................................31 5. Dukuri të tolerancës fetare në doke ...........................................47 6. Roli i tolerancës fetare në funksionimin e organizimit të vjetër shoqëror ..........................................................................63 7. Toleranca fetare tek popullsia qytetare ......................................79 8. Toleranca fetare në shqiptarizëm ...............................................91 9. Përmbyllje ....................................................................................113 10. Shtojcë ..........................................................................................119 11. Burime ..........................................................................................173 12. Botime ..........................................................................................177 13. Antroponime, emra familjesh, fisesh, toponime, etj. ...........189 -

Piana Degli Albanesi, Chiesa Di S
Benvenuti nella terra di Sha dcfbc:] She derbeut Welcome to the Ska derbe ' s lands 1. Contessa Entellina, Entella; 2. Mezzojuso, Chiesa della SS. Annunziata; 3. Pa• lazzo Adriano, Piazza Umberto I; 4. Piana degli Albanesi, Chiesa di S. Demetrio, Iconostasi (foto di G. Salerno); 5. Santa Cristina Gela, Piazza M. Polizzi, fontana. UNIONE DEI COMUNI LiDHJA E BASHKIVET UNION OF THE MUNICIPALITIES BESA PALERMO PALERME 2012 Questo opuscolo, curato dall'Unione dei Comuni BESA, è stato realizzato con risorse finanziarie ex L. 482/99, es. 200S. 2012 © Unione dei Comuni Lidhja e Bashkivet Unione dei Comuni BESA Unione dei Comuni BESA = Lidhja e Bashkivet BESA / Coordinamento Pietro Manali ; testi e traduzione Mimma Capaci. Giuseppina Cerniglia. - Palermo : Unione dei Comuni BESA, 2012. - 16 p. : ili. ; 21 cm. - (( Testo trilingue: Italiano - Arberesh - Inglese. 1. SIGILLA - Comunità i-\lbanesi. - Guide I. MANALI, Pietro II. CAPACI, Mimma ITI. CERNIGLIA. Giuseppina 914.945823 CDD21 Scheda catalografica a aira della biblioteca comunale "Giuseppe Schirò" di Piana degli Albanesi COORDINAMENTO: Pietro Manali TESTI E TRADUZIONI: Mimma Capaci, Giuseppina Cerniglia. addette agli sportelli linguistici ex L. 482/99 (Es. 2008). PROGOTTO GRAFICO: Iolanda Vassallo. HANNO COLLABOR.^TO: Giovanna Schirò (Contessa Entellina) Andrea Tavolacci (Mezzojuso) Carmela Di Giovanni (Palazzo Adriano) Sara Cuccia (Piana degli Albanesi) Luisa Loffredo (Santa Cristina Gela) ^ STAMPA: Tipolitografìa Luxograph srl - Palermo (Settembre 20]2) Gli Arbèreshè La presenza degli Italoalbanesi (Arbèreshè) in Sieìlia risale alla seconda metà del se• colo XV quando i turchi invasero i Balcani provocando, tra l'altro, la prima vera grande diaspora albanese (shqipetara). Da oltre cinquecento anni, quali tratti della loro identità, gli Arbèreshè conservano con grande cura lingua, costumi, tradizioni e rito bizantino-greco e costituiscono un'en• clave di cultura orientale in pieno occidente, un modello di integrazione ante litteram di grande attualità. -

ITALIANËT DHE SHQIPTARËT Një Partneritet Historik Për Më Se 500 Vjet, Shqiptarët Kanë Luajtur Një Rol Të Rëndësishëm Në Historinë E Italisë Së Jugut
Prezentojmë ITALIANËT DHE SHQIPTARËT Një partneritet historik Për më se 500 vjet, shqiptarët kanë luajtur një rol të rëndësishëm në historinë e Italisë së Jugut. Në vitin 1443 Mbreti Alfons i Napolit kërkoi ndihmën e ushtrisë shqiptare për ta ndihmuar ate për të mundur një kryengritje të rebelëve në Napoli që përfshinte edhe francezet të cilët kishin pretendime për mbretërinë e tij. Si shpërblim, Mbreti Alfons e emëroi Guvernator të Kalabrisë gjeneralin shqiptar Demetrios Reres, i cili udhëhoqi me sukses ofensivën dhe u dha tokë shqiptarëve në zonën malore në Cantazaro. Në vitin 1461, Mbretërisë së Napolit përsëri ju desh ndihmë nga ushtria shqiptare. Këtë herë udhëhëqësi legjendar Gjergj Kastrioti (Skënderbeu) udhëhoqi ushtrinë e tij me mbi 4000 ushtarë nga deti Adriatik në Itali për ta shtypur një kryengritje tjetër të përkrahur nga francezët. Ushtarët dhe kalorësit e zotë të Skënderbeut fituan “Betejen e Pulias” dhe shpëtuan Mbretërinë e Napolit. Si shpërblim atyre iu dha tokë në afërsi të Ariano Irpino në provincën e sotme të Avelinos, që përfshinte edhe një fshat të vogël grek, që merrej me bujqësi dhe tregti që quhej Greci. Suksesit të Skënderbeut dhe ushtrisë së fuqishme shqiptare i erdhi fundi, atherë kur Skëndebeu vdiq nga pneumonia në vitin 1468 pasi luftoi për 27 vjet me radhë kundër Turqve Osmanë. Ushtarët e tij që kishin mbetur në Greci nuk u kthyen në Shqipëri, e cila si shumica e Ballkanit ishte pushtuar dhe ishte nën sundimin e Turqve Osmanë. Për 450 vjet, Shqipëria dhe shqiptarët do të vuanin nga sundimi Turk, gjë që nuk ndodhi në Gadishullin Italian dhe Evropën Përendimore.