José Ramón Medina
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
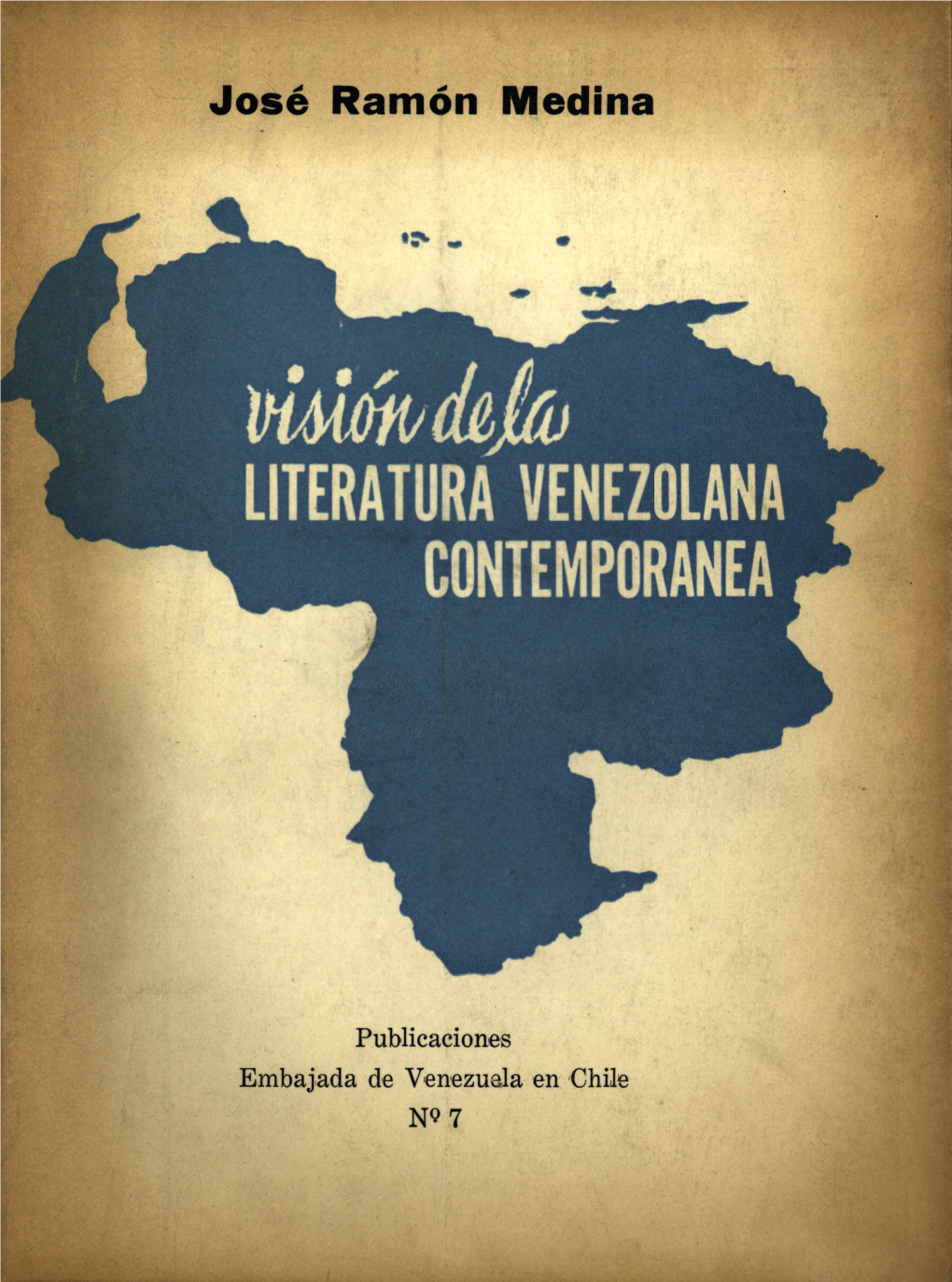
Load more
Recommended publications
-

Universidad Nacional Autónoma De Nicaragua Unan-Managua Facultad Regional Multidisciplinaria De Carazofarem-Carazo Departament
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA UNAN-MANAGUA FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA DE CARAZOFAREM-CARAZO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN INFORME DE SEMINARIO DE GRADUACIÓN PARA OPTAR AL GRADO DE LICENCIADAS EN LENGUA Y LITERATURA HISPÁNICA Tema: La narrativa Nicaragüense en el siglo XX Tema específico: Discurso feminista presente en la novela Sofía de los presagios, de Gioconda Belli. Autoras: Br. Blanca Ruiz Sánchez Br. Dalila Vargas Sánchez Br. María Esther Selva Tutor: Msc. Lesli Nicaragua Jinotepe, Noviembre de 2014 1 Agradecimientos A Dios, por darnos la vida, la fuerza, la sabiduría y el gozo de triunfar con éxito nuestras metas. A nuestros padres, por el inmenso apoyo brindado, que con sus esfuerzos, amor y dedicación desean lo mejor para nosotros, ya que nos inculcan lo más importante que es llegar a conocer nuestras vidas y ayudarnos a construir ese ideal. A nuestros profesores, por habernos brindado sus palabras de aliento y apoyo, a la vez el prepararnos hacia una nueva vida que vamos a enfrentar, a saber luchar y alcanzar nuestros propósitos, así como defender nuestras metas. Así mismo a nuestro Tutor Msc. Lesli Nicaragua, por su paciencia, esmero, dedicación y haber compartido sus conocimientos en el trayecto y culminación de nuestro trabajo. 2 Dedicatoria A Dios, por darnos el precioso don de la vida, y la oportunidad de finalizar este trabajo, culminando una etapa de nuestras vidas, prevaleciendo en ella la gran misericordia de nuestro padre celestial, a quien agradecemos con amor y adoración, por darnos de su luz, sabiduría y conocimientos necesarios para culminar la carrera. A nuestros padres, quienes se han esforzado junto a nosotros y sabemos que han realizado enormes sacrificios para ayudarnos a alcanzar nuestras metas, y damos gracias por estar siempre a nuestro lado. -
CAPÍTULO III INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO POÉTICO DE VICENTE GERBASI E Iba Más Lejos, Hasta La Geografía Del Alma “Intemperie” (Por Arte De Sol)
3/1964/1965/1966/1967 1968 1 Fu ndación Ed itoria l el perr oy la rana Vicente Gerbasi:Maquetación 1 30/8/08 14:15 Página 3 PREMIOSNACIONALESDECULTURA LITERATURA VICENTEGERBASI “RELÁMPAGO EXTASIADO ENTRE DOS NOCHES” 1968 texto,recopilaciónynotas: Coral Pérez Gómez Vicente Gerbasi:Maquetación 1 30/8/08 14:15 Página 4 © Coral Pérez Gómez © Fundación Editorial El perro y la rana, 2018 (digital) Centro Simón Bolívar, Torre Norte, piso 21, El Silencio, Caracas - Venezuela 1010. Teléfonos: (0212) 768.8300 / 768.8399 Correos electrónicos [email protected] [email protected] Páginas web www.elperroylarana.gob.ve www.mincultura.gob.ve Redes sociales Twitter: @perroyranalibro Facebook: Fundación Editorial Escuela El perro y la rana Diseñodelacolección Carlos Zerpa y Waleska Rodríguez Fotoportada: Fundación editorial el perro y la rana Retrato portada: Archivo de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Hecho el Depósito de Ley Depósito legal: DC2018001131 ISBN: 978-980-14-4215-8 Vicente Gerbasi:Maquetación 1 30/8/08 14:15 Página 5 Vicente Gerbasi:Maquetación 1 30/8/08 14:15 Página 7 INTRODUCCIÓN LA OBRA POÉTICA DE VICENTE GERBASI Y RECONOCIMIENTOS No son pocos los premios otorgados a la obra de Vicente Gerbasi. Cada premio en particular podrí - an considerarse un reconocimiento a la uni - dad de toda su obra creativa, incluyendo sus escritos teóricos sobre poesía. En el año 1969 recibe el Premio Nacional de Literatura, men - ción poesía, por Poesías de viaje , publicado en 1968, con un jurado constituido, en su mayoría, por poetas de la generación anterior. Cuando en 1988 recibe el Premio Bienal de Humanidades Úslar Pietri, ya en 1982 el Consejo Nacional de Cultura (Conac) le había premiado el poemario Las edades perdidas. -

HISTORIA DE LA LITERATURA VENEZOLANA La Época Colonial
HISTORIA DE LA LITERATURA VENEZOLANA La Época Colonial La primera referencia escrita que se posee con respecto a Venezuela es la relación del tercer viaje (1498) de Cristóbal Colón (c. 1451-1506), durante el cual descubrió Venezuela. En esa epístola (31 de agosto de 1498) se denomina a Venezuela como la "Tierra de gracia". Pero poco a poco aparecerán los escritores de literatura. Desde los días de la isla de Cubagua (1528) los encontramos. De ellos ha llegado el nombre y el poema de Jorge de Herrera y las vastísimas Elegías (1589) de Juan de Castellanos. Durante los tres siglos coloniales la actividad literaria será constante, pero los textos que se conservan en la actualidad son escasos, debido a la tardía instalación de la imprenta en este país (1808), lo cual impidió a muchos escritores editar sus libros. Pese a ello, de 1723 es la Historia de José de Oviedo y Baños, la mayor obra literaria del barroco venezolano; de las últimas décadas del siglo XVIII procede el Diario (1771-1792) de Francisco de Miranda, la mayor obra en prosa del periodo colonial. De fines del mismo siglo es la obra poética de la primera mujer escritora del país de la que se tiene noticia: sor María de los Ángeles (1765-1818?), toda ella cruzada por un intenso sentimiento místico inspirado en santa Teresa de Jesús. Pese a que se puede nombrar a varios escritores de este periodo, los rasgos más notables de la cultura colonial hay que buscarlos más que en la literatura en las humanidades, en especial en el campo de la filosofía y de la oratoria sagrada y profana, en las intervenciones académicas y en el intento llevado a cabo por fray Juan Antonio Navarrete (1749-1814) en su Teatro enciclopédico. -

NUEVA SOCIEDAD Número 42 Mayo
NUEVA SOCIEDAD NRO.135 ENERO-FEBRERO 1995 , PP. 150-163 La amada que no era inmóvil. Identidad femenina en la poesía venezolana moderna Russotto, Margara Margara Russotto: Poetisa y crítica venezolana. Docente e investigadora en el área de Teoría Literaria y Literatura Comparada de la Universidad Central de Venezue- la, Caracas. Estudio crítico de la poesía femenina venezolana, a partir de la producción de sus fundadores y de la vivencia de una modernidad paradójica y «diferente», poco atendida por la crítica. El objetivo central consiste en rastrear, en algunos fragmentos de la poesía de Enriqueta Arvelo Larriva, María Calcaño, Elizabeth Schön, Luz Machado, Ana Enriqueta Terán e Ilda Gramcko, el surgimiento y formación de una conciencia de género, y los distintos recursos estético- ideológicos utilizados para ello, dentro del marco de una sociedad patriarcal que insiste en descalificar la cuestión de la identidad femenina La crítica feminista ha planteado, en varios momentos y situaciones, la necesidad de valorar una tradición de escritura femenina específica y marginada por la tradi- ción oficial. Pero esta tradición particular - que la mirada reinvidicadora fuerza a una inserción, por lo menos conflictiva, en la coherencia y continuidad - se muestra en muchos casos fragmentada y desfasada en sus líneas de desarrollo y rupturas peculiares y, entre otros rasgos, marcada por aquella precariedad y quebraduras que son producto del aislamiento intelectual, la escasa educación formal y la casi nula participación en los ismos de modo que suelen acompañar dicha producción. En el caso de la poesía venezolana del siglo XX escrita por mujeres, esta «pobreza» se traduce en diferentes signos, de los cuales cierta situación arcaica de la enuncia- ción lírica, o una relativa marginación frente a las corrientes modernizadoras que periódicamente sacuden la vida del país, son apenas indicadores de una problemá- tica por lo menos digna de reflexión. -

Universidad De Los ÕNdes
UNIVERSIDAD DE LOS ÁNDES NÚCLEO UNIVERSITARIO RAFAEL RANGEL MAESTRÍA EN LITERATURA LATINOAMERICANA TRUJILLO ESTADO TRUJILLO LO LÚDICO, LA OTREDAD Y LA COTIDIANIDAD EN AL SUR DEL EQUANIL DE RENATO RODRÍGUEZ Autora: Belinda Y. Torrealba F. Tutor: Enrique Plata Ramírez Trujillo, Febrero de 2011 i UNIVERSIDAD DE LOS ÁNDES NÚCLEO UNIVERSITARIO RAFAEL RANGEL MAESTRÍA EN LITERATURA LATINOAMERICANA TRUJILLO ESTADO TRUJILLO LO LÚDICO, LA OTREDAD Y LA COTIDIANIDAD EN AL SUR DEL EQUANIL DE RENATO RODRÍGUEZ Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al grado de Magíster en Literatura Latinoamericana Autora: Belinda Y. Torrealba F. Tutor: Enrique Plata Ramírez Trujillo, Febrero de 2011 ii APROBACIÓN DEL TUTOR En mi carácter de tutor del Trabajo de Grado presentado por la ciudadana: Belinda Yoliver Torrealba Ferrer, titular de la Cédula de Identidad Nº 14.003.678, para optar al grado de Magíster Literatura Latinoamericana, considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del jurado examinador que se designe. En la ciudad de Trujillo a los __________ (___) días del mes de Febrero de 2011 _________________________ Enrique Plata Ramírez CI. Nº 5.199.248 iii DECLARACIÓN DE AUTORÍA Quien suscribe, Belinda Yoliver Torrealba Ferrer, titular de la Cédula de Identidad Nº 14.003.678, hace constar que es la autora del Trabajo de Grado, titulado: “Lo Lúdico, la Otredad y la Cotidianidad en Al Sur del Equanil de Renato Rodríguez”, el cual constituye una elaboración personal realizada únicamente con la dirección del tutor de dicho trabajo, Doctor Enrique Plata Ramírez, titular de la Cédula de Identidad Nº 5.199.248; en tal sentido, manifiesto la originalidad de la conceptualización del trabajo, dejando establecido que aquellos aportes intelectuales de otros autores se han referenciado debidamente en el texto del trabajo. -

Poesía Venezolana: Valija De Fin De Siglo
Inti: Revista de literatura hispánica Volume 1 Number 48 Article 5 1998 Poesía venezolana: valija de fin de siglo Eugenio Montejo Follow this and additional works at: https://digitalcommons.providence.edu/inti Citas recomendadas Montejo, Eugenio (Otoño 1998) "Poesía venezolana: valija de fin de siglo," Inti: Revista de literatura hispánica: No. 48, Article 5. Available at: https://digitalcommons.providence.edu/inti/vol1/iss48/5 This Notas is brought to you for free and open access by DigitalCommons@Providence. It has been accepted for inclusion in Inti: Revista de literatura hispánica by an authorized editor of DigitalCommons@Providence. For more information, please contact [email protected]. POESIA VENEZOLANA: VALIJA DE FIN DE SIGLO Eugenio Montejo Cuando reparamos en que ya estamos a cuatro años apenas del próximo siglo solemos también pensar que éste que ahora concluye ha sido, al menos para nosotros los venezolanos, uno de los siglos más cortos de nuestra historia. Sobre la brevedad de esta centuria llamó la atención Mariano Picón Salas, al afirmar que el siglo XX había comenzado realmente en Venezuela sólo a fines de 1935, fecha de la muerte del dictador Juan Vicente Gómez. (1) No era ésta una simple frase efectista de intención retórica. El penetrante ensayista quiso sintetizar con ella el aislamiento padecido por Venezuela durante la larga dictadura del último caudillo. El que ahora finaliza nos ha resultado, pues, un siglo breve o más bien abreviado a la fuerza, porque quienes usurpaban el poder nos usurparon también el tiempo, nuestro tiempo, con la penosa consecuencia de que tengamos que constatar a menudo la parte del siglo que no llegamos a vivir plenamente. -

Una Lectura De Reverã³n En La Poesãła Venezolana O Los
Inti: Revista de literatura hispánica Number 77 Literatura Venezolana del Siglo XXI Article 5 2013 Una lectura de Reverón en la poesía venezolana o los vericuetos de un poema Arturo Gutiérrez Plaza Follow this and additional works at: https://digitalcommons.providence.edu/inti Citas recomendadas Plaza, Arturo Gutiérrez (April 2013) "Una lectura de Reverón en la poesía venezolana o los vericuetos de un poema," Inti: Revista de literatura hispánica: No. 77, Article 5. Available at: https://digitalcommons.providence.edu/inti/vol1/iss77/5 This Estudios y Notas is brought to you for free and open access by DigitalCommons@Providence. It has been accepted for inclusion in Inti: Revista de literatura hispánica by an authorized editor of DigitalCommons@Providence. For more information, please contact [email protected]. UNA LECTURA DE REVERÓN EN LA POESÍA VENEZOLANA O LOS VERICUETOS DE UN POEMA Arturo Gutiérrez Plaza Universidad Simón Bolívar Estas páginas nacen de una conjunción en la que se imbrican el recuerdo, la amistad, la poesía, la muerte y una suerte de cándida remisión a un sentimiento, marcado por la vida en el extranjero, de pertenencia a una patria como espacio de reconocimiento geográfico, cultural y afectivo. Allí encuentran su primordial asidero. Otros impulsos la conformarán en trama: aquellos que certifican que tras toda experiencia verbal existen vínculos, tejidos, ocultos hilos inscritos desde mucho en su interior, de cuya consciencia parcial o tardía ha de rendir cuentas, también, el acto creador. A comienzos del año 2007, viajé 14 horas por tierra acompañado del poeta chileno, Marcelo Rioseco, desde la ciudad de Cincinnati, en las riberas del río Ohio, hasta New York. -

Contribucion a Una Historia De La Poesia Venezolana
CONTRIBUCION A UNA HISTORIA DE LA POESIA VENEZOLANA POR Jost RAMON MEDINA Para una mayoria de autores la poesia venezolana comienza con Andres Bello (1781- 1865), en la encrucijada de neoclasicismo y romanticismo. Pero hay tambidn quienes seilalan mucho mais atrts. Por ejemplo, a Juan de Castellanos (1522-1607): "Poeta de las cosas de America, cantor de Venezuela en primer tdrmino: el primer poeta, cronol6gicamente, de nuestra literatura" (Orlando Araujo), en cuya "convivencia de accin y contemplaci6n" encuentra incluso una especie de modelo avanzado de lo que sera el escritor de nuestro pais. Araujo apunta igualmente -lo que ha hecho tambidn Pedro Diaz Seijas y Roberto Lovera de Sola entre otros- hacia la literatura indigena, pero sin pretender que ella sea el inicio de nuestra poesia. Por su parte, Isaac J. Pardo detecta en Castellanos elementos que apreciaremos luego en Bello: ciertas "pinceladas fuertemente expresivas" del paisaje y, sobre todo, las "largas enumeraciones de frutos del Nuevo Mundo", sin datar tampoco la poesia venezolana de las Elegias (1589) de Castellanos. El mismo Araujo considera la obra de Bello "Ia primera manifestacion exclusivamente literaria" en el pals. Luis Beltran Guerrero enumera, sin mayor entusiasmo, a otros soldados-poetas del XVI, de quienes no nos queda texto alguno, y se remite a los versos prefaciales de la Historia de la Conquistay poblacion de la provincia de Venezuela (1723) de Oviedo y Banios. Mario Pico~n Salas, para quien la obra de Castellanos no es sino una de las "malas imitaciones que la epopeya de Ercilla provoc6 en toda America", aprecia ciertamente al "como poeta idilico" que hay en la Historia, pero sobre todo al narrador fluido, gracioso, ameno. -

Portada Clasica Velarde 2
Tienda de Muñecos romano 3 9/7/08 16:08 Page I Tienda de Muñecos romano 3 9/7/08 16:08 Page II Tienda de Muñecos romano 3 9/7/08 16:08 Page III Tienda de Muñecos romano 3 9/7/08 16:08 Page IV Tienda de Muñecos romano 3 9/7/08 16:08 Page V LA TIENDA DE MUÑECOS Y OTROS TEXTOS Tienda de Muñecos romano 3 9/7/08 16:08 Page VI Tienda de Muñecos romano 3 9/7/08 16:08 Page VII Julio Garmendia LA TIENDA DE MUÑECOS Y OTROS TEXTOS 243 SELECCIÓN, PRÓLOGO Y CRONOLOGÍA Oscar Sambrano Urdaneta BIBLIOGRAFÍA Lola Lli-Albert Tienda de Muñecos romano 3 9/7/08 16:08 Page VIII © Fundación Biblioteca Ayacucho, 2008 Colección Clásica, No 243 Hecho Depósito de Ley Depósito legal lf50120088001486 (rústica) Depósito legal lf50120088001487 (empastada) ISBN 978-980-276-457-0 (rústica) ISBN 978-980-276-458-7 (empastada) Apartado Postal 14413 Caracas 1010 - Venezuela www.bibliotecayacucho.gob.ve Director Editorial: Edgar Páez Coordinadora Editorial: Gladys García Riera Jefa Departamento Editorial: Clara Rey de Guido Coordinadora de Editores: Livia Vargas González Editor: María Elena Gómez Asistentes Editoriales: Shirley Fernández y Yely Soler Jefa Departamento de Producción: Elizabeth Coronado Asistente de Producción: Jesús David León Auxiliar de Producción: Nabaida Mata Coordinador de Correctores: Henry Arrayago Correctores: Thamara Gutiérrez, Marijosé Pérez Lezama, Nora López, Andreína Amado y María Bolinches Concepto gráfico de colección: Juan Fresán Actualización gráfica de colección: Pedro Mancilla Diagramación: Leopoldo Palís, Juan Francisco Vázquez Impreso en Venezuela/Printed in Venezuela Tienda de Muñecos romano 3 9/7/08 16:08 Page IX PRÓLOGO DOS ETAPAS LITERARIAS Y UN SILENCIOSO INTERVALO LOS RELATOS de Julio Garmendia se corresponden con las dos etapas de su vida en Caracas: la primera entre 1917 y 1924, la segunda de 1939 a 1977. -

HISTORIAS DE VIDA DE MAESTRAS AFRICANAS Y AFRODESCENDIENTES Reflexiones Y Contextos
HISTORIAS DE VIDA DE MAESTRAS AFRICANAS Y AFRODESCENDIENTES Reflexiones y Contextos HISTORIAS DE VIDA DE MAESTRAS AFRICANAS Y AFRODESCENDIENTES Reflexiones y Contextos Diana Elvira Soto Arango Véronique Solange Okome-Beka Martha Luisa Corbett-Baugh (Compiladoras) Grupos HISULA-ILAC Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, Tunja Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Doctorado en Ciencias de la Educación UPTC-RUDECOLOMBIA Grupo de investigación Historia y Prospectiva de la Universidad Latinoamericana (HISULA) Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana (SHELA) Educadores Latinoamericanos. Tomo IX 2020 Historias de vida de maestras africanas y afrodescendientes. Reflexiones y Contextos/ Soto Arango, Diana Elvira; Okome-Beka, Véronique Solange; Corbett-Baugh, Martha Luisa. Tunja: Editorial UPTC, 2020. 275 p. ISBN 978-958-660-375-1 1. Historia social de la educación; 2. Historias de vida; 3. Maestras; 4. Africanas; 5. Afrodescendientes (Dewey 379/21) Historias de vida de maestras africanas y Rector, UPTC afrodescendientes. Reflexiones y Contextos Óscar Hernán Ramírez Primera Edición, 2020 200 ejemplares (impresos) Comité Editorial ISBN 978-958-660-375-1 (Tomo IX) Manuel Humberto Restrepo Domínguez, Ph.D. ISBN Colección educadores latinoamericanos, Enrique Vera López, Ph.D. 978-958660140-8 Yolima Bolívar Suárez, Mg. Sandra Gabriela Numpaque Piracoca, Mg. Olga Yaneth Acuña Rodríguez, Ph.D. Colección libros de Investigación UPTC No. 150 María Eugenia Morales Puentes, Ph.D. © Diana Elvira Soto Arango, 2020 Zaida Zarely Ojeda Pérez, Ph.D. © Véronique Solange Okome-Beka. 2020 Carlos Mauricio Moreno Téllez, Ph. D. © Martha Luisa Corbett-Baugh, 2020 © Universidad Pedagógica y Tecnológica de Editora en jefe: Colombia, 2020 Lida Esperanza Riscanevo Espitia, Ph.D. © Doctorado Ciencias de la Educación. -

Entrevista a Juan Mayorga
Anagnórisis. Revista de investigación teatral, nº. 6, diciembre de 2012, págs. 193-206, ISSN: 2013-6986 www.anagnorisis.es Entrevista a Juan Mayorga Mónica Molanes Rial Universidad de Vigo [email protected] Juan Mayorga es uno de los dramaturgos más relevantes del panorama teatral actual que cuenta con gran proyección internacional. Ganador de los principales premios de teatro del país, ha publicado más de una veintena de textos dramáticos largos, casi treinta piezas breves, varias versiones de autores clásicos españoles y europeos y una amplia producción ensayística. Se ha estrenado recientemente como director teatral. Dentro de su obra dramática, el teatro breve tiene una importancia capital. A finales de 2009 se publicó en Ñaque una recopilación que reúne sus 28 piezas breves bajo el título de Teatro para minutos. 194 MÓNICA MOLANES RIAL Se ha publicado en Ñaque Teatro para minutos, compendio de tus piezas breves escritas durante los últimos veinte años. Concierto fatal de la viuda Kolakowski es la primera pieza de la colección. ¿Cómo ha afectado a los textos esta recopilación? Tenía el deseo de reunir mis textos breves. En muchos casos, lo que he hecho es prácticamente hacer una revisión mínima o nula. Algunos sí que los he reescrito porque estaba especialmente insatisfecho y Concierto fatal de la viuda Kolakowski es uno de ellos. Escribí Concierto fatal porque, cada año, la sociedad de autores nos propone a los asociados publicar un monólogo. Entonces yo escribí Kolakowski, que es muy distinto a lo que ahora ves. Este es quizás el primer texto breve que escribí, un monólogo más complejo que se ha convertido en algo tan esencial como eso. -

Coplero Que Canta Y Toca
– C oplero que canta y toca Escogidos apuntes sobre la vida y obra de Alberto Arvelo Torrealba Mariela Arvelo Coplero que canta y toca Escogidos apuntes sobre la vida y obra de Alberto Arvelo Torrealba Mariela Arvelo Coplero que canta y toca Mariela Arvelo Diseño gráfico: Haydee Sturhahn Ochoa Gustavo A. Rodríguez Primera edición (ebook): Noviembre 2019 Hecho el depósito de ley Depósito legal: LA2019000163 ISBN: 978-980-18-0915-9 © Mariela Arvelo Todos los derechos reservados A la memoria de mi padre, quien me indicó el momento para contar su historia A la memoria de mi madre A la memoria de mi hermano Alberto Los tres en este libro a mi lado. Mientras el cuatro me afine y la maraca resuene, no hay espuela que me apure ni bozal que me sofrene, ni quien me obligue beber en tapara que otro llene. Coplero que canta y toca su justa ventaja tiene: toca cuando le da gana, canta cuando le conviene. A.A.T. (Florentino, el que cantó con el Diablo) Índice Agradecimientos ........................................................................................................................................ 20 Presentación ................................................................................................................................................ 21 Prefacio.......................................................................................................................................................... 25 Primera Parte ..............................................................................................................................................