Documento Completo Descargar Archivo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
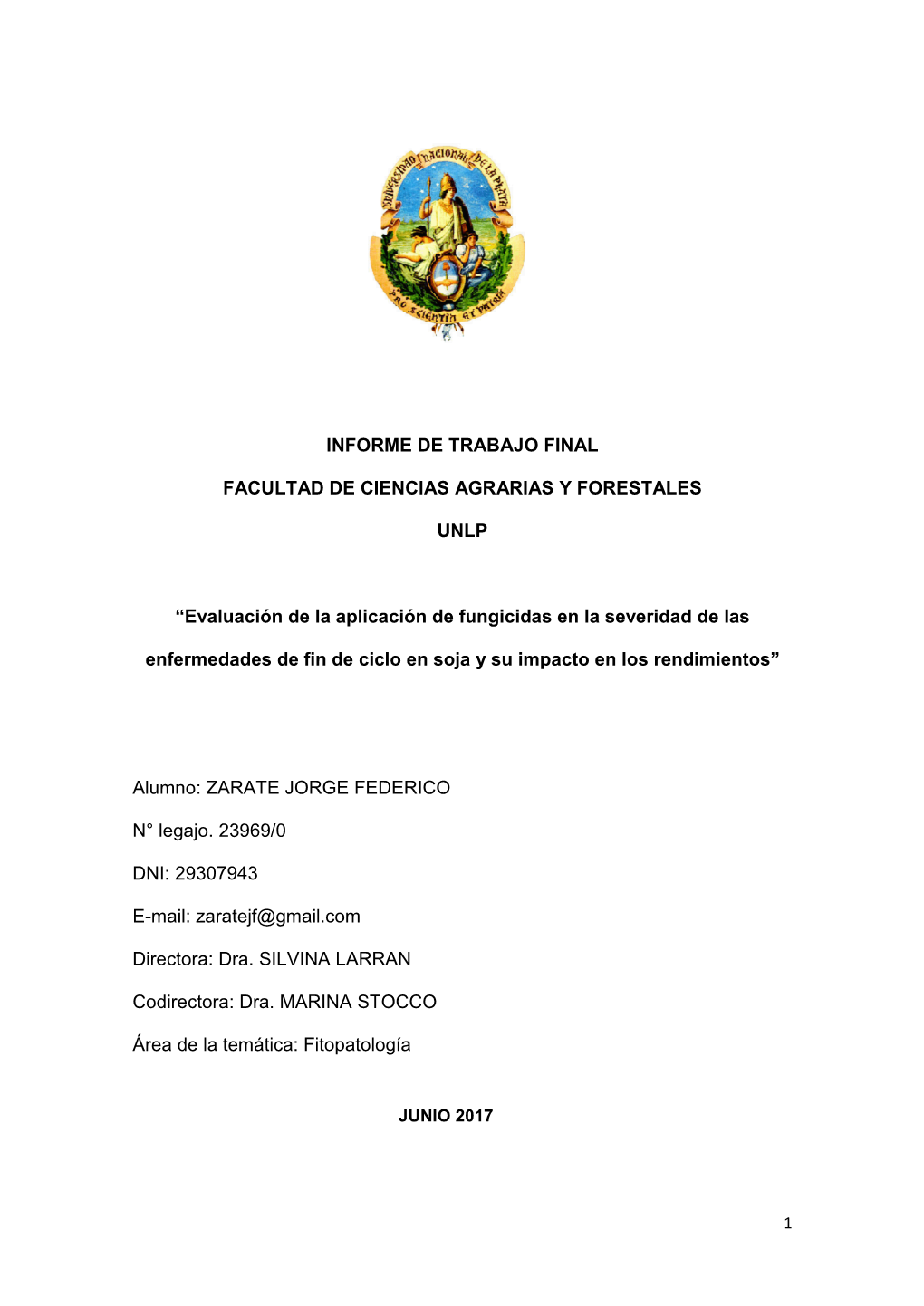
Load more
Recommended publications
-

Protection Against Fungi in the Marketing of Grains and Byproducts
Protection against fungi in the marketing of grains and byproducts Ing. Agr. Juan M. Hernandez Vieyra ARGENT EXPORT S.A. May 2nd 2011 OBJECTIVE: To supply tools to eliminate fungus and bacteria contamination in maize and soybeans: Particularly: Stenocarpella maydis Cercospora sojina 2 • Powerfull Disinfectant of great efficacy in fungus, bacteria and virus • Produced by ICA Laboratories, South Africa. • aka SPOREKILL, VIRUKILL • Registered in more than 20 countries: USA, Australia, New Zeland, Brazil, Philipines, Israel • Product scientifically and field proven, with more than 15 years in the international market. • Registered at SENASA • Certifications: ISO 9001, GMP. 3 Properties of Sportek: – Based on a novel and patented quaternary amonio compound sintesis : didecil dimetil amonium chloride. – Excellent biodegradability thus, low environmental impact. – Really non corrosive and non oxidative. – Non toxic at recommended dosis . – Minimum inhibition concentration has a very low toxicity, LD 50>4000mg/Kg., lower than table salt. – High content of surfactants with excellent wetting capacity and penetration. – High efficacy in presence of organic matter, also with hard waters and heavy soils. – Non dependent of pH and is effective under a wide range of temperatures. 4 What is Sportek used for: To disinfect a wide spectrum of surfaces and feeds against: • Virus, • Bacteria, • Mycoplasma, • yeast, • Algae, • Fungus. 5 Where Sportek has been proven: VIRUKILL ES EFECTIVO CONTRA LOS VIRUS DE AVICULTURA, BACTERIAS HONGOS Y GRUPOS DE FAMILIA DE MICOPLASMA Hongos, levadura y EJEMPLOS DE VIRUS EJEMPLOS DE BACTERIAS ejemplos de Grupos de familia Ejemplos de Acinetobacter Ornithobacterium micoplasma patógenos anitratus rhinotracheale Birnaviridae Gumboro (IBD) Bacillus subtilis Pasteurella spores multocida Caliciviridae Feline calicivirus Bacilillus subtilis Pasteurella Aspergillus Níger vegetative volantium Coronaviridae Infectious bronchitis Bordatella spp. -

“Estudio De La Sensibilidad a Fungicidas De Aislados De Cercospora Sojina Hara, Agente Causal De La Mancha Ojo De Rana En El Cultivo De Soja”
“Estudio de la sensibilidad a fungicidas de aislados de Cercospora sojina Hara, agente causal de la mancha ojo de rana en el cultivo de soja” Tesis presentada para optar al título de Magister de la Universidad de Buenos Aires. Área Producción Vegetal, orientación en Protección Vegetal María Belén Bravo Ingeniera Agrónoma, Universidad Nacional de San Luis – 2011 Especialista en Protección Vegetal, Universidad Católica de Córdoba - 2015 INTA Estación Experimental Agropecuaria, San Luis Fecha de defensa: 5 de abril de 2019 Escuela para Graduados Ing. Agr. Alberto Soriano Facultad de Agronomía – Universidad de Buenos Aires COMITÉ CONSEJERO Director de tesis Marcelo Aníbal Carmona Ingeniero Agrónomo (Universidad de Buenos Aires) Magister Scientiae en Producción Vegetal (Universidad de Buenos Aires) Doctor en Ciencias Agropecuarias (Universidad Nacional de La Plata) Co-director Alicia Luque Bioquímica (Universidad Nacional de Rosario) Profesora de Enseñanza Superior (Universidad de Concepción del Uruguay) Doctora (Universidad Nacional de Rosario) Consejero de Estudios Diego Martínez Alvarez Ingeniero Agrónomo (Universidad Nacional de San Luis) Magister en Ciencias Agropecuarias. Mención en Producción Vegetal (Universidad Nacional de Río Cuarto) JURADO EVALUADOR Dr. Leonardo Daniel Ploper Dra. Cecilia Inés Mónaco Ing. Agr. MSci. Olga Susana Correa iii DEDICATORIA A mi compañero de caminos Juan Pablo Odetti A Leti, mi amiga guerrera… iv AGRADECIMIENTOS Al sistema de becas de INTA y la EEA INTA San Luis por permitirme capacitarme y realizar mis estudios de posgrado. A los proyectos PRET SUR, PRET NO y sus coordinadores Hugo Bernasconi y Jorge Mercau por la ayuda recibida en todo momento. Al director de tesis Marcelo Carmona, co directora Alicia Luque y consejero de estudios Diego Martínez Alvarez, por las enseñanzas recibidas. -
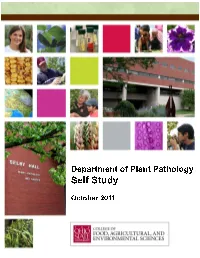
Plant Pathology Self Study Oct2011 REV.Pdf
EXECUTIVE SUMMARY The Department of Plant Pathology is one of nine academic units in the College of Food, Agricultural, and Environmental Sciences (CFAES) at The Ohio State University, and is the sole academic unit dedicated to plant-microbe interactions in Ohio's Higher Education system. The department consists of faculty, students, post-docs, and staff located on the Columbus and Wooster campuses of OSU. Funding comes from the Ohio Agricultural Research and Development Center (OARDC) and Ohio State University Extension (OSUE) line items, and from OSU Academic Programs; higher levels of financial support are obtained from external grants, contracts and gifts. Research programs in the department encompass basic investigations of plant-microbe interactions at the molecular level to studies of epidemics at the population level, and, in parallel, mission-oriented investigations of management tactics for diseases of major crops and forest trees. Graduate education is one of the foundations of the department. Currently, there are about 2.5 graduate students per faculty advisor; 217 students have enrolled in our graduate program over the last two decades, and many of our graduates have gone on to leadership roles in academia, government and private industry. The department is fully committed to undergraduate education, with a major in Plant Health Management, a minor in Plant Pathology, a new Plant Pathology major, and courses designed for non-majors. Although our UG enrollment in our major is small, our students are very successful, and 70% ultimately enroll in graduate school. Through the use of oral, printed, and electronic media, we are at the forefront in the college in outreach and engagement efforts, primarily through our Extension education programming. -

Characterising Plant Pathogen Communities and Their Environmental Drivers at a National Scale
Lincoln University Digital Thesis Copyright Statement The digital copy of this thesis is protected by the Copyright Act 1994 (New Zealand). This thesis may be consulted by you, provided you comply with the provisions of the Act and the following conditions of use: you will use the copy only for the purposes of research or private study you will recognise the author's right to be identified as the author of the thesis and due acknowledgement will be made to the author where appropriate you will obtain the author's permission before publishing any material from the thesis. Characterising plant pathogen communities and their environmental drivers at a national scale A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy at Lincoln University by Andreas Makiola Lincoln University, New Zealand 2019 General abstract Plant pathogens play a critical role for global food security, conservation of natural ecosystems and future resilience and sustainability of ecosystem services in general. Thus, it is crucial to understand the large-scale processes that shape plant pathogen communities. The recent drop in DNA sequencing costs offers, for the first time, the opportunity to study multiple plant pathogens simultaneously in their naturally occurring environment effectively at large scale. In this thesis, my aims were (1) to employ next-generation sequencing (NGS) based metabarcoding for the detection and identification of plant pathogens at the ecosystem scale in New Zealand, (2) to characterise plant pathogen communities, and (3) to determine the environmental drivers of these communities. First, I investigated the suitability of NGS for the detection, identification and quantification of plant pathogens using rust fungi as a model system. -

Cassava Anthracnose Disease, Cassava Bud Necrosis, and Root Rots
PBY 409 – PLANT PATHOLOGY I AND II OUTLINE •Introduction •Methods of isolation of pathogens in pure state and their classification . •Viruses, bacteria, nematodes and Fungi as agents of plant diseases. •The structure, reproduction/life cycles and classification of plant pathogenic fungi, bacteria and viruses. •Infection and host parasite relationships. •Koch ’s postulate •Diseases of some economic plants (particularly food crops) in Nigeria. •Symptoms, etiology, cultural characteristics and control measures THE STRUCTURE REPRODUCTION/LIFE CYCLES AND CLASSIFICATION OF PLANT PATHOGENIC FUNGI. Introduction Fungi are of great economic importance to man and plays an important role in the disintegration of organic matter. They affect us directly by destroying our food, fabric, leather, and other commercial goods. They are responsible for a large number of diseases of man, animals and plants. Fungal cell structures Fungal cells may be minute and a single, uninucleate cell may constitute an entire organism e. g a single cell of Olpidium or yeast cell. On the other hand, fungal cells may be elongated and strand like and several may be joined to form a thread of cells (hypha). A large number of hyphae form a mycelium. Their cell wall is generally made up of chitin and cellulose. One cell hyphae may be separated from another by a cross wall or septum. Septa in different groups of fungi have impt diff in structure ie. The septa in the lower fungi are pseudosepta (septa perforated by so many pores that they are sieve like). In the Ascomycota, and some Fungi Imperfecti, the septum is perforated by a single pore. In the Basidiomycota and some members of the Fungi Imperfecti, the septum is more complex than found in the Ascomycota. -

Integrated Pest Management for Tropical Crops: Soyabeans
CAB Reviews 2018 13, No. 055 Integrated pest management for tropical crops: soyabeans E.A. Heinrichs1* and Rangaswamy Muniappan2 Address: 1 IPM Innovation Lab, 6517 S. 19th St., Lincoln, NE, USA. 2 IPM Innovation Lab, CIRED, Virginia Tech, 526 Prices Fork Road, Blacksburg, VA, USA. *Correspondence: E.A. Heinrichs. Email: [email protected] Received: 29 January 2018 Accepted: 16 October 2018 doi: 10.1079/PAVSNNR201813055 The electronic version of this article is the definitive one. It is located here: http://www.cabi.org/cabreviews © CAB International 2018 (Online ISSN 1749-8848) Abstract Soyabean, because of its importance in food security and wide diversity of uses in industrial applications, is one of the world’s most important crops. There are a number of abiotic and biotic constraints that that threaten soyabean production. Soyabean pests are major biotic constraints limiting soyabean production and quality. Crop losses to animal pests, diseases and weeds in soyabeans average 26–29% globally. This review discusses biology, global distribution and plant damage and yield losses in soyabean caused by insect pests, plant diseases, nematodes and weeds. The interactions among insects, weeds and diseases are detailed. A soyabean integrated pest management (IPM) package of practices, covering the crop from pre-sowing to harvest, is outlined. The effect of climate changes on arthropod pests, plant diseases and weeds are discussed. The history and evolution of the highly successful soyabean IPM programme in Brazil and the factors that led to its demise are explained. Keywords: Biological control, Biotic constraints, Chemical control, Climate change, Cultural control, Insect pests, Mechanical practices, Nematodes, Pesticides, Package of practices, Plant diseases, Plant pest interactions, Soybean IPM programme, Weeds Review Methodology: Search terms used were: scientific and common names of all of the insects, plant diseases, nematodes and weeds listed in the tables. -
Angular Leaf Spot
Management of common bean (Phaseolus vulgaris) angular leaf spot (Pseudocercospora griseola) using cultural practices and development of disease-weather models for prediction of the disease and host characteristics by David Icishahayo A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy Department of Crop Science Faculty of Agriculture University of Zimbabwe September 2014 ABSTRACT Bean seed collected from 82 households growing beans in Chinyika Resettlement Area indicated that sugar (sweet) bean type was the most preferred and cultivated by 84.1 % of farmers. The most common seed source was home-saved seed as indicated by 73.2 % of the farmers. Common seedborne fungi isolated from the different seed lots using the blotter method included; Fusarium oxysporum (73.2 %), Alternaria alternata (70.7 %) and Colletotrichum lindemuthianum (51.2 %). The major sources of inoculum identified for Pseudocercospora griseola were; infected seed, concomitant infected plants in the field, the soil at the end of the growing period, the air, rainfall and irrigation water. The north and south facing slides on the local trap were the most efficient in conidia trapping and the north conformed to the main wind direction which was north-north-east. A field study conducted on the control of common bean angular leaf spot (Pseudocercospora griseola) during two years (2002/3 and 2003/4) indicated that, as a consequence of unfavourable weather conditions for disease development, winter and early planting in summer associated with any irrigation method can be adopted. To target high yield, early planting can be complemented with any irrigation method, whereas the winter crop worked best with sprinkler irrigation. -

Soybean Seed Quality and Vigor: Influencing Factors, Measurement, and Pathogen Characterization Kimberly Ann Cochran University of Arkansas, Fayetteville
University of Arkansas, Fayetteville ScholarWorks@UARK Theses and Dissertations 7-2015 Soybean Seed Quality and Vigor: Influencing Factors, Measurement, and Pathogen Characterization Kimberly Ann Cochran University of Arkansas, Fayetteville Follow this and additional works at: http://scholarworks.uark.edu/etd Part of the Agronomy and Crop Sciences Commons, and the Plant Pathology Commons Recommended Citation Cochran, Kimberly Ann, "Soybean Seed Quality and Vigor: Influencing Factors, Measurement, and Pathogen Characterization" (2015). Theses and Dissertations. 1261. http://scholarworks.uark.edu/etd/1261 This Dissertation is brought to you for free and open access by ScholarWorks@UARK. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of ScholarWorks@UARK. For more information, please contact [email protected], [email protected]. Soybean Seed Quality and Vigor: Influencing Factors, Measurement, and Pathogen Characterization A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Plant Science By Kimberly A. Cochran University of Central Arkansas Bachelor of Science in Biology, 2006 University of Arkansas Master of Science in Plant Pathology, 2009 July 2015 University of Arkansas This dissertation is approved for recommendation to the Graduate Council. ______________________ ______________________ Dr. John Rupe Dr. Pengyin Chen Dissertation Director Committee Member ______________________ ______________________ Dr. Craig Rothrock Dr. Douglas -

Simplicillium Lanosoniveum, a Mycoparasite of Phakopsora Pachyrhizi and Its Use As a Biological Control Agent Nicole A
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Doctoral Dissertations Graduate School 2011 Simplicillium lanosoniveum, a mycoparasite of Phakopsora pachyrhizi and its use as a biological control agent Nicole A. Ward Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations Part of the Plant Sciences Commons Recommended Citation Ward, Nicole A., "Simplicillium lanosoniveum, a mycoparasite of Phakopsora pachyrhizi and its use as a biological control agent" (2011). LSU Doctoral Dissertations. 3189. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations/3189 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Doctoral Dissertations by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please [email protected]. SIMPLICILLIUM LANOSONIVEUM, A MYCOPARASITE OF PHAKOPSORA PACHYRHIZI AND ITS USE AS A BIOLOGICAL CONTROL AGENT A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College In partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy In The Department of Plant Pathology and Crop Physiology By Nicole A. Ward B.S., Louisiana State University, 2007 May 2011 ACKNOWLEDGEMENTS This project was funded by the Louisiana Soybean and Grain Research and Promotion Board, Southern Sustainable Agriculture Research and Education, Organic -
The Effect of Climate Change on Plant Diseases
African Journal of Biotechnology Vol. 11(10), pp. 2417-2428, 2 February, 2012 Available online at http://www.academicjournals.org/AJB DOI: 10.5897/AJB10.2442 ISSN 1684–5315 © 2012 Academic Journals Review The effect of climate change on plant diseases R. Yáñez-López, I. Torres-Pacheco, R. G. Guevara-González, M. I. Hernández-Zul, J. A. Quijano-Carranza and E. Rico-García* Department of Biosystems, School of Engineering, Queretaro State University, C.U. Cerro de las Campanas, Querétaro, México. Accepted 9 December, 2011 The effects of climate change on plant diseases have been the subject of intense debate in the last decade; research in this sense has been carry out, however, more information is needed. Elevated temperatures and carbon dioxide concentrations associated with climate change will have a substantial impact on plant-disease interactions. Changes in temperature affect both the host and the pathogen; thus, risk analyses must be conducted for each pathosystem to determine the effects of climate change. Studies have been performed under controlled conditions, and the effects of high CO2 levels have been identified; however, field responses such as the adaptation of pathogens over time may be different. The climate influences the incidence as well as temporal and spatial distribution of plant diseases. The most likely effect of climate change in poleward modifies agroclimates zones, this causing a shift in the geographical distribution of host pathogens. Considering this climate change could profoundly affect the status of agricultural diseases, the focus of this study was to review studies related to the effects of climate change on plant diseases. -

Fungal and Fungal-Like Diseases in Soybeans
SoybeaniGrow BEST MANAGEMENT PRACTICES Chapter 59: Fungal and Fungal-like Diseases in Soybeans Connie L. Strunk ([email protected]) Marie A.C. Langham ([email protected]) A number of foliar, stem, or root fungal diseases are found in South Dakota soybean fields. Under certain conditions, fugal and fugal-like diseases can produce substantial losses. The purpose of this chapter is to discuss soybean fungal disease characteristics, life cycles, and management. Fungal diseases discussed in this chapter include Phytophthora root and stem rot, white mold, stem canker, brown spot, charcoal rot, frogeye, leaf blight and purple seed stain, downy mildew, powdery mildew, brown stem rot, sudden death syndrome, anthracnose, soybean rust, and Cercospora blight. A management timeline which provides details on disease scouting is provided in Chapter 28, seed treatment information is provided in Chapter 8, and information on specific fungicide treatments and rates are available at https://extension.sdstate.edu/ south-dakota-pest-management-guides. Table 59.1. Key factors to control fungal problems. 1. Correct disease identification is a must in order to develop effective control strategies. a. Different problems require different treatments. (Table 59.2) b. Seed or foliar application fungicides can be used and fungicides are most effective when applied at an appropriate time. The selection of seed or foliar application should depend on the best option to control the targeted pathogen. 2. The risk of developing fungicide resistant pathogens can be reduced by: a. applying fungicides at recommended rates, b. applying appropriate fungicides only when the diseases are present, and c. by rotating pesticide chemistries. -

The Effect of Fungicides on Soybean in Iowa Applied Alone Or In
Iowa State University Capstones, Theses and Graduate Theses and Dissertations Dissertations 2011 The effect of fungicides on soybean in Iowa applied alone or in combination with insecticides at two application growth stages on disease severity and yield Nathan Bestor Iowa State University Follow this and additional works at: https://lib.dr.iastate.edu/etd Part of the Plant Pathology Commons Recommended Citation Bestor, Nathan, "The effect of fungicides on soybean in Iowa applied alone or in combination with insecticides at two application growth stages on disease severity and yield" (2011). Graduate Theses and Dissertations. 10479. https://lib.dr.iastate.edu/etd/10479 This Thesis is brought to you for free and open access by the Iowa State University Capstones, Theses and Dissertations at Iowa State University Digital Repository. It has been accepted for inclusion in Graduate Theses and Dissertations by an authorized administrator of Iowa State University Digital Repository. For more information, please contact [email protected]. The effect of fungicides on soybean in Iowa applied alone or in combination with insecticides at two application growth stages on disease severity and yield by Nathan Robert Charles Bestor A thesis submitted to the graduate faculty in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF SCIENCE Major: Plant Pathology Program of Study Committee: Alison E. Robertson Matthew E. O’Neal Forrest W. Nutter Iowa State University Ames, IA 2011 ii TABLE OF CONTENTS ACKNOWLEDGEMENTS .......................................................................................................