De Voluntades Ecuménicas a Un Perpetuo Aggiornamento
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

A Pope of Their Own
Magnus Lundberg A Pope of their Own El Palmar de Troya and the Palmarian Church UPPSALA STUDIES IN CHURCH HISTORY 1 About the series Uppsala Studies in Church History is a series that is published in the Department of Theology, Uppsala University. The series includes works in both English and Swedish. The volumes are available open-access and only published in digital form. For a list of available titles, see end of the book. About the author Magnus Lundberg is Professor of Church and Mission Studies and Acting Professor of Church History at Uppsala University. He specializes in early modern and modern church and mission history with focus on colonial Latin America. Among his monographs are Mission and Ecstasy: Contemplative Women and Salvation in Colonial Spanish America and the Philippines (2015) and Church Life between the Metropolitan and the Local: Parishes, Parishioners and Parish Priests in Seventeenth-Century Mexico (2011). Personal web site: www.magnuslundberg.net Uppsala Studies in Church History 1 Magnus Lundberg A Pope of their Own El Palmar de Troya and the Palmarian Church Lundberg, Magnus. A Pope of Their Own: Palmar de Troya and the Palmarian Church. Uppsala Studies in Church History 1.Uppsala: Uppsala University, Department of Theology, 2017. ISBN 978-91-984129-0-1 Editor’s address: Uppsala University, Department of Theology, Church History, Box 511, SE-751 20 UPPSALA, Sweden. E-mail: [email protected]. Contents Preface 1 1. Introduction 11 The Religio-Political Context 12 Early Apparitions at El Palmar de Troya 15 Clemente Domínguez and Manuel Alonso 19 2. -

PAG. 3 / Attualita Ta Grave Questione Del Successore Di Papa Giovanni Roma
FUnitd / giovedi 6 giugno 1963 PAG. 3 / attualita ta grave questione del successore di Papa Giovanni Roma il nuovo ILDEBRANDO ANTONIUTTI — d Spellman. E' considerate un • ron- zione statunltense dl Budapest dopo ITALIA Cardinale di curia. E' ritenuto un, calliano ». - --_., ^ <. la sua partecipazione alia rivolta del • moderate*, anche se intlmo di Ot 1956 contro il regime popolare. Non CLEMENTE MICARA — Cardinale taviani. E' nato a Nimis (Udine) ALBERT MEYER — Arcivescovo si sa se verra at Conclave. Sono not) di curia, Gran Cancelliere dell'Uni- nel 1898.' Per molti anni nunzio a d) Chicago. E' nato a Milxankee nel 1903. Membro di varie congregaziont. i recenti sondaggl della Santa Sede verslta lateranense. E* nato a Fra- Madrid; sostenuto dai cardinal! spa- per risotvere il suo caso. ficati nel 1879. Noto come • conserva- gnoli. JAMES MC. INTYRE — Arclve- tore >; ha perso molta dell'influenza EFREM FORNI — Cardinale di scovo di Los Angeles. E' nato a New che aveva sotto Pic XII. E' grave. York net 1886. Membro della con mente malato. , curia. E' nato a Milano net 1889. E' OLANDA stato nominate nel 1962. gregazione conclstoriale. GIUSEPPE PIZZARDO — Cardina JOSEPH RITTER — Arcivescovo BERNARD ALFRINK — Arcivesco le di curia, Prefetto delta Congrega- '« ALBERTO DI JORIO — Cardinale vo di Utrecht. Nato a Nljkeik nel di curia. E' nato a Roma nel 1884. di Saint Louis. E' nato a New Al zione dei seminar). E' nato a Savona bany nel 1892. 1900. Figura di punta degli innovator! nel 1877. SI e sempre situate all'estre. Fu segretario nel Conclave del 1958. sia nella rivendicazione dell'autono- ma destra anche nella Curia romana. -
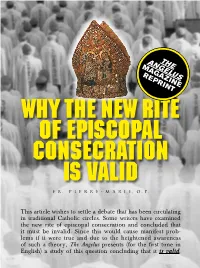
Why the New Rite of Episcopal Consecration Is Valid Fr
ANGELUSTHE MAGAZINE REPRINT WHY THE NEW RITE OF EPISCOPAL CONSECRATION IS VALID Fr. Pierre-Marie, O.P. This article wishes to settle a debate that has been circulating in traditional Catholic circles. Some writers have examined the new rite of episcopal consecration and concluded that it must be invalid. Since this would cause manifest prob- lems if it were true and due to the heightened awareness of such a theory, The Angelus presents (for the first time in English) a study of this question concluding that it is valid. 2 This article was translated exclusively by Angelus Press from Sel de la Terre (No.54., Autumn 2005, pp.72-129). Fr. Pierre-Marie, O.P., is a member of the traditional Dominican monastery at Avrillé, France, several of whose members were ordained by Archbishop Lefebvre and which continues to receive its priestly ordinations from the bishops serving the Society of Saint Pius X which Archbishop Lefebvre founded. He is a regular contributor to their quarterly review, Sel de la Terre (Salt of the Earth). The English translations contained in the various tables were prepared with the assistance of H.E. Bishop Richard Williamson, Dr. Andrew Senior (professor at St. Mary’s College, St. Mary’s, Kansas), and Fr. Scott Gardner, SSPX. ollowing the Council, in 1968 a new rite for Orders or is merely “a sacramental,” an ecclesiastical the ordination of bishops was promulgated. ceremony wherein the powers of the episcopate, It was, in fact, the first sacrament to undergo its “bound” in the simple priest, are “freed” for the “aggiornamento,” or updating. -

What Happened at Vatican II
What Happened at Vatican II Introduction This 3-session presentation (for the Lifetime Learning Institute of Northern Virginia Community College) sketches the push and shove of Vatican II, the 21st ecumenical council recognized by the Roman Catholic Church. The talks (10 May, 26 September, 3 October 2019) are drawn from many sources (to include the weblinks found herein), with the primary ones shown below (the first provides the title for these talks). ◼ O'Malley, John W. 2008. What Happened at Vatican II. Harvard University Press. Father John O’Malley, S.J., is University Professor in the Department of Theology at Georgetown University. ◼ O'Malley, John W. Vatican II (audiobook that abridges his 2008 book above). ◼ Noble, Thomas F.X. 2006. Popes and the Papacy: A History. The Great Courses: Centreville VA. Dr. Noble has taught at the University of Virginia and at Notre Dame (where he was Director of the Medieval Institute). ◼ Wilde, Melissa J. 2007. Vatican II: A Sociological Analysis of Religious Change. Princeton University Press. This book is also available in digital form. Dr. Wilde is a sociology professor at the University of Pennsylvania. ◼ Wilde, Melissa J. 2004. How Culture Mattered at Vatican II: Collegiality Trumps Authority in the Council's Social Movement Organizations. American Sociological Review, 69/4: 576-602. This informal document was prepared by Bruce Colletti (see the footer on each page) as an overview for these talks. He has made other presentations on papal history for LLI-NVCC, and is a retired US Air Force officer and career Operations Researcher. Since 1978 (The Year of the Three Popes) he has had an abiding personal interest in papal history, and is grateful that the members of LLI-NVCC have shown a years-long interest in papal history. -
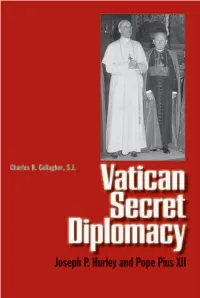
Vatican Secret Diplomacy This Page Intentionally Left Blank Charles R
vatican secret diplomacy This page intentionally left blank charles r. gallagher, s.j. Vatican Secret Diplomacy joseph p. hurley and pope pius xii yale university press new haven & london Disclaimer: Some images in the printed version of this book are not available for inclusion in the eBook. Copyright © 2008 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced, in whole or in part, including illustrations, in any form (beyond that copying permitted by Sections 107 and 108 of the U.S. Copyright Law and except by reviewers for the public press), without written permission from the publishers. Set in Scala and Scala Sans by Duke & Company, Devon, Pennsylvania. Printed in the United States of America by Sheridan Books, Ann Arbor, Michigan. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Gallagher, Charles R., 1965– Vatican secret diplomacy : Joseph P. Hurley and Pope Pius XII / Charles R. Gallagher. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-300-12134-6 (cloth : alk. paper) 1. Hurley, Joseph P. 2. Pius XII, Pope, 1876–1958. 3. World War, 1939–1945— Religious aspects—Catholic Church. 4. Catholic Church—Foreign relations. I. Title. BX4705.H873G35 2008 282.092—dc22 [B] 2007043743 A catalogue record for this book is available from the British Library. The paper in this book meets the guidelines for permanence and durability of the Com- mittee on Production Guidelines for Book Longevity of the Council on Library Resources. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 To my father and in loving memory of my mother This page intentionally left blank contents Acknowledgments ix Introduction 1 1 A Priest in the Family 8 2 Diplomatic Observer: India and Japan, 1927–1934 29 3 Silencing Charlie: The Rev. -

Paul Vi's Ambivalence Toward Critical Biblical Scholarship
ORGAN OF THE ROMAN THEOLOGICAL FORUM NO. 157 March 2012 PAUL VI’S AMBIVALENCE TOWARD CRITICAL BIBLICAL SCHOLARSHIP B. INDICATIONS OF APPROVAL: ADMINISTRATIVE DECISIONS by Brian W. Harrison Having surveyed in Living Tradition, no. 156, what might be called the ‘theoretical’ side of Pope Paul VI’s basic attitude of openness and confidence toward contemporary trends in Catholic biblical scholarship – that is, his writings and speeches expressing that attitude – we will turn now to consider the ‘practical’ side of the same coin. Here we will be looking at the Pope’s exercise of his governing authority rather than his teaching authority. His concrete decisions regarding the ‘hiring and firing’ of certain clerics who would occupy key ecclesiastical positions relating to biblical studies were to have significant ramifications that were perhaps to some extent unexpected by Paul himself. 1. 1960-1962: Tensions within the Vatican over Biblical Studies Probably the most important of these administrative decisions was one taken within the first year of Pope Paul’s pontificate. As a result of controversies over biblical studies in the last years of John XXIII’s pontificate, two prominent Scripture scholars, Maximilian Zerwick, S.J., and Stanislas Lyonnet, S.J., had in 1961 been suspended from teaching at the Pontifical Biblical Institute on account of their exegetical opinions, some of which, in the estimation of the Holy Office, were not in accord with the Church’s Magisterium. However, within one year of the election of Pope Paul VI, both of these professors were re-appointed to teach at the ‘Biblicum’ with the express approval of the new Pontiff. -
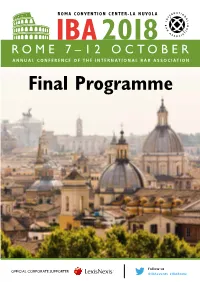
Final Programme
Final Programme Follow us OFFICIAL CORPORATE SUPPORTER @IBAevents #IBARome Expert and professional advice since 1975 The law firm Studio Legale Tributario Fantozzi & Associati was established in 1975 by Augusto Fantozzi, a lawyer and full professor of tax law at the ‘’La Sapienza’’ and ‘’LUISS’’ Universities in Rome. Professor Fantozzi was the Italian Minister for Finance and the Minister of Foreign Trade between 1995 and 1998, and he is a member of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors of several leading Italian companies and multinational corporations. The Firm has offices in Rome, Milan and Bologna. With 8 Senior Partners, all lawyers or chartered accountants, and more than 30 legal professionals, the Firm is highly specialised in tax law, and as such provides clients with advice on Italian and international fiscal law, and assists them in tax litigation. Thanks to the years of experience of its partners and legal professionals, the Firm can offer clients full support in resolving tax and corporate issues, both nationally and internationally. Over the years the Firm has dealt with the fiscal aspects of numerous important corporate and financial operations carried out by public and private companies, banks, finance companies and insurance undertakings, and has become their go-to adviser on ordinary and extraordinary tax matters. ROMA | MILANO | BOLOGNA www.fantozzieassociati.com Follow us CONTENTS Contents @IBAevents #IBARome Introduction by the President of the IBA 5 IBA Management Board and IBA Staff 6 Opening -

The Last Confession by Roger Crane
THE LAST CONFESSION BY ROGER CRANE DRAMATISTS PLAY SERVICE INC. THE LAST CONFESSION Copyright © 2014, Roger Crane All Rights Reserved CAUTION: Professionals and amateurs are hereby warned that performance of THE LAST CONFESSION is subject to payment of a royalty. It is fully protected under the copyright laws of the United States of America, and of all countries covered by the International Copyright Union (including the Dominion of Canada and the rest of the British Commonwealth), and of all countries covered by the Pan- American Copyright Convention, the Universal Copyright Convention, the Berne Convention, and of all countries with which the United States has reciprocal copyright relations. All rights, including without limitation professional/amateur stage rights, motion picture, recitation, lecturing, public reading, radio broadcasting, television, video or sound recording, all other forms of mechanical, electronic and digital reproduction, transmission and distribution, such as CD, DVD, the Internet, private and file-sharing networks, information storage and retrieval systems, photocopying, and the rights of translation into foreign languages are strictly reserved. Particular emphasis is placed upon the matter of readings, permission for which must be secured from the Author’s agent in writing. The English language stock and amateur stage performance rights in the United States, its territories, possessions and Canada for THE LAST CONFESSION are controlled exclusively by DRAMATISTS PLAY SERVICE, INC., 440 Park Avenue South, New York, NY 10016. No professional or nonprofessional performance of the Play may be given without obtaining in advance the written permission of DRAMATISTS PLAY SERVICE, INC., and paying the requisite fee. Inquiries concerning all other rights should be addressed to Alan Brodie Representation, Paddock Suite, The Courtyard, 55 Charterhouse Street, London EC1M 6HA, England. -

„Principele Scortesco”. Cine Era? (Cu O Incursiune În Peisajul Catolic Tradiţionalist Din Apus)
1 Un român exilat misterios: „Principele Scortesco”. Cine era? (cu o incursiune în peisajul catolic tradiţionalist din Apus) P. dr. Remus Mircea Birtz, OBSS Summary This study presents some data about the Romanian Traditional Catholic writers, the painter Paul Scorţescu / Scortesco / Scortzesco (1893, Yassy – 1976, Paris), his brother the diplomatic minister Theodor Scorţescu / Scortzesco (1895, Yassy – 1979, Buenos-Aires), known in the Romanian literature, and Miss Myra Davidoglou (1923, Bucharest – 2001, France) a graphic artist too. Some historical and genealogical data about the Scortzesco Moldavian-Romanian noble family are given, and a short landscape of the Traditional Catholic Resistance. It is proven that the well-known statement of Paul Scortzesco about the 1963 Conclave cannot be true, however without denying the election of Cardinal Giuseppe Siri as Pope (Gregory XVII) in the 1958 Conclave. Some biographical data about the Scortzescos can and must be certainly corrected, when new informations from the yet unknown Romanian Exile Culture will be available. Key words: Paul Scorţescu / Scortesco / Scortzesco (1893-1976), Theodor Scorţescu / Scortzesco (1895-1979), Myra Davidoglou (1923-2001), Cardinal Giuseppe Siri (Gregory XVII), Roman Catholic Resistance, Sedevacantism, Romanian Exile. N.B. Studiul a fost prezentat la Simpozionul De la elitele Securităţii la securitatea elitelor organizat de Universitatea Babeş-Bolyai, în 31.III. – 1.IV. 2017, distinsă cu Premiul I, fiind aşteptată publicarea lui în volumul omonim, aflat sub tipar. Dacă Rezistenţa Catolică din România împotriva comunismuluia fost şi este deja amplu investigată şi descrisă, Rezistenţa Catolică din Apusul Europei este practice necunoscută cititorilor români, desi membri marcanţi ai Acesteia au fost şi credincioşi catolici români exilaţi. -

The Sacredness of Reinforced Concrete Between Structural and Formal Links
Structural Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture XIV 531 The sacredness of reinforced concrete between structural and formal links S. Bertorotta & F. Scibilia Department of Architecture, Palermo University, Italy Abstract This paper examines the design of some religious buildings built of reinforced concrete during the post-war period in the city of Palermo. After an introduction to Italy’s architectural panorama, in which the principal trends in religious architecture during the period considered are set forth, marked by the appearance of reinforced concrete, Palermo’s panorama will be discussed in depth, together with its specific cultural features and some creations of religious buildings in which the use of reinforced concrete becomes more mature and aware. The new technology, in fact, at first hidden behind stone claddings, was progressively unveiled through an ever more aware use of its structural and aesthetic potentials. Specifically, out of the three structural categories identified through a systematic examination of all the religious buildings of the period, the focus will be placed on the one defined as “portal-type”. These churches represent the period of “transition” to be looked at more closely better than others, with their frequent mixing of traditional techniques and the “new” reinforced concrete technology. Even if their structures cannot yet be classed as framed structures insofar as often lacking in transversal links to the portals, the roofs of these buildings, all between 20 and 30 meters and characterized by sizeable spreads without any intermediate supports, represented a field of total experimentation for the leading architects of the time. These architects were receptive to the influences of much more daring experimentation at a national and European level. -

Florence February 2016 Piero Malvestiti
Florence February 2016 Piero Malvestiti © European University Institute - Historical Archives of the European Union, 1994-2016 Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged, save where otherwise stated. Where prior permission must be obtained for the reproduction or use of textual and multimedia information (sound, images, software, etc.), such permission shall cancel the abovementioned general permission and indicate clearly any restrictions on use. More informations about Terms and Conditions of Use Historical Archives of the European Union 2 Piero Malvestiti Table of contents Piero Malvestiti ______________________________________________________________________________________________5 Prima guerra mondiale, antifascismo e Resistenza ___________________________________________________________6 Esilio in Svizzera, Resistenza e Repubblica dell'Ossola _________________________________________________________7 Corrispondenza del periodo clandestino ______________________________________________________________ 10 Stampa del periodo clandestino _____________________________________________________________________ 11 Attività politica e pubblicistica del secondo dopoguerra _____________________________________________________ 12 Sottosegretario alle Finanze (governo De Gasperi IV) _______________________________________________________ 17 Sottosegretario al Tesoro (governi De Gasperi V e VI) _______________________________________________________ 17 Comitato IMI-ERP ________________________________________________________________________________ -

Impulso Y Legado Cardinal Ernesto Ruffini, Th
EL CARDENAL ERNESTO RUFFINI Y LA CREACIÓN DE LA EUTS “NTRA. SRA. DEL CAMINO”. IMPULSO Y LEGADO CARDINAL ERNESTO RUFFINI, THE FUNDAMENTAL FIGURE IN THE CREATION OF THE EUTS “NTRA. SRA. DEL CAMINO” – HIS IMPULSE AND LEGACY María Jesús Domínguez Pachón. Escuela Universitaria de Trabajo Social “Ntra. Sra. del Camino”. Universidad del León, León, España. RESUMEN ABSTRACT El artículo presenta al Cardenal E. Ruffini resaltando su This paper presents Cardinal E. Ruffini, highlighting perfil social, se seleccionan así los datos mas his social profile. Thus the author chooses his most significativos desde el ángulo de su colaboración a la significant details concerning his collaboration in the creación de la EUTS Ntra. Sra. del Camino: su creation of the EUTS Ntra. Sra. del Camino: his life experiencia de vida, el conocimiento y valoración del experience, his knowledge and appreciation of social trabajo social como se iba perfilando en Italia después work as it was shaping up in Italy after the Second de la 2º Guerra mundial, su compromiso con los World War, his commitment with the most sectores mas desfavorecidos y vulnerables, así como underpriviledged and vulnerable sectors, as well as su empeño emprendedor en el diseño y puesta en his enterprising endeavour in designing and marcha de iniciativas y servicios novedosos por la implementing novel initiatives and services to valoración de la persona y el carácter promocional de valorise the person itself and their promotional los mismos. character. PALABRAS CLAVE: Perfil social, lectura de la realidad, KEYWORDS: Social profile, reading of reality, condiciones humanas, responsabilidad social, formación humane conditions, social responsibility, social social, Trabajo social, mundial.