Carlos Vara Thorbeck
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Las Misiones De Jesuitas «Alemanes» En Las Antiguas Provincias De Chile Y Del Paraguay (Siglos XVII Y XVIII)
CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by Universidad Adolfo Ibáñez: Intus-Legere Historia LAS MISIONES DE jesuitas «ALEMANES» EN LAS ANTIGUAS PROVINCIAS DE CHILE Y DEL Paraguay (SIGLOS XVII Y XVIII) Michael Müller* Universidad de Mainz, Alemania Casi doscientos misioneros jesuitas «alemanes» (de cinco provincias de Europa Cen- tral) trabajaron en Chile y Paraguay durante los siglos XVII y YVIII. Ellos realizaron especialmente dos sistemas distintos de misiones: la «misión circular» en el archipié- lago de Chiloé y las reducciones de los Guaraníes en el Paraguay, que en ambos casos desarrollaron sistemas específicos de evangelización. Sus obras misionales, científicas, culturales, sociales, económicas y políticas, y también sus imágenes de los indígenas naturales se reflejan en sus relaciones misionales. El jesuita, Joseph Stöcklein, editó más de 800 cartas de los misioneros en su Neuer Welt-Bott, en cinco volúmenes (76-76), pero la gran mayoría de la correspondencia jesuítica está inédita y estos documentos se hallan en los archivos y las bibliotecas de Europa y de América Latina. Los «alemanes» en el mundo colonial, trajeron consigo la experiencia de los estados eclesiásticos del antiguo Sacro Imperio Romano Genérico. Por eso es posible de denominar las misiones jesuitas también como «los estados eclesiásticos de Ibero América». Palabras Claves: Misiones jesuitas, misión circular, alemanes, reducciones, evangelización THE MISSION OF «GERMAN» JESUITS IN THE OLD PROVINCES OF CHILE AND paraguay (XVIIth AND XVIIIth century Almost two hundred «German» jesuits (coming from the five jesuit provinces of Central Europe) went to Chile and Paraguay in 17th and 18th centuries. They realized especially two systems of mission, the «misión circular» on Chiloé-Island and the so called «re- ducciones» among the Guaraníes in Paraguay. -

Becoming Chiquitano: Crafting Identities in the Broader Paraguayan River Basin
Becoming Chiquitano: Crafting Identities in the Broader Paraguayan River Basin Justin B. Blanton A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of History. Chapel Hill 2018 Approved by: Cynthia Radding John Chasteen Kathryn Burns Kathleen DuVal Brandon Bayne 1 Abstract __________________________________________________________________ Justin B. Blanton: Becoming Chiquitano: Crafting Identities in the Broader Paraguayan River Basin (Under the direction of Cynthia Radding) This project poses two basic conceptual problems: How do ethnic and communal identities emerge and how are their meanings expressed by diverse groups of historical actors? To address these problems, my research focuses on indigenous communities who inhabited Catholic missions in the colonial Spanish province of Chiquitos located in portions of present- day southeastern Bolivia and southwestern Brazil. It provides a deeper understanding of the ways in which these native peoples bestowed meaning upon the public dimensions of their reconstituted communities and transformed, articulated, maintained, and defended ethnic, linguistic and communal identities. My full temporal scope extends from the late sixteenth century through the Jesuit mission regime (1691-1767) and into the early nineteenth century, but I place special emphasis on post-Jesuit historical processes. By focusing on these understudied years, I reveal how native resistance to late eighteenth and early nineteenth century imperial developments impacted the evolution of identities that began to emerge a century earlier. During this period of mission secularization, indigenous peoples continually mediated administrative and sociocultural changes to construct and articulate ethnolinguistic and communal identities. -

Bibliography of Latin American, Hispanic-American
Bibliografía de la Gran Chiquitanía=Bibliography of the Gran Chiquitanía A Guide to Materials Related to the Chiquitos Indigenous Group in Bolivia Compiled by Laura E. Harrison July 2008 ILLIPATHS No. 10 Series Editor: Nelly S. González Latin American Library Services Unit Room 324 Main Library University of Illinois at Urbana-Champaign 1 TABLE OF CONTENTS PREFACE ......................................................................................................3 INTRODUCTION ..........................................................................................4 SUBJECT HEADINGS USED.......................................................................5 THE BIBLIOGRAPHY..................................................................................6 BIBLIOGRAPHIES, CATALOGS, ETC.............................................6 CONFERENCES..................................................................................7 ENCYCLOPEDIAS..............................................................................8 GENERAL WORKS.............................................................................9 MUSIC................................................................................................40 2 PREFACE During the past decade interest in Latin American and Caribbean Studies at the University of Illinois at Urbana-Champaign has been steadily increasing. This increase is reflected by the high level of research that has been and continues to be conducted in such varied fields as Anthropology, Economics, Comparative Literature, -
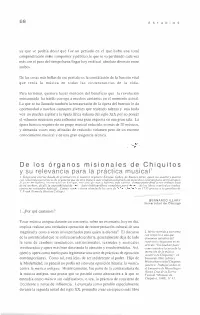
Resonancias 4: 52-53)
68 ESTUDIOS ya que se podría decir que fue un período en el que hubo una total compenetración entre compositor y público, lo que se va perdiendo cada vez más con el paso del tiempo hasta llegar hoy en día al absoluto divorcio entre ambos. De las cosas más bellas de ese período es la constatación de la función vital que tenía la música en todas las circunstancias de la vida. Para terminar, quisiera hacer mención del beneficio que la revolución mencionada ha traído consigo a muchos cantantes en el momento actual. Lo que se ha llamado también la restauración de la ópera del barroco le da oportunidad a muchos cantantes jóvenes que teniendo talento y una linda voz no pueden aspirar a la ópera lírica italiana del siglo XIX por no poseer el volumen necesario para enfrentar una gran orquesta en una gran sala. La ópera barroca requiere de un grupo musical reducido, no más de 20 músicos, y demanda voces muy afinadas de reducido volumen pero de un enorme conocimiento musical y de una gran exigencia técnica. De los órganos misionales de Chiquitos y su relevancia para la práctica musical1 I . Te ngo una enorme deuda de gratitud con el maestro organero Enrique Godoy, de Buenos Aires, quien me auxilió y auxilia con conocimientos técnicos de organerfa que de otra manera nunca hubieran llamado mi atención o estarían fuera de mi alcance. Si yo no me hubiera encontrado con Enrique, este artículo nunca hubiera sido escrito. Pongo punto final a este trabajo lejos de mi archivo; de allí la imposibilidad de suplir datos bibliográficos completos para algunos de los libros o artículos citados, contra mi costumbre habitual. -

Curriculum Vitae
CURRICULUM VITAE Bernardo Illari Mailing address: 1502 Seminole Denton, TX 76209 Phone (940) 808 0393 E-mail: [email protected] [email protected] Online: http://www.music.unt.edu/mhte/node/69 Education 2001 Ph.D. in Music History, University of Chicago. Dissertation: Polychoral Culture: Cathedral Music in La Plata (Bolivia), 1680-1730 (998 p. in four volumes). 1995 Master of Arts in Music History, University of Chicago. 1987 Professor of [Musical] Composition, Universidad Nacional de Córdoba. Honors and Recognitions 2013 Otto Mayer-Serra Award in Latin American musicology (Mexico-USA). 2009 Diploma al mérito (career recognition award) from Fundación Konex, Buenos Aires. 2003 Premio de Musicología “Casa de las Américas” (Cuba) for the book Domenico Zipoli: Para una genealogía de la música “clásica” latinoamericana. 2000 Premio Samuel Claro Valdés in Latin American Musicology (Universidad Católica de Chile, Santiago). 1997 AMS 50 Fellowship, American Musicological Society. 1996 Howard Mayer Brown Award, American Musicological Society. Grants and Scholarships 2009 Faculty Development Leave, University of North Texas. 2009 Hispanic and Global Studies Initiative research grant, University of North Texas. 2004 Faculty Research Grant, University of North Texas. 2002 Faculty Research Grant, University of North Texas. 1999 Tave Teaching Fellowship, to design and teach a class for the Division of the Humanities, University of Chicago. 1998 Fellowship, Fundación Banco Bilbao-Viscaya (Spain), to attend the International Conference, Secular Genres in Sacred Contexts? The Villancico and the Cantata in the Iberian World, 1400-1800. 1997 Stipend from the University of Chicago. 1994 Boettcher Scholarship, the University of Chicago. 1993-1995 Stipends from the University of Chicago. -

Barry Lawrence Ruderman Antique Maps Inc
Barry Lawrence Ruderman Antique Maps Inc. 7407 La Jolla Boulevard www.raremaps.com (858) 551-8500 La Jolla, CA 92037 [email protected] Paraquariae Provinciae Soc. Jesu Cum Adiacentibus Novissima Descriptio Post iterata peregrinationes & plures observationes Patrum Missionariorum . 1732 Stock#: 24585 Map Maker: Petroschi Date: 1732 (1760) Place: Rome Color: Hand Colored Condition: VG+ Size: 22 x 28 inches Price: SOLD Description: A fine example of the 1760 Rome edition of Juan Francisco D'Avila's rare map of the Jesuit Provinces, first issued in 1726, and then corrected and enlarged in 1732 by Antonio Marchoni and reissued in Novelle interessanti in proposite degli affari del Portogallo, published in Bern in 1732. D'Avila's map of the Paraguay was the most complete and up to date map of the region drained by the Rio de la Plata and a significant improvement over earlier maps of the region. The map extends from Peru, Lake Chucuito and the source of the Rio de La Plata at Xareyes Lacas to the mouth of the Rio de la Plata, Buenos Aires, Mendoza, etc. The map shows the central part of South America from the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean, including most of Peru, Bolivia, Paraguay, Brazil, Uruguay, Argentina and Chile, with rivers and tributaries, tribes, territories and settlements. The map includes symbols Indicating existing and destroyed Spanish towns and Jesuit missions. Drawer Ref: South America 2 Stock#: 24585 Page 1 of 4 Barry Lawrence Ruderman Antique Maps Inc. 7407 La Jolla Boulevard www.raremaps.com (858) 551-8500 La Jolla, CA 92037 [email protected] Paraquariae Provinciae Soc. -

“Hijos De Los Jesuitas” O ¿Hijos De Su Propio Pasado?
Vol. 4 nº 2 . Antiguos jesuitas en Iberoamérica ISSN: 2314-3908 IHS julio-diciembre 2016 “Hijos de los jesuitas” o ¿Hijos de su propio pasado? “Children of the jesuits” or children of their past? Kate Ford * Resumen: Los cronistas jesuitas y, más tarde, los antropólogos de los siglos XX y XXI registraron las técnicas indígenas para asegurar la sobrevivencia en la época an- tes de la evangelización. Este artículo argumenta que las siguientes técnicas continua- ron jugando un papel en la misión: las habilidades cinegéticas, el respeto a lo sobre- natural y a los ritos que lo sostenían, la creencia en el poder de sustancias sagradas, la modificación del cuerpo para que el capricho de los espíritus se desviara, y la cos- tumbre de hacer marcas en sitios numinosos. Concluye que los templos pintados de la misión de aquel entonces reflejaron tanto el intento jesuita de disfrazar carencias per- cibidas en los edificios como el intento indígena de protegerlos contra el daño que se consideraba ser causado por espíritus malignos. Palabras clave: Chiquitos, caza, ritos, modificación del cuerpo, arte rupestre Summary: This paper argues that pre-evangelisation indigenous survival techniques noted in both contemporaneous Jesuit sources and in subsequent 20th- and 21st- century anthropological research continued to be employed in the mission to the Chiquitos. These concerned hunting, respect towards the supernatural combined with ritual attendant on that respect, a belief in the power of potent substances, modifying the body to deflect supernatural caprice, and marking numinous sites. It concludes that the painted churches reflected both Jesuit attempts to disguise the churches’ per- ceived deficiencies and indigenous attempts to protect them from harm. -

Jesuitas Centro-Europeos Ó «Alemanes» En Las Misiones De Indígenas De Las Antiguas Provincias De Chile Y Del Paraguay (Siglos XVII Y XVIII)
Jesuitas centro-europeos ó «alemanes» en las misiones de indígenas de las antiguas provincias de Chile y del Paraguay (siglos XVII y XVIII) Michael Müller, Johannes Gutenberg – Universität Mainz Desde el primer misionero de los jesuitas, San Francisco Javier en las tierras llamadas «Indias orientales» de 1542-1552, la misión en todas las partes conocidas del mundo colonial durante los siglos XVI-XVIII constituyó uno de los principales oficios de la Compañía de Jesús. Casí doscientos misioneros jesuitas «alemanes» (provenientes de las cinco provincias de Europa central) trabajaron en esa época en el «cono sur» de Ibero-América, en las dos antiguas provincias jesuíticas de Chile y del Paraguay.1 Esos “alemanes” traían consigo 1 Los datos biograficos de los dichos misioneros „alemanes” en Chile y Paraguay se encuentran en los volumenes II y VI del compendio: Michael MÜLLER, Jesuiten aus Zentraleuropa in Portugie- sisch-und Spanisch-Amerika. Ein bio-bibliographisches Handbuch mit einem Überblick über das außereuropäische Wirken der Gesellschaft Jesu in der frühen Neuzeit, (ed. Johannes MEIER), vol. 2: Chile (1618-1772) va a ser publicado en 2008, el vol. VI sobre Paraguay está en preparación. Presentaciónes de nuestros resultados actuales: Michael MÜLLER, Zentraleuropäische Jesuiten in Chile im 17./18. Jahrhundert – Eine Bilanz der bio-bibliographischen Forschung, in Expansion und Gefährdung – Amerikanische Mission und Europäische Krise der Jesuiten im 18. Jahrhundert, (Ed. Rolf DECOT), Mainz Von Zabern, 2004, 41-65; Mainzer Jesuitenmissionare in Übersee im 18. Jahrhundert. Eine erste Forschungsbilanz, in Mainzer Zeitschrift. Mittelrheinisches Jahrbuch für Archäologie, Kunst und Geschichte 99 (Mainz 2004), 105-120, Idem, Eine „deutsche“ Elite im Zeichen des Kreuzes – zentraleuropäische Jesuitenmissionare in Ibero-Amerika im 17./18. -

La Evangelizacion En Las Misiones Jesuiticas De
DIDLIUICLH L1 LUUiV-rt fflf.HABAMBA - BCL1VIA de un desordenado y bárbaro vivir y una fusión entro cimbas" (16). Esta del estado salvaje que acabamos de observación de Trevisan resulta mu- describir, esta gente no es capaz, por cho más clara a la luz de lo que el lo menos al comienzo, de una ense- >adre Schmid —uno de los principa- ñanza religiosa, de comprender un Íes protagonistas de este proceso LA EVANGELIZACION razonamiento. Debemos, por lo tanto evangelizador- dice en una de sus de buscar otros métodos de implan- cartas: "Vivo y gozo de una salud muy tarles el conocimiento, la adoración y buena y estable; llevo una vida alegre EN LAS MISIONES el temor de Dios; es decir, debemos y hasta alborozada, pues canto -a hace uso de cosas exteriores que sal- veces a la tirolesa-, toco los instru- tan a la vista, que halaguen su oído y mentos que me gustan y bailo tam- que se puedan tocar con las manos, bién en rueda, por ejemplo, la danza JESUITICAS DE hasta que su mente se desarrolle en de espadas. Pero ¿qué dicen los supe- este sentido. Por eso tratamos de que riores de esta moda?, preguntará tengan, en su remoto país de natu- vuestra Reverencia. Yo le respondo: CHIQUITOS raleza salvaje, lo mismo que hay en el Si yo soy misionero es porque canto, mundo civilizado: ante todo esa casa bailo y toco música. Sé que la Por prodigiosa en la cual nos reunimos y promulgación de evangelio es una podemos conseguir todo lo que nece- obra apostólica y la Sagrada Escritu- ALClÓES PAREJAS MORENO J J sitamos si lo pedimos al dueño de la ra dice: 'Las palabras de los que pre- V . -

Opera and Spanish Jesuit Evangelization in the New World Chad M
World Languages and Cultures Publications World Languages and Cultures 11-2007 Opera and Spanish Jesuit Evangelization in the New World Chad M. Gasta Iowa State University, [email protected] Follow this and additional works at: http://lib.dr.iastate.edu/language_pubs Part of the Latin American Literature Commons, Latin American Studies Commons, Spanish Linguistics Commons, Spanish Literature Commons, and the Theatre and Performance Studies Commons The ompc lete bibliographic information for this item can be found at http://lib.dr.iastate.edu/ language_pubs/9. For information on how to cite this item, please visit http://lib.dr.iastate.edu/ howtocite.html. This Article is brought to you for free and open access by the World Languages and Cultures at Iowa State University Digital Repository. It has been accepted for inclusion in World Languages and Cultures Publications by an authorized administrator of Iowa State University Digital Repository. For more information, please contact [email protected]. Opera and Spanish Jesuit Evangelization in the New World Abstract As missionaries across the New World quickly discovered, Indians exhibited a strong attraction to music and song, but it was the Jesuits who were particularly adept at exploiting those musical interests to reinforce their argument that the Indians could adopt Christian faith, understand its principles, and live by its commands. One of the first operas in the New World is San Ignacio de Loyola (1720?), written by Domenico Zipoli, a famed Roman organ master, composer and Jesuit missionary. This essay brings to light the little known fact that Jesuit opera exists and also discusses how Zipoli's work was a unique collaboration between European missionaries and the Indians in the composition and performance of the music, as well as in the writing and singing of the Spanish libretto, which also included a parallel text in the native Chiquitos language. -

The Solomonic Column As a Symbolic Image Of
theme 2 strand 2 memory design culture Blucher Design Proceedings Dezembro de 2014, Número 5, Volume 1 www.proceedings.blucher.com.br/evento/icdhs2014 author(s) The Solomonic Column as a Symbolic Image of Vivian Reimers Faculdade de Arquitectura Inculturation in the Churches of The Jesuit Universidade de Lisboa Missions of Chiquitos (Bolivia). abstract The visual image is a fundamental instrument in of Chiquitos (1691 and 1767), located in the Jesuit communicating complex text; it appeared at the Province of Paraguay, in Bolivia. beginning of the Counter-Reformation and was strengthened during the Catholic reformation. Our interpretation aims to show how it had become an instrument that conveyed inculturation and a In the Iberian monarchies, religion was (con)fused dialogue between very different cultures in the with state interests. The churches of the Jesuit context of acculturation. Missions of Chiquitos in the Paraguay province admirably met the aims of the Society and the Spanish Crown. We propose studying a process of transmission (inculturation) from a design perspective, based on a representative element of Christian visual culture – the Solomonic column –systematically used in the churches of the Society of Jesus (16th-18th centuries) and specifically those of the Jesuit Missions keywords symbolism, visual image, inculturation, churches of the Jesuit Missions of Chiquitos (Bolivia), Solomonic column Reimers, Vivian; "The Solomonic Column as a Symbolic Image of Inculturation in the Churches of The Jesuit Missions of Chiquitos (Bolivia).", p. 36-37 . In: Tradition, Transition, Tragectories: major or minor influences? [=ICDHS 2014 - 9th Conference of the International Committee for Design History and Design Studies]. -

Musikalische Missionierung – Barockmusik Aus Dem Dschungel
DEUTSCHLANDFUNK Redaktion Hintergrund Kultur / Hörspiel Redaktion: Ulrike Bajohr Feature Musikalische Missionierung Barockmusik aus dem Dschungel Von Judith Grümmer Produktion: DLF 2013 Redaktion: Ulrike Bajohr Regie: Claudia Kattanek Erstsendung 1 Urheberrechtlicher Hinweis Dieses Manuskript ist urheberrechtlich geschützt und darf vom Empfänger ausschließlich zu rein privaten Zwecken genutzt werden. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige Nutzung, die über den in §§ 44a bis 63a Urheberrechtsgesetz geregelten Umfang hinausgeht, ist unzulässig. © - unkorrigiertes Exemplar - Sendung: Freitag, 30. August 2013, 20.10 - 21.00 Uhr Musik Sprecher Zitat « Man muss wissen, dass die Indianer der Musik außerordentlich zugeneigt sind, …und wie entrückt dem Orchester zuhören. Wenn es eine Musikbegleitung gibt, nehmen sie äußerst gern am Gottesdienst teil. Als daher vor einigen Jahren Pater Martin Schmid … ankam, sehr erfahren in Musik, wurde er beauftragt, [eine Musikschule] für die Neubekehrten … zu errichten, um sie dann von dort in den anderen Reduktionen zu verbreiten, zur größeren Entfaltung des Gottesdienstes. Dieser Meister erfüllt seine Aufgabe mit großer Geschicklichkeit, und die indianischen Schüler sind sehr fleißig beim Unterricht, worüber auch die anderen Indianer sehr zufrieden sind. So sagte ein gewisser bedeutender Kazike eines Tages: «Ich wünschte, wieder ein Knabe zu sein, damit ich in einer so großartigen Kunst 2 unterrichtet werden könnte».» Aus den Jahresberichten der Chiquitosmission, 1730-1735 1. O-Ton Mario - Overvoice Jungenstimme: Ich heiße Mario Rodriguez. Ich gehöre zum Ensemble Martin Schmid. Vor drei Jahren hatte zum ersten Mal ein Konzert besucht. Danach wollte ich unbedingt ein Instrument, und jetzt spiele ich hier die zweite Geige im Orchester. Ich bin der einzige in meiner Familie, der ein Instrument spielt.