Landowski Pasiones Sin Nombre
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lista De Inscripciones Lista De Inscrições Entry List
LISTA DE INSCRIPCIONES La siguiente información, incluyendo los nombres específicos de las categorías, números de categorías y los números de votación, son confidenciales y propiedad de la Academia Latina de la Grabación. Esta información no podrá ser utilizada, divulgada, publicada o distribuída para ningún propósito. LISTA DE INSCRIÇÕES As sequintes informações, incluindo nomes específicos das categorias, o número de categorias e os números da votação, são confidenciais e direitos autorais pela Academia Latina de Gravação. Estas informações não podem ser utlizadas, divulgadas, publicadas ou distribuídas para qualquer finalidade. ENTRY LIST The following information, including specific category names, category numbers and balloting numbers, is confidential and proprietary information belonging to The Latin Recording Academy. Such information may not be used, disclosed, published or otherwise distributed for any purpose. REGLAS SOBRE LA SOLICITACION DE VOTOS Miembros de La Academia Latina de la Grabación, otros profesionales de la industria, y compañías disqueras no tienen prohibido promocionar sus lanzamientos durante la temporada de voto de los Latin GRAMMY®. Pero, a fin de proteger la integridad del proceso de votación y cuidar la información para ponerse en contacto con los Miembros, es crucial que las siguientes reglas sean entendidas y observadas. • La Academia Latina de la Grabación no divulga la información de contacto de sus Miembros. • Mientras comunicados de prensa y avisos del tipo “para su consideración” no están prohibidos, -

HISTORIA SOCIAL DE LA LITERATURA Y DEL ARTE 2 Arnold Hauser
HISTORIA SOCIAL DE LA LITERATURA Y DEL ARTE 2 Arnold Hauser ; <= <= i <=> r-j I_V=^B<=T> r=e NUEVA SERIE 19 HISTORIA SOCIAL DE LA LITERATURA Y DEL ARTE 2 Arnold Hauser EDITORIAL LABOR, S.A. Traductores: A. Tovar y F. P. Varas-Reyes Diseño de cubierta: Jordi Vives 22.- edición, segunda en Colección Labor: 1993 Título original: THE SOCIAL HISTORY OF ART © Routledge & Kedan Paul, Londres © Ed. esp. Editorial Labor, S.A., 1993 Escoles Pies, 103 - 08017 Barcelona Grupo Telepublicaciones Depósito legal: Z. 2076-1993 ISBN: 84-335-3500-5 (Obra completa) ISBN: 84-335-3519-6 (Vol. II) ' Printed in Spain - Impreso en España Impreso en Venus Industrias Gráficas, S.L. Carretera de Castellón, km. 4,800. Zaragoza y CONTENIDO DE ESTE TOMO » VI. EL MANIERISMO 1. El concepto de Manierismo Í7 2. La época de la política realista 18 3. La segunda derrota de la caballería 59 VII. EL BARROCO 1. El concepto de Barroco 91 )( 2. El Barroco de las Cortes católicas 103 i 3. El Barroco protestante y burgués 131 VIII. ROCOCÓ, CLASICISMO Y ROMANTICISMO 1. La disolución del arte cortesano 153 2. El nuevo público lector 193 3. -í(¡El origen del drama burgués 247: 4. Alemania y la Ilustración 265 5. Revolución y arte 301 - 6. El Romanticismo alemán y el de Europa occi dental 339 VI EL MANIERISMO 1 EL CONCEPTO DE MANIERISMO El Manierismo ha aparecido tan tarde en el primer plano de la investigación histórico-artística que el juicio peyorativo que está en el fondo de este concepto todavía se sigue muchas veces sintiendo como decisivo y dificulta la comprensión de este estilo como una categoría pura mente histórica, que no lleve implícito un juicio de valor. -
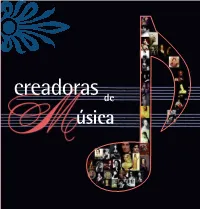
Ortad. Y Indice
a c i s ú m e d s a r o d a e r c creado ras de úsic a www.migualdad.es/mujer creadoras de úsic a © Instituto de la Mujer (Ministerio de Igualdad) Edita: Instituto de la Mujer (Ministerio de Igualdad) Condesa de Venadito, 34 28027 Madrid www.inmujer.migualdad.es/mujer e-mail: [email protected] Idea original de cubierta: María José Fernández Riestra Diseño cubierta: Luis Hernáiz Ballesteros Diseño y maquetación: Charo Villa Imprime: Gráficas Monterreina, S. A. Cabo de Gata, 1-3 – 28320 Pinto (Madrid) Impreso en papel reciclado libre de cloro Nipo: 803-10-015-2 ISBN: 978-84-692-7881-9 Dep. Legal: M-51959-2009 Índice INTRODUCCIÓN 9 EDAD MEDIA: MÚSICA, AMOR, LIBERTAD 13 Blanca Aller Nalda DAMAS Y REINAS: MUSICAS EN LA CORTE. RENACIMIENTO 29 Mª Jesús Gurbindo Lambán LABERINTOS BARROCOS 41 Virginia Florentín Gimeno MÚSICA, AL SALÓN. CLASICISMO 55 María José Fernández Riestra “COMO PRUEBA DE MI TALENTO”. COMPOSITORAS DEL SIGLO XIX 69 María Jesús Fernández Sinde TIEMPOS DE VANGUARDIA, AIRES DE LIBERTAD. LAS COMPOSITORAS DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 89 Gemma Solache Vilela COMPONIENDO EL PRESENTE. SONIDOS FEMENINOS SIN FRONTERAS 107 Ana Alfonsel Gómez Bibliografía y Discografía 125 Libreto 151 7 Introducción En el curso académico 2006-2007, siete profesoras de Música de Educación Secun- daria llevaron a cabo un proyecto que, tanto por su planteamiento pedagógico y didáctico como por su rigor, belleza e interés, llamó la atención del Instituto de la Mujer. Algunas de estas profesoras, que habían coincidido en un Tribunal de Oposiciones al Cuerpo de Profesorado de Enseñanza Secundaria por la especialidad de música, for - maron un Grupo de Trabajo para que el alumnado investigara la composición musi - cal también como obra femenina. -

Spanish Karaoke DVD/VCD/CDG Catalog August, 2003
AceKaraoke.com 1-888-784-3384 Spanish Karaoke DVD/VCD/CDG Catalog August, 2003 Version) 03. Emanuel Ortega - A Escondidas Spanish DVD 04. Jaci Velasquez - De Creer En Ti 05. El Coyote Y Su Banda Tierra Santa - Sufro 06. Liml - Y Dale Fiesta Karaoke DVD Vol.1 07. Mana - Te Solte La Rienda ID: SYOKFK01SK $Price: 22 08. Marco Antonio Solis - El Peor De Mis Fracasos Fiesta Karaoke DVD Vol.1 09. Julio Preclado Y Su Banda Perla Del Pacifico - Me 01. Enrique Iglesias - Nunca?Te Ol Vidare Caiste Del?Cielo 02. Shakira - Inevitable 10. Limite - Acariciame 03. Luis Miguel - Dormir Contigo 11. Banda Maguey - Dos Gotas De Agua 04. Victor Manuelle?- Pero Dile 12. Milly Quezad - Pideme 05. Millie - De Hoy En Adelante 13. Diego Torres - Que Sera 06. Tonny Tun Tun - Cuando La Brisa Llega 14. La Puerta 07. Enrique Iglesias - Solo Me Importas Tu (Be With 15. Victor Manuelle - Como Duele You) 16. Micheal Stuart - Casi Perfecta 08. Azul Azul - La Bomba 09. Banda Manchos - En Toda La Chapa Fiesta Karaoke DVD Vol.4 10. Los Tigres Del Norie - De Paisano ID: SYOKFK04SK $Price: 22 11. Limite21 - Estas?Enamorada Fiesta Karaoke DVD Vol. 4 12. Intocahie - Ya Estoy Cansado 01. Ricky Martin - The Cup Of Life 13. Conjunto Primavera - Necesito Decirte 02. Chayanne - Dejaria Todo 14. El Coyote Y Su Banda Tierra Santa - No Puedo Ol 03. Tito Nie Ves - Le Gusta Que La Vean Vidar Tu Voz 04. El Poder Del North - A Ella 15. Joan Sebastian - Secreto De Amor 05. Victor Manuelle - Si La Ves 16. -

Canción De Navidad
"CANCIÓN DE NAVIDAD" Charles Dickens Cuento Índice I- El espectro de Marley II- El primero de los tres Espíritus III- El segundo de los tres Espíritus IV- El último de los tres Espíritus V- Conclusión I- El espectro de Marley Empecemos por decir que Marley había muerto. De ello no cabía la menor duda. Firmaron la partida de su enterramíento el clérigo, el sacristán, el comisario de entierros y el presidente del duelo. También la fírmó Scrooge. Y el nombre de Scrooge era prestigioso en la Bolsa, cualquiera que fuese el papel en que pusiera su firma. El viejo Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. ¡Bueno! Esto no quiere decir que yo sepa por experiencia propia lo que hay particularmente muerto en el clavo de una puerta; pero puedo inclinarme a considerar un clavo de féretro como la pieza de ferretería más muerta que hay en el comercio. Mas la sabiduría de nuestros antepasados resplandece en los símiles, y mis manos profanas no deben perturbarla, o desaparecería el país. Me permitiré. pues, repetir enfáticamente que Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. ¿Sabía Scrooge que aquél había muerto? Indudablemente. ¿Cómo podía ser de otro modo? Scrooge y él fueron consocios durante no sé cuántos años. Scrooge fue su único albacea, su único administrador, su único cesionario, su único legatario universal, su único amigo y el único que vistió luto por él. Pero Scrooge no estaba tan terriblemente afligido por el triste suceso que dejara de ser un perfecto negociante, y el mismo día del entierro lo solemnizó con un buen negocio. -

Entertainment Plus Karaoke by Title
Entertainment Plus Karaoke by Title #1 Crush 19 Somethin Garbage Wills, Mark (Can't Live Without Your) Love And 1901 Affection Phoenix Nelson 1969 (I Called Her) Tennessee Stegall, Keith Dugger, Tim 1979 (I Called Her) Tennessee Wvocal Smashing Pumpkins Dugger, Tim 1982 (I Just) Died In Your Arms Travis, Randy Cutting Crew 1985 (Kissed You) Good Night Bowling For Soup Gloriana 1994 0n The Way Down Aldean, Jason Cabrera, Ryan 1999 1 2 3 Prince Berry, Len Wilkinsons, The Estefan, Gloria 19th Nervous Breakdown 1 Thing Rolling Stones Amerie 2 Become 1 1,000 Faces Jewel Montana, Randy Spice Girls, The 1,000 Years, A (Title Screen 2 Becomes 1 Wrong) Spice Girls, The Perri, Christina 2 Faced 10 Days Late Louise Third Eye Blind 20 Little Angels 100 Chance Of Rain Griggs, Andy Morris, Gary 21 Questions 100 Pure Love 50 Cent and Nat Waters, Crystal Duets 50 Cent 100 Years 21st Century (Digital Boy) Five For Fighting Bad Religion 100 Years From Now 21st Century Girls Lewis, Huey & News, The 21st Century Girls 100% Chance Of Rain 22 Morris, Gary Swift, Taylor 100% Cowboy 24 Meadows, Jason Jem 100% Pure Love 24 7 Waters, Crystal Artful Dodger 10Th Ave Freeze Out Edmonds, Kevon Springsteen, Bruce 24 Hours From Tulsa 12:51 Pitney, Gene Strokes, The 24 Hours From You 1-2-3 Next Of Kin Berry, Len 24 K Magic Fm 1-2-3 Redlight Mars, Bruno 1910 Fruitgum Co. 2468 Motorway 1234 Robinson, Tom Estefan, Gloria 24-7 Feist Edmonds, Kevon 15 Minutes 25 Miles Atkins, Rodney Starr, Edwin 16th Avenue 25 Or 6 To 4 Dalton, Lacy J. -

Cancion De Navidad
CHARLES DICKENS Canción de Navidad CANCIÓN DE NAVIDAD Charles Dickens Canción de Navidad Publicado por Ediciones del Sur. Córdoba. Argentina. Septiembre de 2004. Distribución gratuita. Visítenos y disfrute de más libros gratuitos en: http://www.edicionesdelsur.com ÍNDICE Prefacio ........................................................................ 6 I. El fantasma de Marley ........................................ 7 II. El primero de los tres espíritus ........................ 36 III. El segundo de los tres espíritus ........................ 62 IV. El ultimo de los espíritus ................................... 95 V. Desenlace final .................................................... 116 PREFACIO CON ESTE fantasmal librito he procurado despertar al espíritu de una idea sin que provocara en mis lectores malestar consigo mismos, con los otros, con la tempora- da ni conmigo. Ojalá encante sus hogares y nadie sienta deseos de verle desaparecer. Su fiel amigo y servidor, Diciembre de 1843 CHARLES DICKENS I. EL FANTASMA DE MARLEY MARLEY estaba muerto; eso para empezar. No cabe la me- nor duda al respecto. El clérigo, el funcionario, el propieta- rio de la funeraria y el que presidió el duelo habían firma- do el acta de su enterramiento. También Scrooge1 había firmado, y la firma de Scrooge, de reconocida solvencia en el mundo mercantil, tenía valor en cualquier papel donde apareciera. El viejo Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. ¡Atención! No pretendo decir que yo sepa lo que hay de especialmente muerto en el clavo de una puerta. Yo, más bien, me había inclinado a considerar el clavo de un ataúd2 como el más muerto de todos los artículos de fe- rretería. Pero en el símil se contiene el buen juicio de 1 Este nombre recuerda en grafismo y pronunciación al sustantivo «scroops», que significa «chirrido» o «crujido» y al verbo «scrounge»., «por- diosear» (en use coloquial indica la acción de conseguir lo que se desea por medio del engaño o tomándolo sin permiso). -

Las Pasiones: Puesta En Escena Cinematográfica Tesis Doctoral
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD LAS PASIONES: PUESTA EN ESCENA CINEMATOGRÁFICA TESIS DOCTORAL AUTORA: MARITZA CEBALLOS SAAVEDRA DIRECTOR: ESTEVE RIAMBAU BOGOTÁ, ABRIL DE 2005 A mi familia por su paciencia y apoyo incondicionales Las pasiones: puesta en escena cinematográfica 2 Tabla de Contenido 1. ARQUEOLOGÍA DE LAS PASIONES ....................................................................... 10 1.1. El lugar de la razón en la pasión ....................................................................... 12 1.1.1. Las pasiones: un ámbito de la razón ...................................................... 13 1.1.2. Las pasiones como forma de conocimiento ............................................ 17 1.2. Sobre la acción y la pasión ............................................................................... 23 1.2.1. Las pasiones del cuerpo o del alma ...................................................... 23 1.2.2. Las afecciones y las subjetividades ....................................................... 27 1.2.3. Lo voluntario y lo involuntario en la pasión ............................................ 32 1.2.4. Las emociones o las pasiones ............................................................... 37 1.3. Una moral de las pasiones ................................................................................ 41 1.3.1. Las pasiones y la felicidad ..................................................................... 41 1.3.2. -

Songs by Artist
Songs by Artist Title Versions Title Versions Title Versions 10 Years 3 Doors Down 50 Cent Through The Iris TH Kryptonite 9 Just A Lil Bit SF PH TH Wasteland PH Sc TH Let Me Go 4 PIMP SC PH 10,000 Maniacs Live For Today SC PH TH PIMP (Remix) TH Because The Night SC MM Loser 6 Straight To The Bank PH Candy Everybody Wants DK Road I'm On, The 5 Wanksta SC Like The Weather MM Rt Train CB What Up Gangsta PH More Than This SC MM PH When I'm Gone 8 Window Shopper PH TH These Are The Days SC PI 3 Doors Down & Bob Seger 50 Cent & Eminem Trouble Me SC Rt Landing In London CB PH TH Patiently Waiting SC 100 Proof Aged In Soul 3 Of Hearts 50 Cent & Justin Timberlake Somebody's Been Sleeping SC Arizona Rain 4 Ayo Technology PH 10cc Christmas Shoes TU 50 Cent & Mobb Deep Donna SF Love Is Enough 4 Outta Control PH TH Dreadlock Holiday SF 30 Seconds To Mars Outta Control (Remix Version) SC I'm Mandy SF Kill, The SC TH 50 Cent & Nate Dogg I'm Not In Love 5 311 21 Questions 4 Rubber Bullets SF ZM All Mixed Up SC PH RS 50 Cent & Olivia Things We Do For Love, The SC SF ZM Amber PH TH Best Friend PH TH Wall Street Shuffle SF Beyond The Gray Sky PH TH 5th Dimension, The 112 Creatures (For A While) PH TH Aquarius (Let The Sun Shine In) 6 Come See Me SC Don't Tread On Me SC PH Last Night I Didn't Get To Sleep At All SC DG Cupid SC Down SC One Less Bell To Answer SC MM Dance With Me SC CB TH First Straw PH Stoned Soul Picnic 5 It's Over Now SC I'll Be Here Awhile TH Up, Up & Away DK SF Cb Only You SC Love Song SC PH TH Wedding Bell Blues SC DK Cb Peaches & Cream -

El Amor, Las Mujeres Y La Muerte.Pdf
EL AMOR, LAS MUJERES Y LA MUERTE ARTURO SCHOPENHAUER Traducción de A. López White EL AMOR, LAS MUJERES Y LA MUERTE EL AMOR ¡Oh, vosotros los sabios de alta y profun- da ciencia, que habéis meditado y sabéis dón- de, cuándo y cómo se une todo en la Naturaleza, el por qué de todos esos amores y besos; vosotros, sabios sublimes, decídmelo! ¡Poned en el potro vuestro sutil ingenio y de- cidme dónde, cuando y cómo me ocurrió amar, por qué me ocurrió amar! Burger. Se está generalmente habituado a ver a los poe- tas ocuparse en pintar el amor. La pintura del amor es el principal asunto de to- das las obras dramáticas, trágicas o cómicas, román- ticas o clásicas, en las Indias lo mismo que en 3 ARTURO SCHOPENHAUER Europa. Es también el más fecundo de los asuntos para la poesía lírica, como para la poesía épica. Esto sin hablar del incontable número de nove- las que desde hace siglos se producen cada año en todos los países civilizados de Europa con tanta re- gularidad como los frutos de las estaciones. Todas esas obras no son en el fondo sino des- cripciones variadas y más o menos desarrolladas de esta pasión. Las pinturas más perfectas, Romeo y Ju- lieta, La Nueva Eloísa, Werther, han adquirido una glo- ria inmortal. Es un gran error decir con La Rochefoucauld que sucede con el amor apasionado como con los espectros; que todo el mundo habla de él y nadie lo ha visto; o bien, negar con Lichtenberg, en su Ensayo sobre el poder del amor, la realidad de esta pasión y el que esté conforme con la Naturaleza. -

La Revista Estudiantil De La Sociedad Honoraria Hispánica
Volumen 64, Número 1 Marzo 2020 ALBRICIAS La revista estudiantil de la Sociedad Honoraria Hispánica ARTE DE LA CUBIERTA Xolo Gisselle Rueda Capítulo Juana Inés de Asbaje YES Prep Public Schools – East End Campus Houston, TX Tavhata Boyer, asesora Gisselle es mitad salvadoreña y mitad mexicana. Gisselle ama las dos culturas de las que proviene y aprovecha toda oportunidad que tiene para aprender más de sus raíces. Su pasión es el arte digital y pasa su tiempo libre dibujando en su iPad. Desde pequeña, Gisselle ha sido reconocida en la escuela por sus capacidades artísticas. En el futuro ella continuará creando arte. U The Sociedad Honoraria Hispánica (SHH) is an honor society for high school students enrolled in Spanish and/or Portuguese, sponsored by the American Association of Teachers of Spanish and Portuguese. The purpose of the society is to recognize high achievement of high school students in the Spanish and Portuguese languages and to promote a continuing interest in Hispanic and Luso-Brazilian studies. Albricias es una revista literaria estudiantil publicada dos veces al año por la Sociedad Honoraria Hispánica para las escuelas secundarias. La Sociedad Honoraria Hispánica es patrocinada por la American Association of Teachers of Spanish and Portuguese. Volumen 64, Número 1 Marzo 2020 ¡Todos a una! La revista estudiantil de la Sociedad Honoraria Hispánica Personal de Albricias Faith Blackhurst Directora Editorial Y Consejo Editorial Erica Nathan-Gamauf Gregory L. Thompson Lycée Français de Chicago Brigham Young University Chicago, IL Provo, UT Jaime Cardoso Marta Constenla Capítulo Nellie Campobello Capítulo Vicente Aleixandre Tempe Prepatory Academy Barrington High School Tempe, AZ Barrington, IL Y Carmen Cañete Quesada Correctora (Español) Robert M. -

La Metanoia: Una Conversión De Las Pasiones En Agustín
LA METANOIA: UNA CONVERSIÓN DE LAS PASIONES EN AGUSTÍN MARTÍN EUGENIO GIRALDO UNIVERSIDAD DEL VALLE FACULTAD DE HUMANIDADES DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA MAESTRÍA EN FILOSOFÍA SANTIAGO DE CALI, 2011 LA METANOIA UNA CONVERSIÓN DE LAS PASIONES EN AGUSTÍN MARTÍN EUGENIO GIRALDO. Monografía de Grado para obtener el título de Maestría en Filosofía JEAN-PAUL MARGOT Ph.D.. en Filosofía Director UNIVERSIDAD DEL VALLE FACULTAD DE HUMANIDADES DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA MAESTRÍA EN FILOSOFÍA SANTIAGO DE CALI, 2011 AGRADECIMIENTOS En la presente Tesis, directa o indirectamente, participaron varias personas leyendo, opinando y dando ánimo; a ellos les doy mis más sinceros reconocimientos. Agradezco al Dr. Jean-Paul Margot por su confianza y apoyo, por la paciencia y por la dirección de este trabajo; igualmente al profesor François Gagin quien por sus conocimientos del Estoicismo, y demás escuelas del pensamiento de la antigüedad, me entregó valiosos aportes; y, por último pero no menos importante, al profesor Mauricio Zuluaga por sus comentarios en todo el proceso de elaboración de la Tesis y sus atinadas correcciones. Gracias también a mis compañeros y demás maestros, que me aportaron sus conocimientos. A mi madre y a mi hermano que me acompañaron en esta aventura que significó la Maestría y que, de forma incondicional, entendieron mis ausencias y mis malos momentos. A Jorge Aparicio y Andrés Acevedo por sus correcciones y aportes y a las demás personas que me apoyaron. Gracias a todos. TABLA DE CONTENIDO Pág. INTRODUCCIÓN 1 1. LA VOLUNTAD Y LAS PASIONES EN AGUSTÍN 7 2. SOBERBIA Y LIBIDO, LAS DOS PASIONES PRINCIPALES EN EL LIBRO XIV DE LA CIUDAD DE DIOS 31 3.