Cijada Peronista” (Páginas 176/177)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
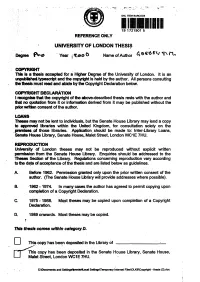
This Thesis Comes Within Category D
* SHL ITEM BARCODE 19 1721901 5 REFERENCE ONLY UNIVERSITY OF LONDON THESIS Degree Year i ^Loo 0 Name of Author COPYRIGHT This Is a thesis accepted for a Higher Degree of the University of London, it is an unpubfished typescript and the copyright is held by the author. All persons consulting the thesis must read and abide by the Copyright Declaration below. COPYRIGHT DECLARATION I recognise that the copyright of the above-described thesis rests with the author and that no quotation from it or information derived from it may be published without the prior written consent of the author. LOANS Theses may not be lent to individuals, but the Senate House Library may lend a copy to approved libraries within the United Kingdom, for consultation solely on the .premises of those libraries. Application should be made to: Inter-Library Loans, Senate House Library, Senate House, Malet Street, London WC1E 7HU. REPRODUCTION University of London theses may not be reproduced without explicit written permission from the Senate House Library. Enquiries should be addressed to the Theses Section of the Library. Regulations concerning reproduction vary according to the date of acceptance of the thesis and are listed below as guidelines. A. Before 1962. Permission granted only upon the prior written consent of the author. (The Senate House Library will provide addresses where possible). B. 1962 -1974. In many cases the author has agreed to permit copying upon completion of a Copyright Declaration. C. 1975 -1988. Most theses may be copied upon completion of a Copyright Declaration. D. 1989 onwards. Most theses may be copied. -

The 'Argentine Problem' : an Analysis of Political Instability in a Modern Society
THE 'ARGENTINE PROBLEM7: AN ANALYSIS OF POLITICAL INSTABILITY IN A MODERN SOCIETY Alphonse Victor Mallette B.A., University of Lethbridge, 1980 THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS @ Alphonse Victor Mallette 1986 SIMON FRASER UNIVERSITY June, 1986 All rights reserved. This work may not be reproduced in whole or in part, by photocopy or other means, without permission of the author. PARTIAL COPYRIGHT LICENSE I hereby grant to Simon Fraser University the right to lend my thesis, proJect or extended essay (the title of which is shown below) to users of the Simon Fraser University Library, and to make partial or single copies only for such users or in response to a request from the library of any other university, or other educational institution, on its own behalf or for one of its users. I further agree that permission for multiple copying of this work for scholarly purposes may be granted by me or the Dean of Graduate Studies. It is understood that copying or publication of this work for flnanclal gain shall not be allowed without my written permission. Title of Thesis/Project/Extended Essay Author: -. - rJ (date) -.-.--ABSTRACT This thesis is designed to explain, through political and historical analysis, a phenomenon identified by scholars of pol- itical development as the "Argentine Problem". Argentina is seen as a paradox, a nation which does not display the political stab- ility commensurate with its level of socio-economic development. The work also seeks to examine the origins and policies of the most serious manifestation of dictatorial rule in the nation's history, the period of military power from 1976 to 1983. -

Victoria Basualdo∗∗
La participación de trabajadores y sindicalistas en la campaña internacional contra la última dictadura argentina∗ Victoria Basualdo∗∗ La historiografía sobre sindicatos y trabajadores durante la última dictadura argentina (1976-1983) realizó contribuciones valiosas, aunque ha dejado, sin embargo, un conjunto de temas importantes sin explorar1. Uno de ellos es el que se refiere a la acción de trabajadores y dirigentes sindicales en el exilio, que sólo ha comenzado a ser abordado muy recientemente2. Este trabajo tiene como objetivo analizar una trayectoria particularmente significativa del destierro de trabajadores y sindicalistas: la labor de denuncia internacional desarrollada por el dirigente gráfico Raimundo Ongaro durante su estadía en Perú, Francia y España entre 1975 y 1984, así como los orígenes, propósitos y contribuciones de dos organizaciones mediante las cuales este dirigente intentó dar forma orgánica a los esfuerzos de trabajadores y sindicalistas en el exilio: el Centro Sindical por los derechos de los trabajadores en Argentina y Latinoamérica (CS) y el colectivo de Trabajadores y Sindicalistas Argentinos en el Exilio (TYSAE). Raimundo Ongaro es recordado por su designación como Secretario General de la CGT de los Argentinos (CGTA) en 1968. El resto de su trayectoria sindical ha sido poco estudiada, y su figura escasamente reivindicada desde el campo de militancia sindical y de izquierda, a diferencia de lo sucedido con otros dirigentes, como Agustín Tosco, quien compartió con Ongaro posiciones de liderazgo en el campo del sindicalismo “combativo” desde fines de los años ‘60 a mediados de los ‘70. Nacido en 1925, Ongaro estudió artes gráficas y música en el Colegio “San Carlos de Don Bosco,” donde recibió además una formación cristiana que lo marcó profundamente durante toda su vida. -

Investigating the Causes of Repeated Presidential Failure in South America Margaret Edwards
University of New Mexico UNM Digital Repository Political Science ETDs Electronic Theses and Dissertations 2-13-2014 Investigating the Causes of Repeated Presidential Failure in South America Margaret Edwards Follow this and additional works at: https://digitalrepository.unm.edu/pols_etds Recommended Citation Edwards, Margaret. "Investigating the Causes of Repeated Presidential Failure in South America." (2014). https://digitalrepository.unm.edu/pols_etds/11 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Electronic Theses and Dissertations at UNM Digital Repository. It has been accepted for inclusion in Political Science ETDs by an authorized administrator of UNM Digital Repository. For more information, please contact [email protected]. Margaret E. Edwards Candidate Political Science Department This dissertation is approved, and it is acceptable in quality and form for publication: Approved by the Dissertation Committee: William Stanley, Co-Chairperson Kathryn Hochstetler, Co-Chairperson Wendy Hansen Benjamin Goldfrank i INVESTIGATING THE CAUSES OF REPEATED PRESIDENTIAL FAILURE IN SOUTH AMERICA by MARGARET E. EDWARDS B.A., Political Science and History, University of Georgia, 2003 M.A., Political Science, University of New Mexico, 2006 DISSERTATION Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Political Science The University of New Mexico Albuquerque, New Mexico December, 2013 ii ACKNOWLEDGEMENTS I am grateful for all the love and assistance that I have received during the completion of this dissertation. The support of advisers, friends, family, and colleagues has made this dissertation possible, and I gladly give thanks. First, I would like to extend deep gratitude to my advisers, Kathryn Hochstetler and William Stanley. -

PERONISM and ANTI-PERONISM: SOCIAL-CULTURAL BASES of POLITICAL IDENTITY in ARGENTINA PIERRE OSTIGUY University of California
PERONISM AND ANTI-PERONISM: SOCIAL-CULTURAL BASES OF POLITICAL IDENTITY IN ARGENTINA PIERRE OSTIGUY University of California at Berkeley Department of Political Science 210 Barrows Hall Berkeley, CA 94720 [email protected] Paper presented at the LASA meeting, in Guadalajara, Mexico, on April 18, 1997 This paper is about political identity and the related issue of types of political appeals in the public arena. It thus deals with a central aspect of political behavior, regarding both voters' preferences and identification, and politicians' electoral strategies. Based on the case of Argentina, it shows the at times unsuspected but unmistakable impact of class-cultural, and more precisely, social-cultural differences on political identity and electoral behavior. Arguing that certain political identities are social-culturally based, this paper introduces a non-ideological, but socio-politically significant, axis of political polarization. As observed in the case of Peronism and anti-Peronism in Argentina, social stratification, particularly along an often- used compound, in surveys, of socio-economic status and education,1 is tightly associated with political behavior, but not so much in Left-Right political terms or even in issue terms (e.g. socio- economic platforms or policies), but rather in social-cultural terms, as seen through the modes and type of political appeals, and figuring centrally in certain already constituted political identities. Forms of political appeals may be mapped in terms of a two-dimensional political space, defined by the intersection of this social-cultural axis with the traditional Left-to-Right spectrum. Also, since already constituted political identities have their origins in the successful "hailing"2 of pluri-facetted people and groups, such a bi-dimensional space also maps political identities. -

Agustín Tosco En La Construcción De Un Nuevo
Agustín Tosco y la proyección de un nuevo modelo sindical: la polémica con José Rucci. Por Ana Elisa Arriaga “–Quiero insistir en algo: ¿quién fue, en los hechos concretos y a lo largo de su vida, su peor enemigo? Agustín Tosco –No podría citar a nadie porque yo tomo a la gente por lo que representa. Le explico: si uno considera un aspecto personal de un individuo, no está en una lucha social, política. Para mí, cada uno es representante de una actitud o posición de su clase. Si yo hubiera sido un hombre individualista hubiera tenido un enemigo personal. Pero yo no tengo enemigos personales; simplemente, hay gente que persigue intereses contrapuestos a los nuestros, que claudica, que traiciona… Y entonces pasan a ser nuestros enemigos”1. Hace un par de años, en pleno conflicto por las retenciones a las exportaciones de granos entre el gobierno de Cristina Fernández y las corporaciones agrícolas ganaderas, un juez federal reabría la causa que investigaba el asesinato de José Ignacio Rucci a partir de la publicación de un libro novelado en el que se afirmaba la responsabilidad de montoneros sobre dicho episodio2. Lo llamativo del suceso no fue el oportunismo editorial que buscaba instalar “la teoría del empate” al tiempo que cuestionaba la política de derechos humanos del gobierno en pleno proceso de realineamiento del campo opositor al Kircnerismo3, sino que el propio secretario general de la CGT, Hugo Moyano, apoyara la reapertura de la causa Rucci. Esto último vino acompañado de una suerte de reivindicación de la figura de Rucci en tanto líder sindical y fue en este marco que desde distintos sectores y con distintas intenciones se recordó su rivalidad pública con Agustín Tosco inmortalizada en aquel famoso debate televisivo en el programa “Las dos campanas” del viejo Canal 11, conducido por un joven Gerardo Sofovich4. -

The Relationship Between the State and Workers' Unions and Its Impacts in the Union-Based Health Coverage Regime in Argentina
ARTICLE / ARTÍCULO 301 SALUD COLECTIVA, Buenos Aires, 9(3):301-315, September - December, 2013 The relationship between the State and workers’ unions and its impacts in the union-based health coverage regime in Argentina: an historical and political analysis Relaciones entre el Estado y los sindicatos y sus consecuencias en torno al régimen de obras sociales en Argentina: un análisis histórico-político De Fazio, Federico Leandro1 1Attorney. Doctoral student ABSTRACT This paper aims at developing a political and historical reconstruction of the in Law, Universidad de Buenos Aires. Scholarship period spanning from the late nineteenth century to the present. In particular, this work fellow, UBACyT. Adjunct investigates the relationship between the Argentine State and workers’ unions and the researcher, Instituto de impacts of that relationship in the establishment, consolidation and potential decline of Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas the health coverage system administrated by unions, in Argentina called obras sociales. Gioja, Argentina. This work will also support the hypothesis that the financing obtained by union leaders [email protected] through this health coverage system has been an efficient instrument for sustaining a centralized union model and has in some cases guaranteed the continued governance of both union leaders and different national governments. KEY WORDS Health Services Administration; Labor Unions; State, Right to Health; Argentina. RESUMEN El presente trabajo se propone realizar una reconstrucción histórico-política, cuyo período transita desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, que indague sobre la relación entre el Estado argentino y los sindicatos y sus repercusiones en torno a la constitución, consolidación y potencial ocaso del sistema de prestación de atención médica a los trabajadores administrado por los sindicatos, denominado en Argentina como obras sociales. -

Entre La Institucionalización Y La Práctica. La Normalización Del Partido Justicialista En La Provincia De Buenos Aires
"Entre la institucionalización y la práctica. La normalización del Partido Justicialista en la Provincia de Buenos Aires. 1972 – 1973." Lic. Juan Iván Ladeuix Introducción: el GAN y la normalización del Partido Justicialista.1 Una de las directivas nacionales dadas por Perón a Héctor Cámpora, en el momento de su nombramiento como delegado del líder exiliado, fue la reorganización del Movimiento Nacional Justicialista (MNJ), y la urgente puesta en funcionamiento y normalización de su "rama política", vale decir el Partido Justicialista. En pos de tal reunificación y con el objetivo de estructurar definitivamente el Movimiento, Perón no tuvo inconvenientes en alentar las críticas de los sectores radicales contra los gremios y representantes del viejo vandorismo y de los cuadros provenientes de delegaciones anteriores. El complicado proceso de normalización del PJ implicó en la provincia de Buenos Aires una serie de prácticas y conflictos que pueden ser leídos como el preludio de los enfrentamientos internos que el peronismo tuvo en el período 1973 – 1976. En tal sentido el peronismo, particularmente a partir de la designación de Héctor J. Cámpora como delegado de Perón2, intentó a lo largo del año 72’ poner orden dentro de su propio conglomerado (desde el plano orgánico como con los sectores del sindicalismo tradicional y las "formaciones especiales") así como tejiendo un abanico más amplio de alianzas políticas. A pesar de que lo primero no logró llevarse adelante acabadamente (precisamente las constantes tensiones internas del peronismo fueron uno de los principales problemas de todo el período '73 – '76), el marco de alianzas del peronismo se amplió frente a la coyuntura electoral. -

Del Semanario Al Libro. La Escritura Del Rosendo De Rodolfo Walsh Como Construcción Del Vandorismo En La Argentina Del Peronismo Fracturado*
Trabajo y Sociedad Sociología del trabajo – Estudios culturales – Narrativas sociológicas y literarias NB - Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas del CONICET Nº 18, vol. XV, Verano 2012, Santiago del Estero, Argentina ISSN 1514-6871 (Caicyt-Conicet) - www.unse.edu.ar/trabajoysociedad Del semanario al libro. La escritura del Rosendo de Rodolfo Walsh como construcción del vandorismo en la Argentina del peronismo fracturado* From the weekly to the book. The writing of Rodolfo Walsh’s Rosendo as the construction of the vandorismo in the Argentina of broken Peronism Darío DAWYD** Recibido: 2.2.11 Recibido con modificaciones: 22.7.11 Aprobado Definitivamente: 23.8.11 RESUMEN En el presente artículo se reconstruye la investigación que Rodolfo Walsh realizó sobre el enfrentamiento que costó la vida de Rosendo García, Domingo Blajaquis y Juan Zalazar y que publicó en siete notas en el semanario CGT entre el 16 de mayo y el 27 de junio de 1968. Aquellas notas son contrastadas con su publicación posterior en formato de libro como ¿Quien mató a Rosendo? en mayo de 1969 y se busca destacar las diferencias entre ambos formatos y contextos. Estas diferencias permiten relevar el contexto político acelerado en que se produjeron y la gran distancia entre un momento y otro a pesar de que transcurrió solo un año entre ambos. Con ello se pretende revisitar una de las investigaciones menos abordadas de Walsh y ponerla en contexto al interior de una etapa político-sindical poco estudiada, especialmente los significados de la división de la CGT y el peronismo, en tanto Walsh había retomado su militancia política y estrechado sus primeros vínculos con una de las fracciones del peronismo en disputa. -
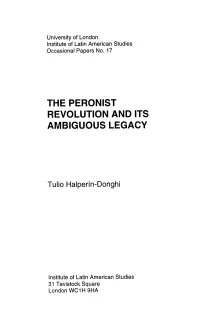
The Peronist Revolution and Its Ambiguous Legacy
University of London Institute of Latin American Studies Occasional Papers No. 17 THE PERONIST REVOLUTION AND ITS AMBIGUOUS LEGACY Tulio Halperin-Donghi Institute of Latin American Studies 31 Tavistock Square London WC1H 9HA The Institute of Latin American Studies publishes as Occasional Papers selected seminar and conference papers and public lectures delivered at the Institute or by scholars associated with the work of the Institute. Tulio Halperin-Donghi is Muriel McKevitt Sonne Professor of History, University of California at Berkeley. This paper was given as the Third John Brooks Memorial Lecture, in November 1997. Occasional Papers, New Series 1992- ISSN 0953 6825 © Institute of Latin American Studies University of London 1998 THE PERONIST REVOLUTION AND ITS AMBIGUOUS LEGACY Tulio Halperin-Donghi More than four decades after Peronism's triumphant invasion of the Argentine political scene, the country is still ruled by the movement born on that occasion, which - notwithstanding several dramatic reversals of fortune - still retains a solid and apparently durable hold on the Argentine electorate. That revolution in itself offers part of the explanation for such durable success: as is the case with the reforms introduced in Uruguay earlier in the century under batllismo, the model of society it strove to build never lost its attraction for the Argentine masses. However, while the nostalgic memory of the Peronist golden age is as much alive in Argentina as that of the times when Uruguay was a model country on the opposite shore of the River Plate, that memory does not offer the inspiration for the present that the batllista activist state still provides in Uruguay. -

“Open Veins of Latin America” by Eduardo Galeano
OPEN VEINS OF LATIN AMERICA 1 also by EDUARDO GALEANO Days and Nights of Love and War Memory of Fire: Volume I, Genesis Volume II, Faces and Masks Volume III, Century of the Wind The Book of Embraces 2 Eduardo Galeano OPEN VEINS of LATIN AMERICA FIVE CENTURIES OF THE PILLAGE 0F A CONTINENT Translated by Cedric Belfrage 25TH ANNIVERSARY EDITION FOREWARD by Isabel Allende LATIN AMERICA BUREAU London 3 Copyright © 1973,1997 by Monthly Review Press All Rights Reserved Originally published as Las venas abiertas de America Latina by Siglo XXI Editores, Mexico, copyright © 1971 by Siglo XXI Editores Library of Congress Cataloging-in-Publishing Data Galeano, Eduardo H., 1940- [Venas abiertas de America Latina, English] Open veins of Latin America : five centuries or the pillage of a continent / Eduardo Galeano ; translated by Cedric Belfrage. — 25th anniversary ed. / foreword by Isabel Allende. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 0-85345-991-6 (pbk.:alk.paper).— ISBN 0-85345-990-8 (cloth) 1. Latin America— Economic conditions. 1. Title. HC125.G25313 1997 330.98— dc21 97-44750 CIP Monthly Review Press 122 West 27th Street New York, NY 10001 Manufactured in the United States of America 4 “We have maintained a silence closely resembling stupidity”. --From the Revolutionary Proclamation of the Junta Tuitiva, La Paz, July 16, 1809 5 Contents FOREWORD BY ISABEL ALLENDE ..........................................................IX FROM IN DEFENSE OF THE WORD ........................................................XIV ACKNOWLEDGEMENT… … ..........................................................................X INTRODUCTION: 120 MILLION CHILDRENIN THE EYE OF THE HURRICANE .....................................................… ...........1 PART I: MANKIND'S POVERTY AS A CONSEQUENCE OF THE WEALTH OF THE LAND 1. -

ORGANIZATION and LABOR- BASED PARTY ADAPTATION the Transformation of Argentine Peronism in Comparative Perspective
v54.i1.027.levitsky 12/5/01 10:02 AM Page 27 ORGANIZATION AND LABOR- BASED PARTY ADAPTATION The Transformation of Argentine Peronism in Comparative Perspective By STEVEN LEVITSKY* HE new world economic order has not been kind to labor-based Tpolitical parties.1 Changing trade and production patterns, in- creased capital mobility, and the collapse of the Soviet bloc dramatically reshaped national policy parameters in the 1980s and 1990s. Tradi- tional left-wing programs were discredited, and policies based on Keynesian and import-substituting models came to be dismissed as populist and inflationary. At the same time changes in class structure eroded the coalitional foundations of labor-based parties. The decline of mass production and the expansion of the tertiary and informal sec- tors weakened industrial labor organizations, limiting their capacity to deliver the votes, resources, and social peace that had been at the heart of the traditional party-union exchange. These developments created an incentive for labor-based parties to rethink their programs, redefine their relationship with unions, and target new electoral constituencies. Such change is not easy, however. Adaptive strategies often run counter to parties’ traditional programs and the interests of their old con- stituencies, and as a result party leaders are often unwilling—or un- able—to carry them out. In the mid-1980s the Argentine (Peronist) Justicialista Party (PJ) ap- peared to be an unlikely candidate for successful labor-based party adaptation. Not only had Peronism opposed liberal economic policies since the 1940s, but it was also a mass party with close ties to old guard * The author thanks Felipe Aguero, Katrina Burgess, David Collier, Ruth Berins Collier, Jorge Domínguez, Sebastián Etchemendy, Kenneth Greene, Gretchen Helmke, Chappell Lawson, Scott Mainwaring, James McGuire, María Victoria Murillo, Guillermo O’Donnell, Kenneth Roberts, Richard Snyder, Susan Stokes, and two anonymous reviewers from World Politics for their comments on earlier versions of this article.