ISSN 1852-8171 Norberto FERNANDEZ LAMARRA Martín
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
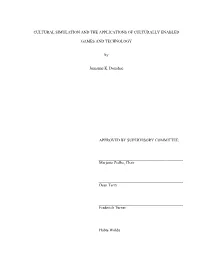
Cultural Simulation and the Applications of Culturally Enabled
CULTURAL SIMULATION AND THE APPLICATIONS OF CULTURALLY ENABLED GAMES AND TECHNOLOGY by Jumanne K. Donahue APPROVED BY SUPERVISORY COMMITTEE: ___________________________________________ Marjorie Zielke, Chair ___________________________________________ Dean Terry ___________________________________________ Frederick Turner ___________________________________________ Habte Woldu Copyright 2017 Jumanne K. Donahue All Rights Reserved This dissertation is dedicated to the civilized, humane, rational, and creative people of the world. May you increase in number. Your wise actions are sorely needed. CULTURAL SIMULATION AND THE APPLICATIONS OF CULTURALLY ENABLED GAMES AND TECHNOLOGY by JUMANNE K. DONAHUE, BS, MFA DISSERTATION Presented to the Faculty of The University of Texas at Dallas in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ARTS, TECHNOLOGY, AND EMERGING COMMUNICATION THE UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS December 2017 ACKNOWLEDGMENTS To begin, I would like to like to thank my supervisor, Dr. Marjorie Zielke. I appreciate your support and guidance given the unorthodox confluence of ideas in my dissertation as well as your confidence in me and your leadership of The First Person Cultural Trainer project. I would also like to think the members of my committee: Dr. Frederick Turner, Dean Terry, and Dr. Habte Woldu. Dr. Turner, you are a gentleman, scholar, and writer of the first order and your work on epic narrative has been enlightening. Dean Terry, your knowledge of avant-garde cinema and role as an innovator in social technology has always made our conversations stimulating. Your example encourages me to take risks with my own endeavors and to strive for the vanguard. Dr. Woldu, you introduced me to the concept of quantifying cultural values. -

The UNESCO Courier; Vol.:51, 9; 1998
the C o u riejuly-augustSeptember r 1998 HigherHigher JJeremyeremy RifkinRifkin educatioeducation...n... againstagainst aa brave andand after?after? new world ProwlingProwling cybersnoopercybersnooperss Contents September 1998 51st year Published monthly in 28 languages and in Braille by the United Nations Educational,Scientific and Cultural Organization. PEOPLE AND PLAC E S 31,rue François Bonvin,75732 Paris Cedex 15 France Fax:(33) (0) 1.45.68.57.45 - (33) (0) 1.45.68.57.47 e-mail:[email protected] Hopes and dreams of A l g e r i a ’s youth Dalila Ta l e b Internet:http://www.unesco.org 3 Director:René Lefort Editor in chief:Sophie Bessis Secretary, Director’s Office/Braille editions: E D I TO R I A L Annie Brachet (Tel:(33) (0) 1.45.68.47.15) Editorial staff (Paris) English edition:Roy Malkin 9 P ro g ress for whom? Federico Mayor Spanish edition:Araceli Ortiz de Urbina Sophie Boukhari Lucia Iglesias Kuntz Amy Otchet P L A N E T Seydou Amadou Oumarou Jasmina Sopova 1 0 Mutants on the menu France Bequette Translation Miguel Labarca Glenn Naumovitz WORLD OF LEARNING Art and production unit:Georges Servat Page layout and design:Eric Frogé Illustrations:Ariane Bailey (Tel:(33) (0) 1.45.68.46.90) Documentation:José Banaag (Tel:(33) (0) 1.45.68.46.85) 1 4 C o l o m b i a ’s community mothers Antoine de To u r n e m i r e Liaison with non-Headquarters editions and press: Solange Belin (Tel:33 (0) 1.45.68.46.87) Administrative Assistant: Theresa Pinck DOSSIER (Tel:(33) (0) 1 45.68.45.86) Editorial Committee René Lefort (moderator), Jérome Bindé, Milagros del Corral, 1 7 Higher education—and after? Alcino Da Costa, Babacar Fal l , Sue Wi l l i a m s Non-headquarters editions 1 8 Shaking the ivory tower Peter Scott Russian:Irina Utkina (Moscow) German:Dominique Anderes (Berne) Arabic: Fawzi Abdel Zaher (Cairo) 19 Four pillars of wisdom Guy Neave Italian:Gianluca Formichi (Rome) Hindi:Ganga Prasad Vimal (Delhi) 22 What do students want? A .M c C a t h i e / A . -

Higher Education at a Time of Transformation
SYNTHESIS OF THE GUNI HIGHER EDUCATION IN THE WORLD REPORTS Synthesis of the GUNI Higher Education in the World Reports Higher Education at a Time of Transformation: New Dynamics for Social Responsibility was specially commissioned by UNESCO for the 2009 World Conference on Higher Education (WCHE). Taken from the Global University Network of Innovation (GUNI) Series on the Social Commitment of Universities, which explores key issues facing higher education in the twenty-first century, this publication is a synthesis of the three reports: HIGHER EDUCATION AT ATIMEOFTRANSFORMATION AT HIGHER EDUCATION HIGHER EDUCATION AT Higher Education in the World 2006: The Financing of Universities Higher Education in the World 2007: Accreditation for Quality Assurance: What is at Stake? Higher Education in the World 3. Higher Education: New Challenges and Emerging Roles for Human and Social Development A TIME OF Including contributions from 70 authors from 34 countries, this publication showcases the key ideas from the global issues and the regional perspectives, as well as 24 good practices, making it an essential tool for all involved in higher education. This publication analyzes the present and future challenges faced by higher education TRANSFORMATION institutions in the context of globalization, providing a perspective on the financing of higher education, and on the accreditation mechanisms that are in place for assuring quality. It also examines the challenges and emerging roles of higher education in terms of its contribution to human and social development. New Dynamics for Social Responsibility The publication also focuses on how higher education institutions (HEIs) could contribute to a systematic and proactive analysis to develop critical discourses with which societies can continually reflect on their evolution for a positive social transformation. -

World Conference on Higher Education in the Twenty-First Century: Vision and Action; Higher Education in the Twenty-First Centur
WORLD CONFERENCE ON HIGHER EDUCATION Higher Education in the Twenty-first Century Vision and Action UNESCO, Paris, 5 – 9 October 1998 VOLUME III – COMMISSIONS Part II Commission Reports and Papers ED-99/HEP/WCHE/Vol.III-2 Note of the UNESCO Secretariat The present volume is part of the Proceedings of the World Conference on Higher Education (Paris 5-9 October 1998) and comprise : Volume I: Final Report Volume II: Speeches and Lectures Volume III: Reports of the Commissions Volume IV: Reports of the Thematic Debates Volume V: Plenary Speeches Volume VI: Listing of Titles of Individual Documents. Documents are archived in the original language of delivery or in one of the language versions provided by the author. Copies can be obtained on request from the Division of Higher Education, UNESCO. Some documents are available in printed form only. Note du Secrétariat de l’UNESCO Le présent volume fait partie des Actes de la Conférence mondiale sur l’enseignement supérieur (Paris, 5-9 octobre 1998) et comprend : Volume I : Rapport final Volume II : Discours et exposés spéciaux Volume III : Rapports des commissions Volume IV : Rapports des débats thématiques Volume V : Discours en séances plénières Volume VI : Liste des titres des documents individuels. Les documents sont archivés dans la langue originale du discours ou de l’une des versions transmises par l’auteur. Les copies peuvent être obtenues sur demande adressée à la Division de l’enseignement supérieur, UNESCO. Certains documents ne sont disponibles que sur papier. Nota de la Secretaría -
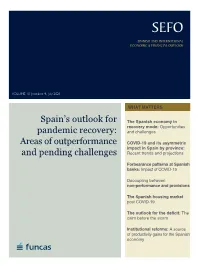
Spain's Outlook for Pandemic Recovery
SEFO Spanish and International Economic & Financial Outlook SEFO SPANISH AND INTERNATIONAL ECONOMIC & FINANCIAL OUTLOOK VOLUME 10 | number 4, July 2021 WHAT MATTERS Spain’s outlook for The Spanish economy in recovery mode: Opportunities pandemic recovery: and challenges Areas of outperformance COVID-19 and its asymmetric impact in Spain by province: and pending challenges Recent trends and projections Forbearance patterns at Spanish banks: Impact of COVID-19 Decoupling between non-performance and provisions Orders or claims: The Spanish housing market VOLUME post COVID-19 Funcas Caballero de Gracia, 28 28013 Madrid (España) 10 | number 4, July 2021 July 4, 10 | number The outlook for the deficit: The Teléfono: 91 596 54 81 ISSN: 2254 - 3880 Fax: 91 596 57 96 calm before the storm [email protected] www.funcas.es 9772254389002 9772254388005 Institutional reforms: A source of productivity gains for the Spanish economy SEFO is a bi-monthly Economic Journal Board of Editors published by Funcas and written by its Carlos Ocaña experts, on the most pressing issues Santiago Carbó facing the Spanish and international José Félix Sanz economy / financial system today. Raymond Torres Readers can find this and archived issues Managing Editors of SEFO at www.funcas.es. Please contact us to request permission to republish an Alice B. Faibishenko article at [email protected] Juan Núñez Electronic Edition Board of Trustees An electronic edition of this Journal is Isidro Fainé Casas (President) available at José María Méndez Álvarez-Cedrón http://www.funcas.es/Publicaciones (Vice president) Fernando Conlledo Lantero (Secretary) Carlos Egea Krauel Miguel Ángel Escotet Álvarez Amado Franco Lahoz Manuel Menéndez Menéndez Pedro Antonio Merino García Antonio Pulido Gutiérrez Victorio Valle Sánchez Gregorio Villalabeitia Galarraga Contact [email protected] Web Site www.funcas.es Orders or Claims: Funcas, publications Tel.; +34-91-5965481, Fax: +34-91- 5965796, e-mail: [email protected] Printed in Spain Editorial and Production Funcas Caballero de Gracia, 28. -

The Impact of the Pandemic on Spain's Businesses
SEFO Spanish and International Economic & Financial Outlook SEFO SPANISH AND INTERNATIONAL ECONOMIC & FINANCIAL OUTLOOK VOLUME 10 | number 3, May 2021 WHAT MATTERS The impact of the The impact of the pandemic on Spanish household and pandemic on Spain’s corporate sector accounts Spain’s business businesses demographics post-COVID-19: An initial assessment The resilience of Spain’s manufacturers in the face of COVID-19 Stimulating business creation: Analysis and proposals Orders or claims: VOLUME Market values of European and Funcas Caballero de Gracia, 28 Spanish banks: Contraction 28013 Madrid (España) and recovery against the Teléfono: 91 596 54 81 2021 May 3, 10 | number Fax: 91 596 57 96 ISSN: 2254 - 3880 backdrop of COVID-19 [email protected] www.funcas.es 9772254389002 9772254388005 Payments in year two of the pandemic Deterioration in Spain’s public finances in the wake of COVID-19 SEFO is a bi-monthly Economic Journal Board of Editors published by Funcas and written by its Carlos Ocaña experts, on the most pressing issues Santiago Carbó facing the Spanish and international José Félix Sanz economy / financial system today. Raymond Torres Readers can find this and archived issues Managing Editors of SEFO at www.funcas.es. Please contact us to request permission to republish an Alice B. Faibishenko article at [email protected] Juan Núñez Electronic Edition Board of Trustees An electronic edition of this Journal is Isidro Fainé Casas (President) available at José María Méndez Álvarez-Cedrón http://www.funcas.es/Publicaciones (Vice president) Fernando Conlledo Lantero (Secretary) Carlos Egea Krauel Miguel Ángel Escotet Álvarez Amado Franco Lahoz Manuel Menéndez Menéndez Pedro Antonio Merino García Antonio Pulido Gutiérrez Victorio Valle Sánchez Gregorio Villalabeitia Galarraga Contact [email protected] Web Site www.funcas.es Orders or Claims: Funcas, publications Tel.; +34-91-5965481, Fax: +34-91- 5965796, e-mail: [email protected] Printed in Spain Editorial and Production Funcas Caballero de Gracia, 28. -

Crisis De La Calidad De La Enseñanza Superior Problemas Y Desafíos Ante La Incertidumbre
EDUCACIÓN SUPERIOR y SOCIEDAD VOL 10 N° 1: 57-66,1999 Crisis de la calidad de la enseñanza superior Problemas y desafíos ante la incertidumbre Miguel Angel Escotet Florida International University Resumen Este artículo tiene por objeto realizar un análisis de los problemas confrontados por la educación en su esfuerzo por mantener la calidad y los retos que se plantean en ese aspecto en una época de incertidumbre. El primer gran desafío afecta a la propia cultura universitaria, a esa relación profesor-estudiante que forma parte de la cultura genuina de la educación: aprender a generar y compartir el conocimiento. En este sentido, se enfatiza la necesidad de lograr constituir una comunidad de aprendizaje que integre a todos los actores universitarios, lo cual requerirá de un cambio de actitudes y valores que imperan en la cultura universitaria de hoy. El otro gran desafío para el logro de la calidad integral reside en la creación de una relación estable entre universidad y sociedad. El sistema universitario no tiene muchas alianzas estratégicas con el sistema productivo que permita la creación de un espíritu de compromiso y colaboración entre ambos sistemas y se destaca la necesidad de consolidar ese conjunto de alianzas. Se concluye señalando que la gran transformación profesional exigirá un mayor nivel interdisciplinario, una revitalización del grupo de disciplinas relacionadas con las esferas éticas y estéticas y un cambio total de actitud en profesores y estudiantes al pasar de una educación terminal a una educación permanente: es decir, el profesional del futuro estará atrapado de por vida en la educación, y educación y trabajo irán de la mano y no una a expensas de la otra. -

Desafíos Que Enfrentan Las Instituciones De Educación Terciaria
Director: Luis Yarzábal, Director IESALC/UNESCO-Caracas Editor: José Silvio, Especialista Principal para Educación Superior, IESALC-UNESCO Comité Asesor: Jorge Brovetto, Rector de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. José Joaquín Brunner, Ministro de la Secretaría de la Presidencia, Santiago, Chile. arco Antonio R. Días, Director de la División de Educación Superior, UNESCO, París. Miguel Angel Escotet, Director de Estudios de Postgrado, Centro para el Desarrollo de la Educación, Florida International University, Miami, Florida. Ruth Lerner de Almea, ex-Embajadora de Venezuela ante la UNESCO, Caracas, Venezuela. Gustavo López, ex-Director del CRESALC, Director EPD, UNESCO, París. José Seixas Lourenfo, Presidente, Asociación de Universidades Amazónicas (UNAMAZ), Brasilia, Brasil. Luis Enrique Orozco, Vice-Rector Académico, Universidad de Los Andes, Santafé de Bogotá, Colombia. Enrique Oteiza, ex-Director del CRESALC, Buenos Aires, Argentina. Antonio Pasquali, ex-Director del CRESALC, Caracas, Venezuela. Augusto Ramírez Ocampo, Consejero Especial del Director General de la UNESCO, Bogotá, Colombia. Marcia Rivera, Consejera Especial del Director General de la UNESCO, San Juan, Puerto Rico. Juan Carlos Tedesco, ex-Director del CRESALC, Director, International Bureau of Education, UNESCO, Ginebra. Carlos Tünnermann Bernheim, Consejero Especial del Director General de la UNESCO, Managua, Nicaragua. Hebe Vessuri, Jefe, Departamento de Estudio de la Ciencia, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Caracas, Venezuela. Comité Editorial Nicolás Bianco, Director, Instituto de Inmunología, Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. Angel Díaz Barriga, Director del Centro de Estudios sobre la Universidad, Universidad Autónoma de México. Axel Didriksson, Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, Universidad Nacional Autónoma de México, México. Carmen García-Guadilla, Profesora Asociada, Centro de Estudios del Desarrollo, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. -

Pandemics, Leadership, and Social Ethics
Pandemics, leadership, and social ethics Miguel Ángel Escotet PROSPECTS Comparative Journal ISSN 0033-1538 Prospects DOI 10.1007/s11125-020-09472-3 1 23 Prospects https://doi.org/10.1007/s11125-020-09472-3 VIEWPOINTS/CONTROVERSIES Pandemics, leadership, and social ethics Miguel Ángel Escotet1 © UNESCO IBE 2020 Abstract This Viewpoint argues that the absence of worldwide social ethics is at the root of our present social, political, and economic crises. More to the point, the current COVID- 19 pandemic is, in part, a consequence of insufcient scientifc research, inappropriate edu- cation systems, and globally fragile health structures and human services. Keywords Pandemic · Leadership · Social ethics · Education · Crisis The COVID-19 pandemic we are facing is, in part, a consequence of insufcient scientifc research, inappropriate education systems, and globally fragile health structures and human services. But we invest much more in maintaining political structures and political move- ments than in any of those areas. As education professionals, we know that we live in a world in turmoil: a world of col- lapsing ideas, instant gratifcation, unfulflled promises, and crashed ideologies. We experi- ence the forces of change invading our classrooms every day, even as the voices of discon- tent demand radical reform of all levels of public education, including higher education. At the same time, we must confront a new dark age in political and social leadership. Gloucester’s disturbing words in King Lear are ftting: “Tis the time’s plague when mad- men lead the blind” (Shakespeare 2015). With some exceptions, many local, national, and global leaders display a surprising disregard for culture and an appalling absence of afec- tive and emotional development. -

Regional Conference on Policies and Strategies for the Transformation of Higher Education in Latin America and the Caribbean, Which I Am Proud to Inaugurate
Collection: "Responses" United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Regional Center for Higher Education in Latin America and the Caribbean Ministry of Higher Education, Republic of Cuba Towards a new higher education Proceedings of the Regional Conference Policies and Strategies for the Transformation of Higher Education in Latin America and the Caribbean, held in Havana, Cuba, from 18 to 22 November 1996. IAUP, IAU, AUGM, IDRC, CSUCA, I0HE, UDUAL, UNAMAZ, UNICA, WUS CRESALC/UNESCO, Caracas, 1997 Towards a new higher education / published by CRESALC/UNESCO et al.- Caracas, Venezuela: CRESALC/UNESCO, 1997. 245 p.:il., 22 cm.-(Responses, 4).- 1. Higher Education - Latin America 2. Higher Education - Institutions 3. Higher Education - Trends and Development 4. Higher Education - Transformations 5. Higher Education - Universities I. CRESALC/UNESCO, editor II. Collection Responses II. LB2321 1997 In the collection "Responses", CRESALC/UNESCO publishes essays, studies and research related to the transformations which are taking place in the field of higher education in response to the incentives coming from the economic, political and social environment, or from the institutions of that educational level themselves, particularly in the Latin American and Caribbean countries. The positions of the authors of this book do not necessarily reflect the official points of view of UNESCO. The terms used and the presentation of data do not imply the adoption of a position by the Secretariat of the Organization either with regard to the juridical status of a particular country, territory, city or region, its authorities, or with regard to the delimitation of the national frontiers. Editor: Luis Yarzábal Design of title page Nuncia Moccia Layout, mounting and printing: Unit of Graphic Arts and Printing CRESALC/UNESCO: Luz Márquez, Nuncia Moccia, Cirilo Ramos, Gladys Marciales, Antonio J. -

Spanish Economic and Financial Outlook
Spanish Economic and Financial Outlook Spanish banks: Improved performance in the face of financial turbulence Volume 5 ♦ Number 2 Volume 2016 Letter from the Editors Volume 5 ♦ Number 2 03 07 The ECB and banking union: March 2016 Towards a more integrated and resilient Europe José Manuel González-Páramo 21 Spain’s economic slowdown in an uncertain context Ángel Laborda and María Jesús Fernández The Spanish economy: 35 The need for restoring growth potential and modernisation Emilio Ontiveros, A.F.I. The European Investment Fund: 45 Challenges and opportunities for Spain Carmen López Herrera, A.F.I. 53 Challenges ahead for the banking industry Carlos Ocaña and Alice Faibishenko Spanish Economic and Financial Outlook The Spanish banking sector in the financial turbulence 67 of 2016 Orders and information: Santiago Carbó Valverde and Francisco Rodríguez Fernández Regulations on banks’ sovereign bond holdings: Funcas 75 Caballero de Gracia, 28 Assessing the impact of potential changes 28013 Madrid Victor Echevarria Icaza and Francisco J. Valero López, A.F.I. Spain Phone: 91 596 54 81 85 Regional concentration of the Spanish banking market Fax: 91 596 57 96 Joaquín Maudos [email protected] www.funcas.es SEFO The Spanish banking system: 99 The process of cleaning up property assets José García Montalvo Recent key developments in the area of Spanish 111 financial regulation Prepared by the Regulation and Research Department of the Spanish Confederation of Saving Banks (CECA) 115 Spanish economic forecasts panel: March 2016 Funcas Economic Trends and Statistics Department Editorial Board of Editors Carlos Ocaña Santiago Carbó Ángel Laborda José Félix Sanz Managing Editors Alice B. -

Abanca Corporación Bancaria, S.A
ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A. (incorporated as a limited liability company (sociedad anónima) under the laws of the Kingdom of Spain) €300,000,000 Fixed Rate Reset Subordinated Notes due 7 April 2030 The issue price of the €300,000,000 Fixed Rate Reset Subordinated Notes due 7 April 2030 (the "Notes") of ABANCA Corporación Bancaria, S.A. (the "Bank" or "ABANCA") is 100 per cent. of their principal amount. The Notes have been issued in denominations of €100,000. The Notes were issued on 7 October 2019 (the "Issue Date"). The Bank and its consolidated subsidiaries are referred to herein as the "ABANCA Group", and its parent company, ABANCA Holding Financiero, S.A. ("ABANCA Holding"), together with its consolidated subsidiaries are referred to herein as the "ABANCA Holding Group". As described in the terms and conditions of the Notes (the "Conditions"), unless previously redeemed, the Notes will be redeemed at their principal amount on 7 April 2030. The Notes may be redeemed at the option of the Bank in whole, but not in part, at their principal amount, together with any accrued and unpaid interest thereon to (but excluding) the date fixed for redemption, subject to the conditions set out in Condition 4.2 including, without limitation, obtaining prior Supervisory Permission, if a Tax Event or a Capital Event occurs (as such terms are defined in the Conditions). See Conditions 4.4 and 4.5 in "Conditions of the Notes". In addition, the Bank may at its option, subject to the conditions set out in Condition 4.2 including, without limitation, obtaining prior Supervisory Permission, redeem all, but not some only, of the Notes on the Reset Date, at their principal amount, together with any accrued and unpaid interest thereon to (but excluding) the date fixed for redemption.