Ui{A Mirada Desde Chile
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
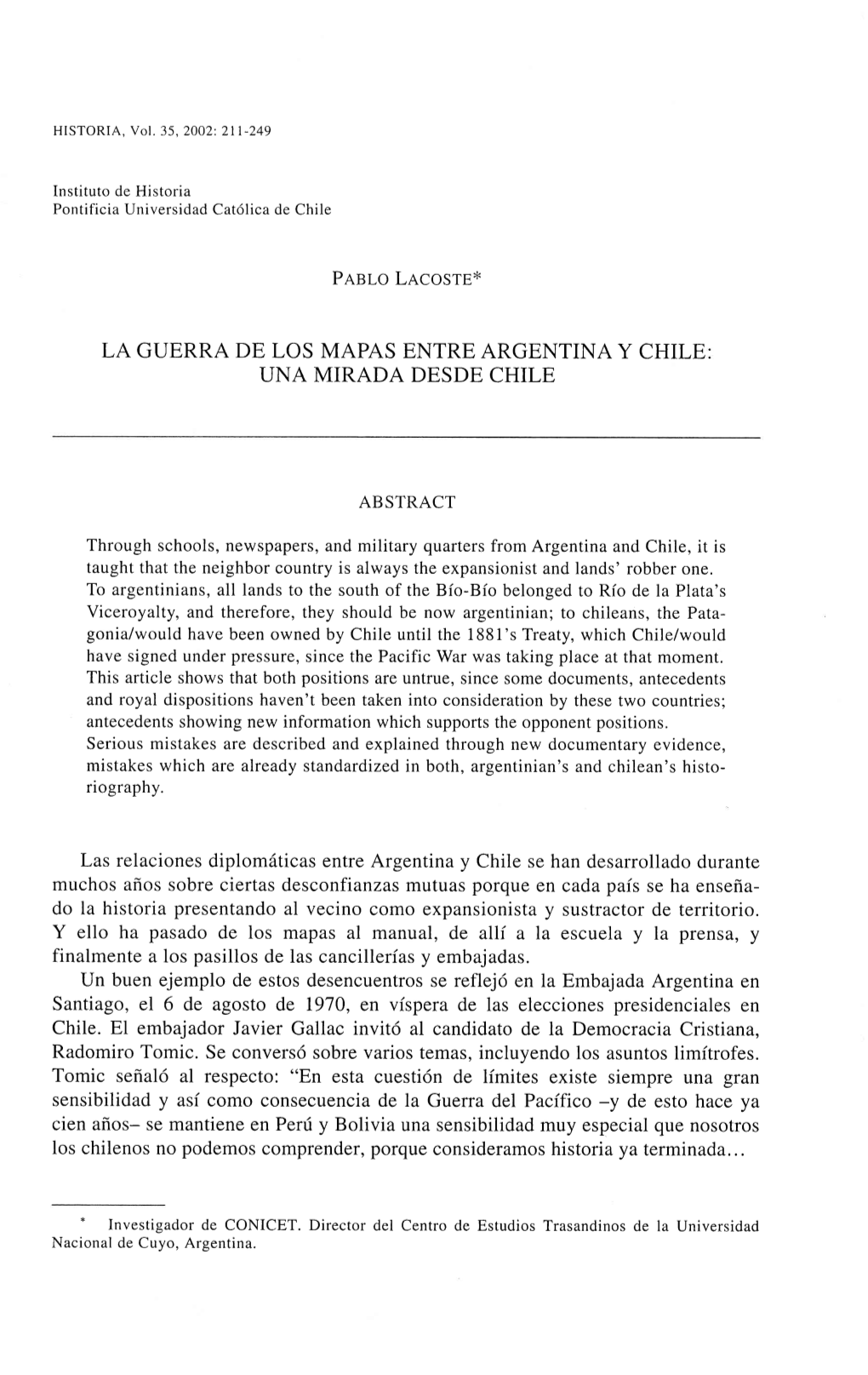
Load more
Recommended publications
-

Temporalidades Jesuitas En El Reino De Chile : (1593-1800)
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA TESIS DOCTORAL Temporalidades jesuitas en el reino de Chile : (1593-1800) MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR Guillermo Alberto Bravo Acevedo DIRECTOR: Manuel Ballesteros Gaibrois Madrid, 2015 © Guillermo Alberto Bravo Acevedo, 1980 TP i ll2 . 202 Guillermo Alberto Bravo Acevedo 5309873639 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE TEMPORALIDADES JESUITAS ENEL REINO DE CHI IE (1593-1800) Departamento de Historia de América Facultad de Geografla e Historia Universidad Complutense de Madrid 198 5 Colecclon Tesis Doctorales. 202/8,5 Guillermo Alberto Bravo Acevedo Edita e imprime la Editorial de la Universidad Complutense de Madrid. Servicio de Reprografia Noviciado, 3 28015 Madrid Madrid, 198 5 Xerox 9400 X 721 Dep6sito Legal: M—27545—1985 GUILLERMO ALBERTO BRATO ACEVEDO. " TEMFORALIDADES JESUITAS EN EL REINO DE CHILE » ( 1593 - 1800 ) DIRECTOR : DR. MANUEL BALLESTEROS GAIBROIS. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, FACULTAD DE GBOGRAHA B HISTORIA. SBCCION HISTORIA DE AMERICA. 19 8 0 A CARMEN ELIANA PAULINA GUILLERMO MARCELA INDICE T o n o I INTRODUCTION PRIMERA PARTE: La Companfa de Oesds en Chile* 1593-1767» P6g, CAPITULO PRIMERO Es tablée 1ml en to de la Compafffa de 3esds 2 I* Los Eapaholes en Chile 3 II. Los Oesuftast Petlclones para su paso a Chile 6 III* Estableclmlento de los Jesuftas en Chile 8 IV. Chile, es parte de la Provlncla del Para guay 15 V. Chile, Vlce-provlncla dependlente del Pe rd . 22 VI* La Provlncla Jesufta de Chile 27 Notas al capftulo prlmero 33 CAPITULO SEGUNOO Las Teisporalidades: Slstemas de Adqulslcldn 37 I. Primeras Temporalldades Oesuftas 40 II* Creclmlento de las Temporalldades 58 III. -

Y Así Nació La Frontera
Y así nació la Frontera... RICARDO FERRANDO KEUN Y ASÍ NACIÓ LA FRONTERA... Conquista, Guerra, Ocupación, Pacifi cación 1550 - 1900 ISBN: 978-956-7019-83-0 © Ricardo Ferrando Keun Inscripción N ° 64.106 Derechos Reservados Primera edición: 1986 Editorial Antártica S.A. Segunda edición: julio 2012 Ediciones Universidad Católica de Temuco Dirección General de Investigación y Postgrado Avenida Alemania 0211, Temuco. [email protected] Coordinación Ediciones UC Temuco Andrea Rubilar Urra Diseño de Portada Victoria Barriga Jungjohann Foto de portada: Juego de Chueca (entre los Araucanos). Costumbres de los Araucanos. Historia de Chile (Lám.6) Litografía (280 x360) F. Lehnert d’ après M. Gay. Lith. De Becquet Frères. Fuente: www.memoriachilena.cl Diagramación e impresión Alfabeta Artes Gráfi cas IMPRESO EN CHILE - PRINTED IN CHILE Y ASÍ NACIÓ LA FRONTERA… 5 Índice ÍNDICE DE ILUSTRACIONES DEDICATORIA AGRADECIMIENTO POR QUÉ ESCRIBO PRÓLOGO CAPÍTULO PRIMERO Visión de la Araucanía en el siglo XVI La conquista española: guerra o fensiva 1. Pedro de Valdivia en la tierra de Arauco ....................................................... 41 2. Pedro de Valdivia vuelve al sur (1549) ...........................................................45 3. Campaña del río Cautín. Fundación de Imperial ..........................................50 4. Sublevación general de los mapuches ............................................................59 5. Tucapel y la muerte de Valdivia ......................................................................63 6. Consecuencias -

El Pueblo De Indios De San Fernando Copiapó (1745 – 1810)
Universidad de Chile Facultad de Filosofía y Humanidades Seminario de grado: Política, instituciones y grupos sociales en Chile (1700 – 1850) De la Encomienda a la integración económica regional: El pueblo de indios de San Fernando Copiapó (1745 – 1810) Informe para optar al Grado de Licenciado presentado por: José Alfredo Gálvez Yáñez. Profesor guía: Luz María Méndez Beltrán. Santiago de Chile 2018 1 Al día siguiente llegamos al valle de Copiapó. Estaba contento de todo corazón de haber llegado porque este viaje ha sido para mí una constante fuente de ansiedad Charles Darwin- Viaje de Valparaíso a Copiapó A quien desea adentrarse realmente en el pasado le es forzoso abandonar de trecho en trecho la carga abigarrada de datos y recogerse en sí mismo, apartado de toda urgencia, para pensar, sintetizar y finalmente interpretar la Historia. Sergio Villalobos – Una meditación en torno a la conquista de chile 2 Agradecimientos. En primer lugar, quisiera extender un agradecimiento inmenso a mis padres, José Gálvez Mercado y Georgina Yáñez Araya, quienes con mucho esfuerzo han depositado su confianza, enseñanzas y recursos en mi para poder llegar a esta instancia. A mi querida hermana Karla Gálvez Yáñez y su familia que me han entregado todo su apoyo a lo largo de la vida. Al igual que a mis familiares más cercanos, mis tíos, abuelos, primos, especialmente a mi tío Moisés Yáñez, quien siempre ha auxiliado a la familia en momentos de necesidad y le estoy profundamente agradecido. Inmediatamente mencionar con gratitud a todos quienes me han ayudado en la elaboración de este escrito. A Felipe González Padilla, un gran amigo quien me ha acompañado durante todo este viaje (a veces turbulento) de la licenciatura en historia, y las tardes de redacción. -

El Impacto De La Expulsión De Los Jesuitas En Chile
EL IMPACTO DE LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS EN CHILE *** EDUARDO CAVIERES F. (DIR.) GUILLERMO BRAVO ACEVEDO HERNÁN CORTÉS O. ALDO YÁVAR DINA ESCOBAR G. ÍNDICE PRESENTACIÓN GENERAL................................................................................................................. 3 LOS JESUITAS EXPULSOS: LA COMUNIDAD Y LOS INDIVIDUOS Eduardo Cavieres F. 1. LO QUE SABEMOS ............................................................................................................................. 7 2. EL CONTEXTO INMEDIATO: LA PROVINCIA DEL PERÚ..................................................... 11 Jesuitas expulsos de Lima según categoría y tramos de edades ...................................................... 16 Fallecimiento de jesuitas expulsos del Perú: Decesos según tramos de años ................................. 17 Fallecimiento de jesuitas expulsos del Perú: Tramos según edades en el momento del deceso...... 17 3. LA PROVINCIA DE CHILE ............................................................................................................. 19 Comparación entre las del Perú y Chile ..........................................................................................19 Jesuitas expulsos de la Provincia de Chile, según tramos de edades .............................................. 30 Fallecimientos jesuitas expulsos de Chile (tramos según edades al deceso) ................................... 36 ANEXO: ALISTAMIENTO DE LOS INDIVIDUOS DE LA EXTINGUIDA COMPAÑÍA QUE PERCIBEN SU PENSIÓN EN LA CIUDAD DE ÍMOLA, EN LA -

Daniel Riquelme, O Las Grietas Escondidas De La Brillante Historia Nacional*
Acta Literaria 54 (121-142), Primer semestre 2017 ISSN 0716-0909 DANIEL RIQUELME, O LAS GRIETAS ESCONDIDAS DE LA BRILLANTE HISTORIA NACIONAL* DANIEL RIQUELME, OR THE HIDDEN CRACKS OF THE SHINY NATIONAL HISTORY EDUARDO AGUAYO RODRÍGUEZ Universidad Católica de la Santísima Concepción. Concepción, Chile [email protected] Resumen: Este artículo examina la prosa de divulgación histórica desarrollada por el escritor chileno Daniel Riquelme entre 1893 y 1911 en distintos medios periodísti- cos. Proponemos que el relato nacional delineado por este recuento histórico se aleja significativamente de la versión dominante de la Historia de Chile, asumiendo for- mas, actitudes y valores que la tensionan al punto de revertir su sentido. Para evaluar dicha hipótesis, nos interesa destacar la distancia que el relato de Riquelme logra establecer respecto de sus referentes literario-culturales –la historiografía y la novela nacionales– a partir del examen de sus procedimientos retóricos y de los efectos/afec- tos de lectura que caracterizan a esta prosa, sugiriendo una explicación que permita relacionar estas particularidades con el cambio en la percepción social del tiempo, desde un momento fundacional a uno de integración, y con el impacto social y cultural que la Guerra Civil de 1891 tuvo en este contexto. Palabras clave: Daniel Riquelme, Historia de Chile, ficción histórica, héroe román- tico, Revolución de 1891. Abstract: This article examines the historical prose published by the Chilean writer Daniel Riquelme between 1893 and 1911 in different media. We propose that the na- tional narrative delineated by this historical account departs significantly from the dominant version of Chilean History, assuming forms, attitudes and values that even- tually stress and reverse its meaning. -
Texto Completo67
Colección: Anejos de Elucidario 1 Director: SALVADOR CONTRERAS GILA MANUEL MORALES A N E J O S BORRERO E lucidario SEMINARIO BIO-BIBLIOGRÁFICO MANUEL CABALLERO VENZALÁ MANUEL MORALES BORRERO Manuscritos sobre la Virgen de (s. XVII y XIX) Linarejos y su Santuario (siglos XVII y XIX) Manuscritos sobre la Virgen de Linarejos y su Santuario Manuscritos sobre la Virgen 1 Instituto de Estudios Giennenses ANEJOS DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN MANUEL MORALES BORRERO MANUSCRITOS SOBRE LA VIRGEN DE LINAREJOS Y SU SANTUARIO (SIGLOS XVII Y XIX) MANUEL MORALES BORRERO MANUSCRITOS SOBRE LA VIRGEN DE LINAREJOS Y SU SANTUARIO (SIGLOS XVII Y XIX) Instituto de Estudios Giennenses DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Edita Instituto de Estudios Giennenses DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN © Del autor: Manuel Morales Borrero © De la presente edición: Instituto de Estudios Giennenses DISEÑO GRÁFICO Y MAQuetación Diputación Provincial de Jaén Cultura y Deportes I.S.B.N.: 978-84-96047-90-7 Depósito Legal: J. 59 - 2009 Imprime: Polígono «Los Olivares» Calle Villatorres, 10 • 23009 Jaén Impreso en España • Printed in Spain A don Félix López Gallego, linarense erudito, quien conoce mejor que nadie los entresijos, las tradiciones y la historia de su querida ciudad y de su Patrona. Con la entrañable amistad del autor. Nuestra Señora de Linarejos. Óleo sobre lienzo donado a la Cofradía por Doña Trinidad Belinchón a finales del año 2003. Preámbulo Dos crónicas linarenses n el presente libro deseo traer a la memoria los relatos de las conmemoraciones singulares que tuvieron lugar en el siglo XVII Econ motivo del traslado de Nuestra Señora de Linarejos al nue- vo Santuario que le erigieron y quedó terminado en 1666, así como otros sucesos posteriores relacionados con Linares y su venerada Pa- trona. -

Colonial Spanish Sources for Indian Ethnohistory at the Newberry Library
Colonial Spanish Sources for Indian Ethnohistory at the Newberry Library edited by Gabriel Angulo, M.A LIS Colonial Spanish Sources for Indian Ethnohistory NEW WORLD General Sources. 3 UNITED STATES General Sources. 37 Arizona. 47 California. .50 Florida. 68 New Mexico. 71 Texas. 86 MEXICO General Sources. .89 Chronicles. 117 Baja California. 163 Chiapas. 173 Chihuahua. .174 Guanajuato. 177 Mexico City. .179 Mexico State. 181 Oaxaca. 183 Sonora. 186 Tlaxcala. 191 Veracruz. 192 Yucatan. 193 CENTRAL AMERICA General Sources. 199 El Salvador. 204 Guatemala. .206 SOUTH AMERICA General Sources. .227 Argentina. .232 Bolivia. 238 Brazil. 240 Chile. .241 Colombia. .245 Ecuador. 251 Guayana. .252 Perú. 253 Paraguay. 274 Venezuela. 278 Geographic distribution of the colonial Spanish sources for Indian ethnography available at the Newberry Library Manuscripts Imprints Modern transcriptions Totals & reproductions New World 3 48 3 54 United States 2 6 5 13 Arizona 2 1 3 California 7 1 13 21 Florida 1 2 3 New Mexico 9 6 4 19 Texas 1 1 Mexico 42 45 23 110 Baja California 8 2 10 Chiapas 1 1 Chihuahua 3 3 Guanajuato 2 2 Mexico City 2 2 Mexico State 3 3 Oaxaca 3 3 Sonora 5 5 Tlaxcala 1 1 Veracruz 1 1 Yucatan 4 4 Central America 6 2 8 El Salvador 1 1 Guatemala 8 9 17 South America 1 4 2 7 Argentina 1 8 9 Bolivia 1 1 Brazil 1 1 Chile 2 2 4 Colombia 4 2 1 7 Ecuador 1 1 2 Guayana 1 1 Peru 13 12 3 28 Paraguay 4 4 Venezuela 2 6 8 totals 135 147 75 357 2 NEW WORLD Manuscripts Historia de las Indias [manuscript] : libro segundo / Fr. -

Bernard Moses
COPVRIGHT, xgoS ttV BERNARD MOSES U. t... .A. i> 3 r: ol !Lanci Cati Keep Your Card in This Pocket , UfaraiT cards. Unless labelol otherwise, books may be retained iOTtwo weeks. Borrowers finding books marked de- are S2SSL? rt?^ expected to report same at *"toe last borrower SILw j J will be held responsible for all Imperfections discovered. for a11 bska drawn f r ovei>due books 2o a day plus cost of must ^ ^ Keep Your Card inThis Pocket KANSAS CITY. MO. PUBLIC LIBRARY Q OOQ1 DE33b7S * * 1 ** 4 BY BERNARD MOSES Democracy and Social Growth in America. 8 * $1.00 The Establishment of Spanish Rule in America. 8 . $1.25 South America on the Eve of Eman cipation. 8. G. P, PUTNAM S SONS NEW YORK A LONDON on the , Eve of Emancipation The Southern Spanish Colonies in the Last Half-Century of their Dependence By Bernard Moses, Ph.D., LL.D. Professor in the University of California G. P. Putnam s Sons New York and London ftnfcfterbocheir press 1908 COPYRIGHT, 1908 BY BERNARD MOSES Ubc Tknfcftcrbocftcr press, mew l?otft A- > U. L_ , 3 PREFACE a book called The Establishment of Spanish IN Rule in America, published in 1898, the pre sent writer gave some account of the origin and earlier history of the institutions framed for the government of Spanish America. This volume aims to present some phases of colonial history and social organization in the last part of the eight- teenth century, particularly as they appear in the southern half of South America. -

Pedro De Usauro Martínez De Bernabé
Pedro de UsaUro Martínez de BernaBé 1782 . El editor agradece el aporte de la CorporaCión Cultural MuniCipal de ValdiVia a través de sus proyectos Conarte 2008 sin cuyo aporte esencial esta edición no hubiese sido posible. La Verdad en Campaña reLaCión históriCa de La PLaza, PUerto y Presidio de VaLdiVia ☄ Pedro de UsaUro Martínez de BernaBé 1782 Revisión del texto, notas preliminares y al margen de Ricardo Mendoza Rademacher. GOBIERNO DE CHILE DIRE cc IÓN DE BIBLIOTE C AS , AR C HIVOS Y MUSEOS A Gustavo Boldrini P. Contenido Notas Preliminares xiii El Autor El MAnuscrito sobrE lA Edición [Dedicatoria] 29 Proemio 31 i Puerto de Valdivia 33 ii Calidad de las Defensas 35 iii Baterías Provisionales 37 iv Falta de Auxilios y Caudales para las Obras 39 v Guarnición Militar 41 vi Objetos del Presidio 42 vii Refuerzos Provisionales 43 viii Guarnición y Repartimiento de Ella que se Requiere 45 ix Plaza de Valdivia 48 x Ventajas de la Primera Población 50 xi Segunda Población en Presidio 52 xii Refundación de la Ciudad 53 xiii Mutación de la Plaza a Mancera 56 xiv Reflexiones sobre esta Mutación 58 xv Restitución de la Plaza a Valdivia 60 xvi Adelantamientos que se Verifica 62 xvii Fertilidad del Terreno de Valdivia y sus Frutos 63 xviii Flores de Valdivia 64 xix Frutas y Variedad de Manzanas 65 xx Frutillas del País 67 xxi Lino Vicioso en Valdivia 69 vii xxii Ganados y Haciendas 70 xxiii Aves Caseras 71 xxiv Volatería de sus Montes y Lagos 72 xxv Animales del Bosque 75 xxvi Sabandijas y Reptiles 76 xxvii Maderas de estos Montes 78 xxviii Yerbas -

La Artillería En La Frontera De Chile. Del Flandes Indiano a Los Fuertes De Biobio
La Artillería en la Frontera de Chile. Del Flandes Indiano a los Fuertes de Biobio Juana Crouchet González (%) 1. CHILE: EL FLANDES INDIANO 1. La Frontera en los siglos xvii y xviii La ubicación estratégica de la Capitanía General de Chile, en relación con el Océano Pacífico, la llevó a ser considerada por el Estado español co- mo uno de los territorios más importantes en materia defensiva, ante la po- sible incursión de potencias extranjeras. Sin embargo, lo que hizo más céle- bre el reino de Chile desde finales del siglo xvi fue la existencia de un enemigo interno, que siguió resistiéndose a la dominación hispana por lo menos en forma permanente hasta 1655: los indios de la zona situada entre los ríos ítaLa y Toitén, bautizados por los conquistadores como araucanos, de los cuales el Capitán Olaverría en 1594 expresaba: «Ni se ve ni se sabe de ninguna nación de cuantas hay en el mundo que tanto tiempo hayan peleado por defender su patria y libelad como estos indios, sin dejar ni un día las ar- mas de las manos»~ Por lo tanto, el destino de los dominios más australes de la Corona española estuvo marcado inevitablemente por la guerra, que se convirtió en el motivo central de crónicas y poemas épicos, además de ser uno de los principales ternas que llenó hojas de informes gubernamentales y militares, destinados básicamente a solicitar financiamiento para tan «nece- saria causa», (*) Licenciada, Profesora de la Universidad de Santiago de Chile. ¡ Medina. José ToAbio, Coleí.yión de IJoea,ntntas Jn/diuxs para la Historia dc (1dM, CDI, Fondo Histórico Bibliográfico José Toribio Medina. -

Historia Física Y Política De Chile Historia IV
Historia física y política de Chile Historia IV Claudio Gay BI B LIOTECA FUNDAMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHILE CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN PONTI F ICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE BI B LIOTECA NACIONAL Historia IV.indb 3 25/6/08 18:25:24 BIBLIOTECA FUNDAMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE CHILE IN I C I AT I VA DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN , JUNTO CON LA PONTI F ICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE Y LA DIRECCIÓN DE BI B LIOTECAS , ARCHIVOS Y MUSEOS COMISIÓN DIRECTIVA GUSTAVO VICUÑA SALAS (PRESIDENTE ) AU G USTO BRUNA XIMENA CRUZAT AMUNÁTE G UI JOSÉ IG NACIO GONZÁLEZ LEIVA MANUEL RAVEST MORA RA F AEL SA G REDO BAEZA (SECRETARIO ) COMITÉ EDITORIAL XIMENA CRUZAT AMUNÁTE G UI NICOLÁS CRUZ BARROS FERNANDO JA B ALQUINTO RA F AEL SA G REDO BAEZA ANA TIRONI EDITOR GENERAL RA F AEL SA G REDO BAEZA EDITOR MARCELO ROJAS VÁSQUEZ CORRECCIÓN DE ORI G INALES Y DE P RUE B AS ANA MARÍA CRUZ VALDIVIESO PAJ BI B LIOTECA DI G ITAL IG NACIO MUÑOZ DELAUNOY I.M.D. CONSULTORES Y ASESORES LIMITADA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÓNICA TITZE DISEÑO DE P ORTADA PEZES P INA PRODUCCIÓN EDITORIAL A CAR G O DEL CENTRO DE INVESTI G ACIONES DIE G O BARROS ARANA DE LA DIRECCIÓN DE BI B LIOTECAS , ARCHIVOS Y MUSEOS IM P RESO EN CHILE / P RINTED IN CHILE Historia IV.indb 4 25/6/08 18:25:24 DE LA HISTORIA NATURAL A LA HISTORIA NACIONAL PRESENTACIÓN a Biblioteca Fundamentos de la Construcción de Chile reúne las obras de científicos, Ltécnicos, profesionales e intelectuales que con sus trabajos imaginaron, crearon y mostraron Chile, llamaron la atención sobre el valor de alguna región o recurso natural, analizaron un problema socioeconómico, político o cultural, o plantearon soluciones para los desafíos que ha debido enfrentar el país a lo largo de su historia. -

Texto Completo
Reseñas JOSÉ DE GÁLVEZ, MENTOR DEL IRLANDÉS AMBROSIO HIGGINS EN ESPAÑA Y AMÉRICA Jose de Galvez, Mentor of the Irish Ambrosio Higgins in Spain and America arios trabajos previamente publicados por Jorge Chauca pro- porcionaron aspectos importantes de la actuación ilustrada del irlandés Ambrosio Higgins como presidente de la Capitanía Ge- neral de Chile entre 1788 y 1796. Con esta nueva entrega, Chau- caV profundiza en la biografía de este personaje al proporcionar un por- menorizado recorrido por su azarosa trayectoria tanto en España como en Chile, que esta vez concluye en vísperas de su nombramiento como máxima autoridad chilena. Para facilitar su lectura la obra está dividida en dos partes. La primera parte trata del traslado de Irlanda a España de la familia O’Higgins y el patrocinio que Ambrosio obtiene de influyentes personajes de la alta Administración española para adentrarse en la com- pleja burocracia indiana. La segunda parte aborda su establecimiento en la América meridional y, concretamente, su desempeño como ingeniero, militar e intendente en Chile previo a su nombramiento como capitán general en 1788. A partir de un exhaustivo uso de la bibliografía especia- lizada y de innumerables fuentes obtenidas en múltiples repositorios de España y América, Chauca va enhebrando con profundidad la compleja personalidad del irlandés católico que llegó a ser pieza clave del poder hispánico en la América austral de la segunda mitad del siglo XVIII. El hilo conductor del trabajo ha consistido en reconstruir los vínculos per- Título: José de Gálvez, mentor del sonales y de fidelidad que permiten la articulación y supervivencia de un irlandés Ambrosio Higgins en España complejo entramado de redes de patronazgo y clientelismo.