ANÁLISIS DEL DISCURSO DE UNA BARRA BRAVA (2).Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
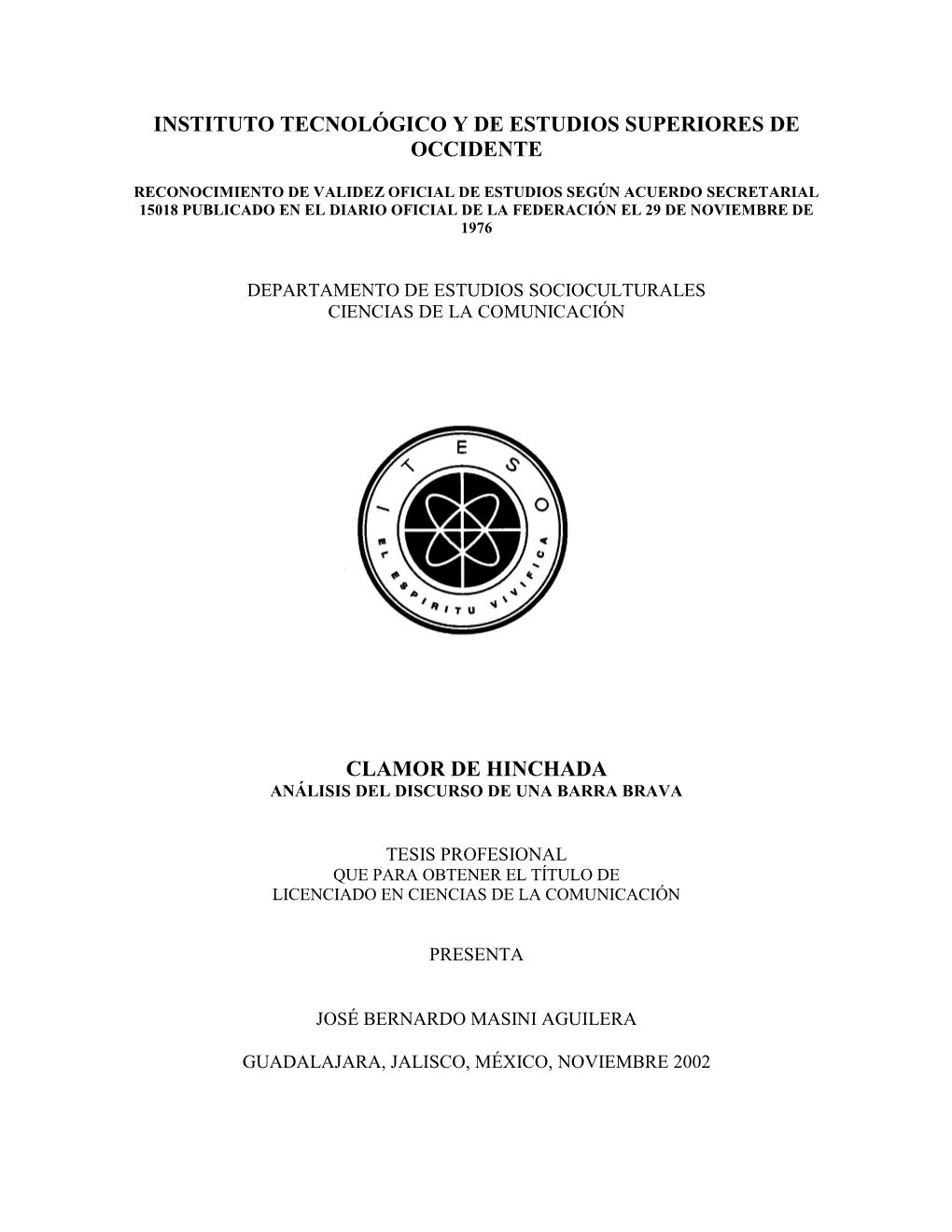
Load more
Recommended publications
-

Violence and Death in Argentinean Soccer in the New Millennium: Who Is Involved and What Is at Stake? Fernando Segura M Trejo, Diego Murzi, Belen Nassar
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Archive Ouverte en Sciences de l'Information et de la Communication Violence and death in Argentinean soccer in the new Millennium: Who is involved and what is at stake? Fernando Segura M Trejo, Diego Murzi, Belen Nassar To cite this version: Fernando Segura M Trejo, Diego Murzi, Belen Nassar. Violence and death in Argentinean soccer in the new Millennium: Who is involved and what is at stake?. International Review for the Sociology of Sport, SAGE Publications, In press, 10.1177/1012690217748929. hal-02162050 HAL Id: hal-02162050 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02162050 Submitted on 21 Jun 2019 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Violence and death in Argentinean soccer in the new Millennium: Who is involved and what is at stake? Trejo Cide, Mexico Ufg, Diego Brazil, Fernando Segura, M Trejo, Carretera Touluca, Fernando Segura M Trejo, Diego Murzi, Belen Nassar To cite this version: Trejo Cide, Mexico Ufg, Diego Brazil, Fernando Segura, M Trejo, et al.. Violence and death in Argen- tinean soccer in the new Millennium: Who is involved and what is at stake?. -

El Aguante En Una Barra Brava: Apuntes Para La Construcción De Su Identidad1 Aguante in a Barra Brava – Some Notes on Building Its Own Identity
El aguante en una barra brava: apuntes para la construcción de su identidad1 Aguante in a barra brava – Some notes on building its own identity John Alexander Castro-Lozano2 Resumen Este trabajo es el resultado de la investigación realizada entre el segundo semestre de 2010 y el primero de 2012 con un grupo de hinchas organizados de Millonarios F.C., lo que comúnmente se conoce como barra brava. Aquí se presenta una revisión bibliográfica sobre la producción teórica en torno a grupos organizados de hinchas del fútbol. Asimismo, se explica cómo acercarse y estar presente con la barra. También se exponen los hallazgos obtenidos a través de la descripción y la participación, técnicas particulares de la etnografía. Finalmente, se reflexiona a partir delaguante , una noción propia del grupo seleccionado y la manera como éste se convierte en un elemento constructor de identidad. Palabras clave: barra brava, Blue Rain, aguante, identidad, Millonarios F.C. Abstract This paper presents the results of a research carried out between the second semester of 2010 and the first one of 2012 within a fan group of Millonarios FC, commonly known as “barra brava”. There is a literature review on theoretical issues about football fans. The paper also explains how to join and interact into a fans’ group. In addition, findings obtained by means of the description and involvement into the fans‘group, are presented through particular ethnography technique. Finally, some reflections are made about “aguante”, a concept built within the selected group and how this concept has become an element to build identity. Keywords: barra brava, Blue Rain, aguante, identity, Millonarios FC. -

Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE QUITO CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL Tesis previa a la obtención del título de: LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL MENCIÓN PERIODISMO INVESTIGATIVO TEMA: “FUTBOL, IDEOLOGÍA Y ALIENACIÓN. EL CASO DE LAS BARRAS BRAVAS EN ECUADOR, ESTUDIO DEL CASO SOCIEDAD DEPORTIVO QUITO- LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE QUITO” AUTORAS: ANDREA PAOLA MONTENEGRO GUAYASAMÍN MARÍA JOSÉ VELA VITERI DIRECTOR: LEONARDO OGAZ Quito, octubre de 2013 DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN DE USO DELTRABAJO DE GRADO Nosotros Andrea Paola Montenegro Guayasamín con CI. 1716817083 y María José Vela Viteri con CI. 1720995073 autorizamos a la Universidad Politécnica Salesiana la publicación total o parcial de este trabajo de grado y su reproducción sin fines de lucro. Además declaramos que los conceptos y análisis desarrollados y las conclusiones del presente trabajo son de exclusiva responsabilidad de las autoras. Quito, septiembre del 2013 ---------------------------------------------- --------------------------------------- Andrea Paola Montenegro Guayasamín María José Vela Viteri CI. 1716817083 CI. 1720995073 DEDICATORIA Quiero dedicar esta Tesis de grado a mi madre y mi hija, quienes han sido mi apoyo fundamental y el motor de cada día en estos años universitarios, a Dios por darme fortaleza y a mis hermanos quienes siempre me han dado su ayuda cuando lo he necesitado, y mi mejor amigo Willy por todos sus consejos y apoyo moral. Andrea Montenegro Guayasamín DEDICATORIA Dedico este trabajo principalmente a la vida por permitirme -

“The End of Public Space in the Latin American City?”
The University of Texas at Austin College of Liberal Arts The Mexican Center of LLILAS and the Andrew W. Mellon Doctoral Fellowship Program In Latin American Sociology Conference Proceedings of a Research Workshop, March 4-5, 2004 “The End of Public Space in the Latin American City?” Memoria compiled and edited by: Dr. Gareth A. Jones Dr. Peter M. Ward Other Issues Available in the Contemporary Mexico Working Papers Series: Number 1 Mexico’s Electoral Aftermath and Political Future, Sept 2-3,1994 Number 2 Women in Contemporary Mexican Politics, April 7-8,1995 Number 3 Housing Productions and . Infrastructure in the Colonias of Texas and Mexico:A Cross Border Dialogue, May 5-6,1995 Number 4 Women in Contemporary Mexican Politics II, April 12-13, 1996 Number 5 New Federalism, State and Local Government in Mexico, Oct 25-26, 1996 Number 6 Mexico’s 2003 Mid - Term Elections: Implications for the LIX Legislature and Party Consolidation, Sept 15-16, 2003. Conference Sponsors: The Mexican Center of LLILAS The College of Liberal Arts The Dean of Graduate Studies With additional support from: The Texas Cowboys Lectureship The Andrew W. Mellon Foundation Grant on Latin American Urbanization at the End of the Twentieth Century. Proceedings/Memoria of a Bi-National Conference Sponsored by The Mexican Center of the Institute of Latin American Studies At the University of Texas at Austin March 4-5, 2004 The Copyright for this document is held by the Mexican Center of LLILAS Referencing and accreditation should be as follows: Author’s name, title of presentation, page nos., Jones, G.A and Ward, P.M et al., Memoria of the Bi- national Conference: “ The End of Public Space in the Latin American City?”, The Mexican Center of LLILAS , University of Texas at Austin, 4-5 March 2004. -

Thesis Understandingfootball Hooliganism Amón Spaaij Understanding Football Hooliganism
UvA-DARE (Digital Academic Repository) Understanding football hooliganism : a comparison of six Western European football clubs Spaaij, R.F.J. Publication date 2007 Document Version Final published version Link to publication Citation for published version (APA): Spaaij, R. F. J. (2007). Understanding football hooliganism : a comparison of six Western European football clubs. Vossiuspers. http://nl.aup.nl/books/9789056294458-understanding- football-hooliganism.html General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl) Download date:01 Oct 2021 AUP/Spaaij 11-10-2006 12:54 Pagina 1 R UvA Thesis amón Spaaij Hooliganism Understanding Football Understanding Football Hooliganism Faculty of A Comparison of Social and Behavioural Sciences Six Western European Football Clubs Ramón Spaaij Ramón Spaaij is Lecturer in Sociology at the University of Amsterdam and a Research Fellow at the Amsterdam School for Social Science Research. -

Aguante, Jóvenes Y Música En Una Barra Brava De Millonarios F
Alejandro Ordóñez Maldonado COMITÉ EDITORIAL COMITÉ DE ÁRBITROS Procurador General de la Nación Gloria Isabel Reyes Duarte E. Miguel Álvarez-Correa Guyader Martha Isabel Castañeda Curvelo (Colombia) Comunicadora Social (Colombia) Antropólogo con formación Viceprocuradora General de la Nación Universidad Javeriana. Asesora del en Derecho, Minor,s en Economía, Instituto de Estudios del Ministerio Público, Especialización en Derecho de Menores, Christian José Mora Padilla Procuraduría General de la Nación. Maestría en Psicología. Coordinador [email protected] Observatorio del SPA y del SRPA del Director Instituto de Estudios Instituto de Estudios del Ministerio Público, del Ministerio Público Esperanza Restrepo Cuervo Procuraduría General de la Nación. (Colombia) Abogada licenciada en [email protected] Lingüística y Literatura. Especialista en Derecho Público. Consultora. Rafael de Jesús Bautista Mena [email protected] (República Domincana) Físico, Doctorado en Física, Doctorado en Administración E. Miguel Álvarez-Correa Guyader Pública. Universidad de los Andes. (Colombia) Antropólogo con formación [email protected] en Derecho, Minor,s en Economía, Especialización en Derecho de Menores, Carlos Bernardo Posada Restrepo Maestría en Psicología. Coordinador (Colombia) Economista - Pontificia Observatorio del SPA y del SRPA del Universidad Javeriana. Profesional de la ROSTROS & RASTROS Instituto de Estudios del Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación. Justicia, comunidad y responsabilidad social Procuraduría General de la Nación. [email protected] [email protected] [email protected] Revista del Observatorio de DD. HH. del Instituto de Estudios del Ministerio Público Luis Enrique Martínez Ballén Mónica Vega Solano (Colombia) Sociólogo, Especialista (Colombia) Comunicadora Social - Año 4 / N° 9 / julio - diciembre de 2012 en Desarrollo del Potencial Humano. -

Preserving the Integrity of Sport
Guarding the Game Preserving the Integrity of Sport A REPORT BY MARCH 2011 Monitor Quest is a leading provider of integrity solutions in sport, with long experience working with governing bodies, clubs, athletes, and major corporate sponsors on their sport’s most pressing integrity issues. Table of Contents Executive Summary .................................... 1 The Salience of Sport .................................. 7 Defining Sports Integrity ............................ 15 Mapping Integrity Threats .......................... 21 Doping and Performance Enhancing Drugs ...... 22 Outcome “Fixing” .................................. 26 “Conduct Detrimental to Sport” ................... 28 Other Collective and Systemic Wrongdoing or Negligence ........................................ 30 Quantifying the Costs of Integrity Breaches .... 35 Costs to Individuals ................................. 36 Costs to Teams ...................................... 41 Costs to Entire Sports .............................. 46 From Integrity Breaches to Integrity Management .............................. 49 The Dynamic Ecosystems of Major Sports ...... 53 The Global Cricket Ecosystem ..................... 58 The Formula One Ecosystem ...................... 62 Pillars of Integrity Management ................... 69 1. Governance ...................................... 72 2. Certification ....................................... 75 3. Monitoring ........................................ 79 Guarding the Game: Now and In the Future ..... 85 Appendix I ............................................. -

Herausgeber „Blauer Brief“: Ultras Gelsenkirchen E.V. Daimlerstraße 6
Ausgabe 03 / Saison 16/17 • Bor. M´gladbach • Auflage: 1.500 / gegen freiwillige Spende 15.10.2016, 15:30 Uhr FC Augsburg - FC Schalke 04 Arena Fuggerstadt 20.10.2016, 19:00 Uhr FC Krasnodar - FC Schalke 04 Kuban-Stadion 23.10.2016, 17:30 Uhr FC Schalke 04 - 1.FSV Mainz 05 Arena AufSchalke Herausgeber „Blauer Brief“: Ultras Gelsenkirchen e.V. Daimlerstraße 6 45891 Gelsenkirchen www.ultras-ge.de [email protected] V.i.S.d.P.: Zoran Stanisavljevic Themen dieser Ausgabe: Einleitung +++ Rückblick Hertha B. S. C. GmbH & Co. KGaA - FC Schalke 04 e.V.+++ Rückblick FC Schalke 04 e.V. – 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA +++ Rückblick TSG Hoffenheim GmbH - FC Schalke 04 e.V. +++ Stimme des Gegners +++ Unter Freunden +++ Gegnervorstellung +++ Gedankenaustausch +++ Dat is Schalke +++ Blick über den Tellerrand +++ Gemischte Tüte Glückauf Schalker, tja… hier sitze ich nun und muss einen Tag nach der 1:2 Niederlage gegen Hoffenheim irgendwie die Einleitung für diese Ausgabe in die Tasten hauen. So ähnlich müssen sich unsere Vorsänger fühlen, wenn sie im Stadion die richtigen Worte finden müssen. Ich habe jetzt gerade zumindest den großen Vorteil, dass mich nicht 2.000 Leute anstarren und darauf warten, was ich mache. Nichtsdestotrotz ist es auch hier nicht leicht die passenden Sätze niederzuschreiben. Tabellenplatz 18, 0 Punkte 2:10 Tore – Fakten, die für sich sprechen. Fakten beantworten aber noch lange keine Fragen, und davon gibt es derzeit genug. Wie kann es sein, dass in einem so hochkarätigen Kader individuelle Fehler nicht kompensiert werden können? Wie kann es sein, dass die Mannschaft nach einer starken Leistung gegen Bayern so lustlos in die Spiele gegen Köln und Hoffenheim geht? Überheblichkeit? Meint man, diese Vereine im Vorbeigehen schlagen zu können? Ist die Krise also ein Kopfproblem? Alles Fragen, die wir nicht beantworten können. -

How to Cite Complete Issue More Information About This
Vivat Academia ISSN: 1575-2844 Forum XXI Hasicic, Germán HINCHAS E IDENTIDAD. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA ÉTICA DEL AGUANTE Vivat Academia, no. 140, 2017, September-December, pp. 17-43 Forum XXI DOI: https://doi.org/doi.org/10.15178/va.2017.140.17-43 Available in: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=525754432002 How to cite Complete issue Scientific Information System Redalyc More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America and the Caribbean, Spain and Journal's webpage in redalyc.org Portugal Project academic non-profit, developed under the open access initiative Vivat Academia. Revista de Comunicación. 2017, sept - dic, nº 140, 17-43 ISSN: 1575-2844 http://doi.org/10.15178/va.2017.140.17-43 RESEARCH Recibido: 04/11/2016 --- Aceptado: 19/12/2016 --- Publicado: 15/09/2017 FANS AND IDENTITY. SCOPE AND LIMITATIONS OF THE ETHICS OF ENDURANCE Hinchas e identidad. Alcances y limitaciones de la ética del aguante Germán Hasicic 1: National University of La Plata, Argentina [email protected] ABSTRACT From a set of interviews, dialogues, conversations and informal talks were transformed into the protagonists of a research that approaches, among other subjects, the subjectivities from a socio-cultural perspective and not merely discursive. That is, the analysis of discursive practices is part of a broader and more complex analytic framework, articulating the questions by the underlying violence and discrimination. In order to get even deeper into the identity construction of River Plate fans, it is necessary to review the most significant discussions and developments around the studies related to the construction of soccer identities: how identities of these subjects are constituted, perceived and self-perceived, noticing the social behavior allowed and paying attention to the use of violence as a legitimate / illegitimate practice, developed in the previous chapter. -

“Mobsters and Hooligans”
Teun Heuvelink “Mobsters and hooligans” The identity construction of the barra brava of Boca Juniors in the Buenos Aires neighbourhood La Boca Universiteit Utrecht “Mobsters and hooligans” The identity construction of the barra brava of Boca Juniors in the Buenos Aires neighbourhood La Boca Master thesis 07-08-2010 Teun Heuvelink 0473693 Latin American and Caribbean Studies Universiteit Utrecht Tutor: Dr. K. Koonings Abstract In the heart of the Buenos Aires neighbourhood La Boca, resides football club Boca Juniors. This club has one of the most infamous and feared group of supporters in the world: La Doce. In Europe La Doce would be compared to a group of hooligans, but in reality they are very different from hooligans. It is an organized crime group that has its roots in the La Boca, but over the years the connection to the neighbourhood grew thin. They also have some things in common with Latin American youth gangs. Although members of La Doce see themselves as hooligans, residents and non-residents of La Boca, a marginalized immigrant neighbourhood, identify La Doce as a mafia. Residents do not identify La Doce with La Boca anymore, because most members of La Doce do no longer live in the neighbourhood. Non-residents do identify La Doce with La Boca because they have some characteristics that they share. These characteristics are mainly based on prejudices coming from stigmatization, especially in the case of the neighbourhood. The self-image of La Doce differs from the way residents and non-residents identify them, but these differences are very relatable to each other. -

The Role of Football in Spain
THE PHENOMENON OF FÚTBOL IN SPAIN: A STUDY OF FÚTBOL IN SPANISH POLITICS, LITERATURE AND FILM Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Timothy Joseph Ashton, M.A. Graduate Program in Spanish & Portuguese The Ohio State University 2009 Dissertation Committee: Samuel Amell, Advisor Ignacio Corona Dionisio Viscarri Copyright by Timothy J. Ashton 2009 Abstract This investigation serves to demonstrate the multifaceted connection that the sport of fútbol has with certain aspects of Spanish society, namely, this cultural phenomenon’s long relationship with Spanish politics, literature and film. Since the formation of Spain’s very first club teams, the sport of fútbol has always demonstrated a strong connection with Spain’s historical socio-political disputes. These disputes have become essential elements in making up the very fabric of Spain and range from questions of nationhood, to questions of identity, culture, politics, ideologies and economy. Throughout this study, I address the dispute that has been taking place between the intellectual classes and the fútboling community and defend that although the relationship between intellectuals and fútbol has not been as public as fútbol’s relationship to politics, it has however existed throughout the entire history of the sport. Many intellectuals have deemed the sport of fútbol as an unsuitable topic for intellectual areas such as literature and artistic mediums like film. In this study, I uncover that some of Spain’s most highly praised literary figures had a passion for the sport which they alluded to, sometimes on numerous occasions, as central themes in their work. -

Hooliganism in French Football
Brigham Young University BYU ScholarsArchive Theses and Dissertations 2008-11-11 The Ugly Side of the Beautiful Game - Hooliganism in French Football Carlos Josue Amado Brigham Young University - Provo Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/etd Part of the French and Francophone Language and Literature Commons, and the Italian Language and Literature Commons BYU ScholarsArchive Citation Amado, Carlos Josue, "The Ugly Side of the Beautiful Game - Hooliganism in French Football" (2008). Theses and Dissertations. 1556. https://scholarsarchive.byu.edu/etd/1556 This Thesis is brought to you for free and open access by BYU ScholarsArchive. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of BYU ScholarsArchive. For more information, please contact [email protected], [email protected]. THE UGLY SIDE OF THE BEAUTIFUL GAME HOOLIGANISM IN FRENCH FOOTBALL by Carlos J. Amado A thesis submitted to the faculty of Brigham Young University in partial fulfillment of the requirements for the degree of MA in French Studies Department of French and Italian Brigham Young University December of 2008 BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY GRADUATE COMMITTEE APPROVAL of a thesis submitted by Carlos J. Amado This thesis has been read by each member of the following graduate committee and by majority vote has been found to be satisfactory. _________________________________ ___________________________________ Date Corry Cropper, Chair _________________________________ ___________________________________