Information to Users
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
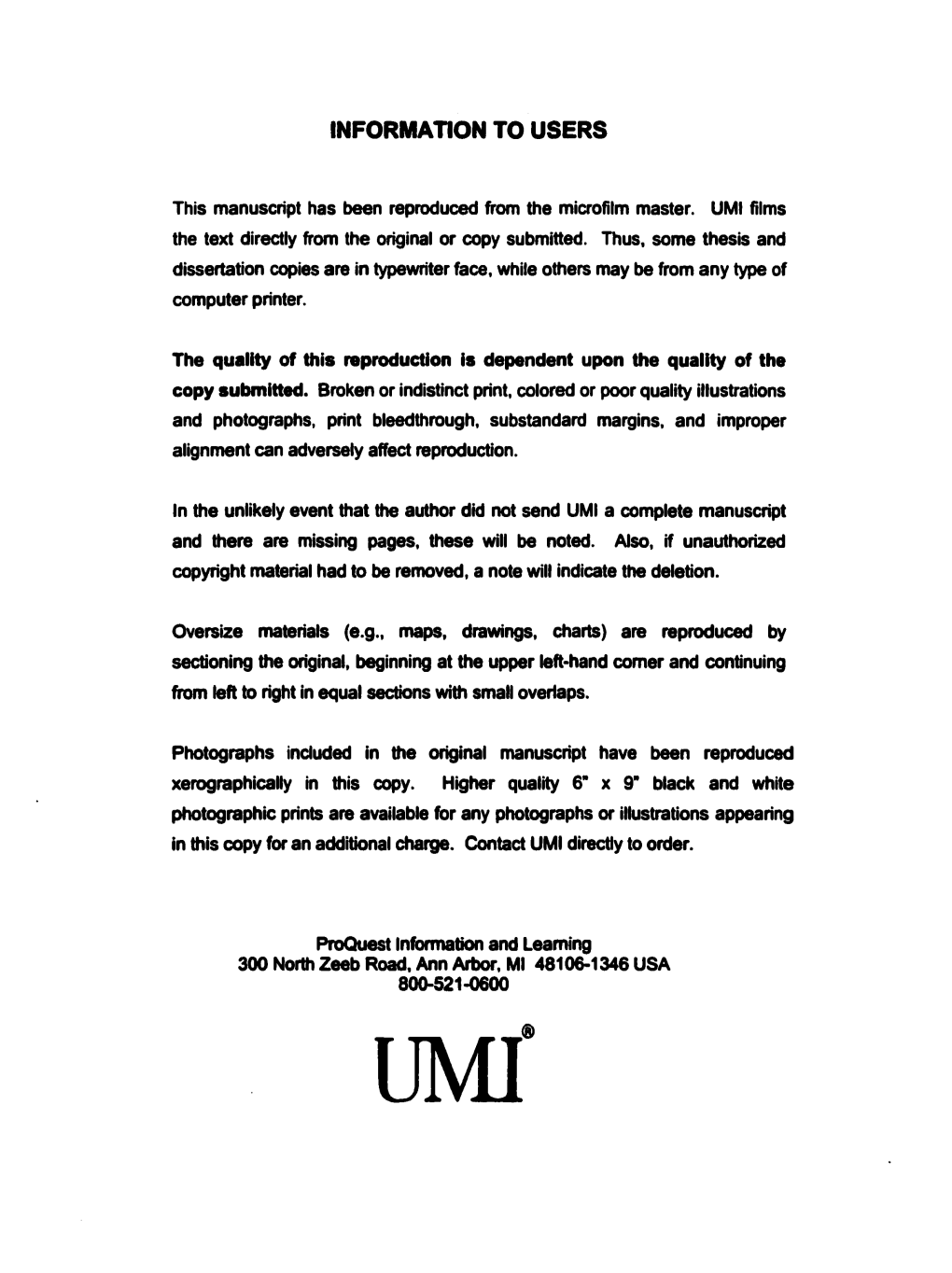
Load more
Recommended publications
-

Personajes Y Espacios Sobrenaturales En La Tradición Oral De Coatepec, Veracruz”
_________________________________________________________________________________ “Personajes y espacios sobrenaturales en la tradición oral de Coatepec, Veracruz” T E S I S Que para obtener el grado de Maestra en Literatura Hispanoamericana Presenta Adriana Guillén Ortiz Director de tesis Claudia Verónica Carranza Vera San Luis Potosí, S.L.P. Octubre, 2016 1 A mi mamá, quien me contó primero estas historias, y a mi hermano, quien me enseñó a imaginarlas. 2 Fairy tales are more than true – not because they tell us dragons exist, but because they tell us dragons can be beaten. Neil Gaiman (Some things must be believed to be seen.) Andrew McNeillie 3 Agradecimientos Gran parte del crédito de este trabajo se lo debo a la Dra. Claudia Carranza. No sólo por sus valiosas aportaciones y correcciones, sino también por todo su apoyo, comprensión y amistad. A ella le debo mi incursión en la tradición oral y por esa guía de vida no hay agradecimiento que sea suficiente. También agradezco infinitamente a mis lectoras: Dra. Mercedes Zavala y Dra. Nora Danira López, por sus valiosas correcciones y comentarios. A mis maestros: Marco Chavarín, Yliana Rodríguez, Antonio Cajero, Juan Pascual Gay, María Carrillo e Israel Ramírez, por todo lo que me han enseñado y su amistad. Al Dr. José Manuel Pedrosa, por su apoyo e innumerables contribuciones bibliográficas. Gracias igualmente a Araceli Carrillo, José Luis Castro, Guadalupe Mendez, Daniela Márquez y Narda Lira, por su paciencia y apoyo. A mis cofrades y familia potosina: Emi, Gabi, Luis, Diana, Arlene, Miriam, Omar, Alejandra, Daine y Marita. Siempre tendremos San Luis. A Josué Sánchez, por sus lecturas, cariño y apoyo. -

Selena Live the Last Concert Album Download Live: the Last Concert
selena live the last concert album download Live: The Last Concert. Selena's charismatic personality and talent are captured throughout Live: The Last Concert, recorded in Houston, TX, on February 26, 1995, about a month before her tragic death (the Tex-Mex queen was murdered on March 31, 1995, at the age of 23). This record opens with a disco medley, including the classics "I Will Survive," "Funky Town," "The Hustle," and "On the Radio." It features a catchy mid-tempo "Bidi Bidi Bom Bom," the bolero-inflected "No Me Queda Mas," the Latin pop number "Cobarde," and the electronica-meets-tropical style of "Techno Cumbia," along with the Cumbia and Tejano hits "Amor Prohibido," "La Carcacha," "Baila Esta Cumbia," and "El Chico del Apt. 512." The set ends with a romantic and seductive "Como la Flor." Live : The Last Concert is a good opportunity to enjoy Selena's legacy. Discografia Selena Quintanilla y Los Dinos MEGA Completa [58CDs] Descargar Discografia Selena Quintanilla Mega cantante estadounidense de raíces mexicanas , del género Cumbia Ranchera , Tex-Mex y Pop Latino , nació el 16 de abril de 1971 en la ciudad de Lake Jackson, Texas, Estados Unidos. Es considerada una de las principales exponentes de la música latina. Descargar Discografia Selena Quintanilla Mega Completa. En su trayectoria musical la reina del tex-mex logro vender mas de 60 millones de discos en el mundo y 5 de sus álbumes de estudio fueron nominados a la lista de los Billboard 200 . Selena murió asesinada el 31 de marzo de 1995 a la edad de 23 años a manos de Yolanda Saldívar que era presidente del club de fans y administradora de sus boutiques. -

1 Peseta. GIJQH
PRIMERA EDICIÓN fíQtio: 1 peseta. GIJQH ^PRESTA. DEL MaSBl 3 cargo de I. Cai'bnjoJ. Rastro, 24. 8 2 1893 92S2 \ INCOHERENCIAS POÉTICAS, ,1/ Es propiedad del Autor, quien se reserva todos los derechos que la Ley le concede. %EE\NANDEZ ?||ASAD O. GIJON IMPRÉNTA DEL MUSEL d cargo de I. Carbajal Rastro, 24 1892 ftító- "El Síutor. EL AUTOR AL LECTOR La amistad quería llenar este vacío: á ello me opuse. La crítica no debía hablar de esta pequeñez antes que el público; así que no la busqué aunque prometiese benevolencias. El autor habla por seguir la corriente, por dar algunas explicaciones; • pero sin osar alabarse; que la alabanza estaría reñida con el texto, y al público le parecería avilantez un elogio asaz interesado. Este librejo es una síntesis de anarquías filosóficas y sociales, en parte conocidas del público. La lógica debe de aburrirse en el Parnaso, y por eso los que hacemos versos nos contradecimos con frecuencia. VI INCOHEEENCIAS Nuestro cerebro se asemeja á un kaleidos- copio. En este curioso aparato de óptica, el movimiento descompone y recompone las figuras quebrando lineas y combinando co• lores. La luz siempre es lá misma, los crista• les también; pero las figuras, no: varían siempre. El kaleidoscopio, imitando al cerebro, da idea de lo subjetivo y lo objetivo. Esto es in• variable; aquello no. Cada sujeto percibe á su modo, ve las cosas á través de sus nervios, y según éstos sean y según vibren (pase la pa• labra), sentirá y pensará. El cristal con que se mira es mucho, porque es el color. -

DON FERNANDO, EL EMPLAZADO Administraciones Públicas Mecenas Principal Mecenas Principal Mecenas Principales Mecenas Tecnológico Energético VALENTIN DE ZUBIAURRE
TEATRO REAL TEMPORADA 2020-2021 MEJOR TEATRO DE ÓPERA GRACIAS A todos y cada uno de los trabajadores del Teatro Real Ministerio de Cultura y Deporte Comunidad de Madrid Ayuntamiento de Madrid Orquesta, Coro y Artistas Patronato Patrocinadores Junta de Protectores Círculo Diplomático Consejo Asesor Consejo Internacional Junta de Amigos Fundación Amigos del Real Abonados Y medios de comunicación DON FERNANDO, EL EMPLAZADO Administraciones Públicas Mecenas principal Mecenas principal Mecenas principales Mecenas tecnológico energético VALENTIN DE ZUBIAURRE Programa_DonFernando_OPERAAWARDS_T21-22_150x210+s3mm.indd 1 11/05/2021 13:48:37 TEMPORADA 2020-2021 DON FERNANDO, EL EMPLAZADO VALENTIN DE ZUBIAURRE (1837-1914) Ópera española en tres actos Libreto de Riccardo Castelvecchio y Ernesto Palermi Estrenada en el Teatro Alhambra de Madrid el 12 de mayo de 1871 Estrenada en el Teatro Real el 5 de abril de 1874 En versión de concierto 15, 17 de mayo de 2021 5 FICHA ARTÍSTICA Director musical José Miguel Pérez-Sierra Director del coro Andrés Máspero Asistente del director musical Alberto Cubero Asistente de la revisión de la partitura Ruhama Santorsa Asesor científico Francesco Izzo Reparto Estrella Miren Urbieta-Vega Violante Cristina Faus Fernando IV Damián del Castillo Don Pedro de Carvajal José Bros Don Juan de Carvajal Fernando Radó Don Rodrigo Gerardo López Paje Vicenç Esteve Pregonero Gerardo Bullón Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real Edición musical Edición crítica de Francesco Izzo publicada por el ICCMU Duración aproximada 2 horas y 30 minutos Acto I: 50 minutos Pausa de 25 minutos Actos II y III: 1 hora y 15 minutos Fechas 15, 17 de mayo 19:30 horas La recuperación de Don Fernando el Emplazado ha sido posible gracias a una investigación liderada por Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU) en el marco de los proyectos I +D: MadMusic-CM «Espacios, géneros y públicos de la música en Madrid, ss. -

Elpontevedra,Sinpiedad
MUNDO ATLETI Domingo 20 de febrero de 2005 FUTBOL 2ª DIVISION A 29 Fabri debuta con Sumó su primera victoria como local en la Liga ante un desconocido Valladolid Triunfo de Tenerife, una derrota ante el que deja al Ciudad Málaga de Bakero El Pontevedra, sin piedad al borde del colpaso Almería, 0 Pontevedra, 3 Ciudad de Murcia, 0 Cano; Manolo, Soria, Jaime, Lambea; Ortiz, Galca, Sanohun, Moso; Luciano, Yobo, Fede Bahón, Vázquez; D'Amico, Navarro, Miki; Dani, Iván Amaya, Córdoba, Dani Bautista; Pedro, Gibanel, Martín Vellisca; Jamelli y Luna. Alex Alves, Capdevilla; Javi Rodríguez y Changui Godino, Luque; Cuevas y Luciano. Sustituciones Sustituciones Sustituciones Rebosio por Jaime (min. 46), Adorno por Ortiz (min. 52), Ibán Juan Jesús por Alex Alves (min. 53), Chjarles por Changui Raúl Pérez por Córdoba (min. 57), Aguilar por Dani Bautista Espadas por Jamelli (min. 69) (min. 63), Mauro por Javi Rodríguez (min. 81) (min. 57), Toni González por Godino (min. 80) Entrenador Entrenador Entrenador Fabri González Alberto Argibay JUlián Rubio Málaga B, 1 Valladolid, 0 Tenerife, 1 Goitia; Baraja, Silva, Alexis, Rubén; Abel, Alberto, Usero, Roberto Bizzarri; Torres Gómez , Mateo, Jonathan, Marcos; Sousa , Alvaro Iglesias; Iker Garai, Oscar Alvarez, Corona, Bermudo; Carlos; Geijo y Paco Esteban Robles, Figueredo, Oscar Sánchez; Víctor y Aduriz. Vitolo, Hidalgo, Raúl Martín, Limones, Jesús Vázquez; y Keko. Sustituciones Sustituciones Sustituciones Fininho por Roberto Carlos (min. 71), Perico por Abel (min. 77), Castillo por Sousa (min. 46), Diego Mateo por Torres Gómez César Belli por Antonio Hidalgo (min. 77), Cristo por Limones Guille por Geijo (min. 90) (min. 69) (min. -

Sensibilidad E Impresiones De Emilia Pardo Bazán Sobre El Mundo De La Ópera: Música, Arte Y Estética En El Contexto De La Francofilia Y La Germanofilia
La Tribuna. Cadernos de Estudos da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán Núm. 11, 47 – 72 © 2016. Casa-Museo Emilia Pardo Bazán Sensibilidad e impresiones de Emilia Pardo Bazán sobre el mundo de la ópera: música, arte y estética en el contexto de la francofilia y la germanofilia Xosé-Carlos Ríos [email protected] (recibido xullo/2013, revisado marzo/2016) RESUMEN: Desde el contexto histórico de una ciudad en cambio como es A Coruña, nuestra autora opta por la inmersión, aunque desde la aventajada posición de su intensa vida cultural e intelectual en Madrid y la Europa del momento. Es un doble marco donde se desarrolla vida y obra de E. Pardo Bazán, desde una pequeña ciudad provinciana por un lado, donde se observa el auge de autores y títulos operísticos y musicales con sus pequeños teatros en plena operatividad, y otro cosmopolita, el de la capital española, ambiente finisecular y primeras décadas del siglo XX, poco a apoco enrarecido por los “bandos” hacia los que se decantan políticos, autores, intelectuales y prensa: los franco-aliadófilos y el más minoritario germanófilo. Admirados ambos mundos culturales y su legado, la carismática autora optará por un europeísmo y españolidad sincera, y su consabido eclecticismo no es antitético de una enconada defensa de la obra wagneriana, su distancia para con la música francesa, su relativo hastío de la ópera italiana en repetitivos programas de ópera, o su posicionamiento en contra del veto a Wagner hasta prácticamente los años 20 de la pasada centuria. PALABRAS CLAVE: Emilia Pardo Bazán, ópera, melomanía, crítica musical, francofilia, germanofilia, Iª Guerra mundial, wagnerismo, Teatro Real de Madrid. -
Dur 22/09/2020
MARTES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 3 TÍMPANO BAD BUNNY estrena video musical EFE Más de 10 millones de Miami, Florida personas presenciaron el es- pectáculo a través de Uforia- El artista urbano Bad Live, por televisión en Uni- Bunny estrenó, tras ofrecer visión y la página de YouTu- un concierto que recorrió be de Bad Bunny, según pu- las principales calles de blicó Noah Assad, maneja- Nueva York, el vídeo musi- dor del artista, en su cuenta cal de “Una Vez”, el tema en de Instagram. el que colabora con su com- El concierto arrancó en patriota Mora y que incluyó las afueras del Yankee Sta- en su disco ”Yo Hago Lo dium y recorrió las zonas Que Me Da La Gana”. del Bronx y Washington Hasta el momento, más Heights hasta llegar al Hos- de 1,9 millones de personas pital de Harlem. han visto la pieza audiovi- Durante el recorrido, sual en YouTube dirigida que se demoró más de una por Stillz, un realizador re- hora y media, Bad Bunny currente en los vídeos del interpretó algunos de sus cantante puertorriqueño. grandes éxitos, como “Bye, Mora, por su parte, fue me fui”, “Vete”, “Callaita”, uno de los invitados del “La Romana”, “200 MPH”, mencionado álbum, en el “Ni bien ni mal”, “Te Boté” que también aportó en las y “Yo Perreo Sola”. composiciones de “La Difí- Incluso, durante el tra- cil” y “Soliá”. yecto, decenas de personas “Me vale” es, además, perseguían la plataforma en uno de los temas que Bad la que cantaba Bad Bunny. Bunny interpretó en un La presentación incluyó AGENCIAS concierto que ofreció el do- también las apariciones es- El fundador y curador de adidas Spezial, Gary Aspden, es fanático de New Order, lo que impulsó la asociación. -

Spanglish Code-Switching in Latin Pop Music: Functions of English and Audience Reception
Spanglish code-switching in Latin pop music: functions of English and audience reception A corpus and questionnaire study Magdalena Jade Monteagudo Master’s thesis in English Language - ENG4191 Department of Literature, Area Studies and European Languages UNIVERSITY OF OSLO Spring 2020 II Spanglish code-switching in Latin pop music: functions of English and audience reception A corpus and questionnaire study Magdalena Jade Monteagudo Master’s thesis in English Language - ENG4191 Department of Literature, Area Studies and European Languages UNIVERSITY OF OSLO Spring 2020 © Magdalena Jade Monteagudo 2020 Spanglish code-switching in Latin pop music: functions of English and audience reception Magdalena Jade Monteagudo http://www.duo.uio.no/ Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo IV Abstract The concept of code-switching (the use of two languages in the same unit of discourse) has been studied in the context of music for a variety of language pairings. The majority of these studies have focused on the interaction between a local language and a non-local language. In this project, I propose an analysis of the mixture of two world languages (Spanish and English), which can be categorised as both local and non-local. I do this through the analysis of the enormously successful reggaeton genre, which is characterised by its use of Spanglish. I used two data types to inform my research: a corpus of code-switching instances in top 20 reggaeton songs, and a questionnaire on attitudes towards Spanglish in general and in music. I collected 200 answers to the questionnaire – half from American English-speakers, and the other half from Spanish-speaking Hispanics of various nationalities. -

DEL ESTADO Ejemplar: 25 Cts.—Atrasado, 50 Cts
imm DEL ESTADO Ejemplar: 25 cts.—Atrasado, 50 cts. •Aamlnlstraclón y venta de ejemplarest Suscripción. — Trimestre j 22,50 ptas. Puebla. 23. - BURGOS. - Teléf. 1258 SÁBADO, 16 JULIO 1938.—II AÑO TRIUNFAL NÚR 16.—PÁG. 22Z AÑO IIT.—2." SEMESTRE s U M A R I -O Alféreces D. Francisco Orejas Canseco y otros,- GOBIERNO DE LA N ACION Página 234. .Otra id. a los Tenientes de Infantería D. Tomás Gar- MINISTERIO DE AGRICULTURA da RebuU y otro.—Página 234. DECRETO (rectificado) concediendo créditos, con Otra id. al Alférez de infantería D. Raimundo Li- garantía de sus cosechas pendientes, a los agri- , «arss Garrido.í-Paglna 234. cultores de las zonas recientemente liberadas.— Otra id. a los Alféreces de Id. D. Emilio Sánchez To- Páginas 228 a 230. rres y otros.—Páginas 234 y 236 VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO Otra id. a Sargento provisional de Ingenieros a los Orden referente a Interpretación y alcance del ar. Cabos D. Servando Bacelredo Conde y otro.—Pá- tículo. 8.0 del Decreto de Ordenación Corchera, de gina 235. 15 de junio último.—Página 230. Otra id. al Cabo de Artillería D. Angel Cruz García Martínez.—Página 235. RUNISTERIO DEL INTERIOR Cese.—Orden disponiendo ce-se en el ca.';Eo de Go- Orden declarando Fiesta Nacional el 18 de julio,,ex- bernador Militar de Málaga, el Tenleñ^^^e Coronel tendiendo la conmemoracción a los días Í7 y de Estado Mayor, retirado, habilitado para Co- , pero declarando feriado a efectos mercantiles y ronel, D. Joúio Guerra Calero.—Página 235. de trabajo exclusivam^ente el día 18.—Página 291. -

GIUSEPPE VERDI ESTRENA 5 I 7 D’AGOST NOVA PRODUCCIÓ
«SEMPRE LIBERA!» La Traviata 2019 Festival Castell de Peralada AUDITORI PARC LA TRAVIATA DEL CASTELL GIUSEPPE VERDI ESTRENA 5 i 7 D’AGOST NOVA PRODUCCIÓ La traviata. Òpera en tres actes Música de Giuseppe Verdi (1813-1901) Llibret de Francesco Maria Piave (1810-1876) basat en La dame aux camélias d’Alexandre Dumas (fill) Estrenada el 6 de març de 1853 al Teatro La Fenice de Venècia Violetta Valéry Direcció musical Ekaterina BAKANOVA Riccardo FRIZZA Flora Bervoix Direcció d’escena i escenografia Laura VILA Paco AZORÍN Annina Disseny de vestuari Marta UBIETA Ulises MÉRIDA Alfredo Germont Coreografia i moviment escènic René BARBERA Carlos MARTOS Giorgio Germont Disseny d’il·luminació Quinn KELSEY Albert FAURA Gastone Disseny de vídeo Vicenç ESTEVE MADRID Pedro CHAMIZO Baró Douphol Ajudant de direcció Carles DAZA Raúl VÁZQUEZ Marquès d’Obigny Assessorament dramatúrgic Guillem BATLLORI Salva BOLTA Doctor Grenvil Assistent d’escenografia Stefano PALATCHI Alessandro ARCANGELI Giuseppe Assistent de vestuari Quintín BUENO Núria MANZANO Criat Assistent d’il·luminació Toni FAJARDO Cesc BARRACHINA Comissionista Coordinació de vestuari Néstor PINDADO Nàdia BALADA Nena ORQUESTRA SIMFÒNICA Nora LAREDO DEL GRAN TEATRE DEL LICEU Acròbates CORO INTERMEZZO Sara BERNABEU, José Luis BASSO, direcció del cor, Carolina Charol STEFANO, convidat per Intermezzo Programaciones Musicales, Olivia MARSELLA, gentilesa de l’Opéra National de París Georgina NIETO, Natascha WIESE, Assistent musical Damián FIORE, Fausto SILVA Alberto ZANARDI Ballarins Producció Nacho CÁRCABA, -

«El Doncel De Mondragón»
«El Doncel de Mondragón» ¡,or S PADRÓN AGOSTA El Doncel de Mondragón editóse en 1859, en Santa Cruz de Te nerife, en la Imprenta y [fitografía Isleña de don Juan N. Romero, firmado por Aned-Naiif-Ruigame, anagrama de los poetas Rafael M. Fernández Neda (1833-1908), Fernando Final (1832-1870) y Agustín E. Cuimerá (1833-1903). Aned-iNeda; Nalif=Final; Ruigame-Gui- merá. Neda era orotavense; Fernando Final nació en Las Palmas, y Guimerá en Santa Cruz'. El subtítulo de El Doncel es: Leyenda diabólico-fantástica, jo co-seria y agri-dulce histórico-caballeresca del siglo XVII. Aseveran los autores en la Cena que puede servir de prólogo que para la com posición de la obra utilizaron como fuente las Memorias del regidor Anchieta, y que la escribieron en ocho días^. Consta de proemio, introducción, ocho libros y conclusión. Las diversas partes de que .se compone intitiilanse: Cena (jue puede servir de prólogo. Introduc ción, Kl mensaje, Aventuras y jantasmas. La entrevista y el juramen to. Trovas y^ cuchilladas. La misa del alba, Kn el locutorio. La liza, El rapto, (Conclusión, Cuadro diabólico. La acción tiene por escenario Gran Canaria y Tenerife^. Astolfo, héroe de la leyenda, oriundo de Aragón, nace en Las Palmas. Los episodios que integran la obra acontecen en 1619. Dos años ha que Mondragón se ausentó de la ciudad de La La guna, donde reside su ainada^. Esta, juzgando a su prometido infiel a su palabra de próximo desposorio, causada de esperar, decide, en un gesto de romanticismo, itigresar en el convento, no sin enviaran- tes una esquela a su amado, por medio de un mensajero que arriba 1 Libro XXde BautismosíielsLConcepción (lo 1.a Orotava,folio74.—CAR LOS PlZAKROSO HKI.MONTK, Anilles de la Diputarión rrovinrial de Canarias, Santa Cruz (ie Tenerife, 1911,1.'' parte, i)ág. -

Nyco Renaissance
NYCO RENAISSANCE JANUARY 10, 2014 Table of Contents: 1. Executive Summary ...................................................................................................................... 2 2. History .......................................................................................................................................... 4 3. Core Values .................................................................................................................................. 5 4. The Operatic Landscape (NY and National) .............................................................................. 8 5. Opportunities .............................................................................................................................. 11 6. Threats ......................................................................................................................................... 13 7. Action Plan – Year 0 (February to August 2014) ......................................................................... 14 8. Action Plan – Year 1 (September 2014 to August 2015) ............................................................... 15 9. Artistic Philosophy ...................................................................................................................... 18 10. Professional Staff, Partners, Facilities and Operations ............................................................. 20 11. Governance and Board of Directors .........................................................................................