Monografico.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
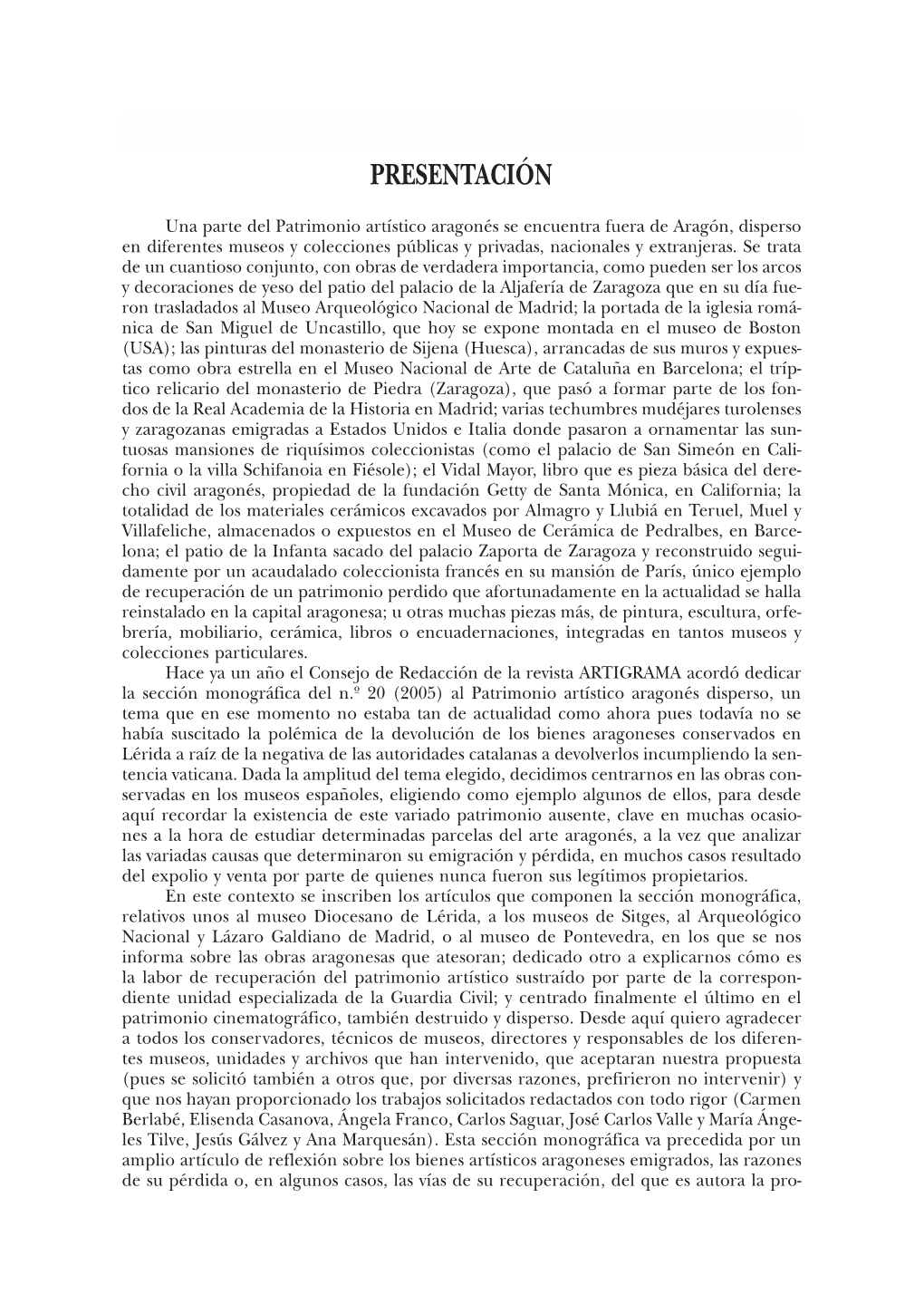
Load more
Recommended publications
-

LA PINTURA DE JOAQUÍN SOROLLA, Por Alfredo Pastor Ugena
LA PINTURA DE JOAQUÍN SOROLLA, por Alfredo Pastor Ugena AUTORRETRATO DE SOROLLA Joaquín Sorolla y Bastida, pintor español vinculado al Impresionismo, nace en Valencia en 1863, cuando el movimiento en Francia estaba en pleno apogeo. Sus pinturas por tanto son tardías, pero en ellas reúne las principales características impresionistas como el gusto por el aire libre, la búsqueda de lo momentáneo, de lo fugaz, la captación de los efectos de la luz, la ausencia del negro y de los contornos y las pinceladas pequeñas y sueltas. Entre sus temas preferidos hay que destacar su dedicación al paisaje levantino. Realiza continuas escapadas a Valencia, a Javea, para pintar escenas del mar relacionadas con la pesca y la vida de la playa, el baño, los juegos en la arena y los niños. Siempre hallamos la presencia humana. El gran protagonista es la luz, que hace vibrar los colores y marca el movimiento de las figuras. Fue un gran admirador de Velázquez, Ribera y El Greco. Sin embargo, fue un artista muy activo, que realizó también numerosos retratos de personalidades españolas y algunas obras de denuncia social bajo la influencia de su amigo Blasco Ibáñez . TRATA DE BLANCAS : El autor ha de adaptarse al realismo social, dominante en los certámenes de la época. Para ello, mantiene su temática costumbrista, siendo los títulos los que aportarán la denuncia social. Si hay un pintor que ha sabido captar la luz del Mediterráneo es, sin lugar a dudas, Joaquín Sorolla. Fue un especialista en reflejar en sus obras la luminosidad y la alegría del Levante español. -

Romanische Forschungen
Rezensionen 89 Altarriba, guionista del álbum, en 2001 . Sólo después da inicio la narración de las sucesivas etapas biográficas de este padre, entre las cuales la de la guerra civil adquiere particular importancia . Y por cierto, esta tendencia hacia la autorreferencialidad metahistórica y la autoficción que constatamos en muchos de los cómics más recientes sobre la guerra civil ya caracterizaban a Mouse de Spiegelman que marcó a nivel internacional el giro del cómic hacia el tratamiento de temáticas históricas cargadas de patetismo y gravedad como son el holocausto y la guerra civil española . El gran mérito del libro de Michel Matly es que ofrece un panorama muy amplio de estas tendencias recientes del cómic sobre la guerra civil, al tiempo que permite ubicarlas en el contexto de una tradición cuidadosamente reconstruida . Además el lector agradece las muy numerosas ilustraciones recogidas en la obra que le permiten ver con sus propios ojos unos extractos de cómics a los que le sería muy difícil, si no imposible, acceder en las bibliotecas y archivos e incluso en internet, sobre todo cuando se trata de cómics publicados durante la guerra civil y la inmediata posguerra . En este sentido, el libro documentadísimo y denso de Michel Matly marca un hito en la investigación acerca de los cómics sobre la guerra civil . Hartmut Nonnenmacher, Freiburg i .Br . María Elena Soliño: Mujer, alegoría y nación: Agustina de Aragón y Juana la Loca como construcciones del proyecto nacionalista español (1808–2016). Madrid / Frankfurt a .M .: Ibe- roamericana / Vervuert 2017, 186 S . (Tiempo emulado, 56) En el volumen que aquí se presenta, María Elena Soliño, profesora titular de la Univer- sidad de Houston, traza un recorrido por las imágenes que, en diversas manifestaciones artísticas (con una atención detenida en la pintura y en medios audiovisuales como el cine y la televisión), se han ofrecido de dos figuras femeninas relevantes en la historia española, Agustina de Aragón y Juana la Loca . -

Cartas De Francisco Pradilla Ortiz a Antonio Cánovas Y Vallejo, «Kaulak»
Cartas Hispánicas, 010 30 de diciembre de 2019 ISSN 2444-8613 De pintura y fotografía: cartas de Francisco Pradilla Ortiz a Antonio Cánovas y Vallejo, «Kaulak» Painting and photography: letters from Francisco Pradilla Ortiz to Antonio Cánovas y Vallejo, “Kaulak” Wifredo Rincón García Consejo Superior de Investigaciones Científi cas [email protected] Resumen: La Fundación Lázaro Galdiano de Madrid conserva en su archivo una interesante colección de diez cartas enviadas por el pintor Francisco Pradilla Ortiz a su amigo fotógrafo, pintor y crítico de arte Antonio Cánovas y Vallejo, escritas entre el 7 de junio de 1900 y el 9 de junio de 1904. Pradilla se encontraba en aquellos momentos desarro- llando una intensa actividad pictórica y Cánovas y Vallejo dio noticia de las expuestas en el Salón Amaré de Madrid en el periódico La Época. Por otra parte, estas cartas muestran el interés de Pradilla por la fo- tografía y el apoyo que prestó a Cánovas animándole a pintar, sobre todo después del poco éxito alcanzado en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1904. Además, en ellas se hace referencia a la situación económica del pintor aragonés tras la quiebra, en 1886, de la Casa de Cambio «Hijo y Sobrinos de Villodas» en la que tenía depositados to- dos sus ahorros y que le sumió en un profundo desánimo. Abstract: Th e Lazaro Galdiano Foundation (Madrid) preserves in its Archive an interesting collection of ten letters sent by the painter Fran- cisco Pradilla Ortiz to his friend, the photographer, painter and art critic Antonio Cánovas y Vallejo, written between June 7th, 1900 and June 9th, 1904. -

Español Yenlace Externo, Se Abre En Ventana Nueva
Quand les artistes peignaient l’Histoire de l’Espagne Stéphane Pelletier anexo a Calanda nº 7, año 2012 Edición bilingüe: versión española de Carlos Lázaro Melús ene. ‘12 octubredic. educacion.gob.es Catálogo de publicaciones del Ministerio: mecd.gob.es/ Catálogo general de publicaciones oficiales: publicacionesoficiales.boe.es ANEXO A CALANDA Revista didáctica de la acción educativa española en Francia Autor del original francés Quand les artistes peignaient l’Histoire de l’Espagne Stéphane Pelletier Versión al español Carlos Lázaro Melús Editor José Luis Ruiz Miguel Anexo al número 7, año 2012 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Subsecretaría Subdirección General de Cooperación Internacional Edita: © SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Documentación y Publicaciones Embajada de España en Francia Edición: octubre de 2012 NIPO: 030-12-362-8 (en línea) ISSN: 1962-4956 Foto de portada: Ejecución de Torrijos y sus compañeros en la playa de Málaga, de A. Gisbert. Museo del Prado Diseño y maqueta: Antonio Ramos 2 Cuando los artistas pintaban la Historia de España índice Primera parte: Orígenes y evolución de la pintura de historia en España 1. La pintura de historia: hacia una iconografía nacional. 2. La importancia de quienes hacían los encargos. 3. El sustrato ideológico. 4. España, una nación católica. 5. El crepúsculo de un género. Segunda parte: Las obras en su contexto de realización La muerte de Viriato, José de Madrazo. El último día de Numancia, Alejo Vera. La conversión de Recaredo, Antonio Muñoz Degraín. La batalla de las Navas de Tolosa, Francisco de Paula van Halen. Retrato de Fernando III, anónimo. La expulsión de los judíos de España, Emilio Sala y Francés. -

The Unique Cultural & Innnovative Twelfty 1820
Chekhov reading The Seagull to the Moscow Art Theatre Group, Stanislavski, Olga Knipper THE UNIQUE CULTURAL & INNNOVATIVE TWELFTY 1820-1939, by JACQUES CORY 2 TABLE OF CONTENTS No. of Page INSPIRATION 5 INTRODUCTION 6 THE METHODOLOGY OF THE BOOK 8 CULTURE IN EUROPEAN LANGUAGES IN THE “CENTURY”/TWELFTY 1820-1939 14 LITERATURE 16 NOBEL PRIZES IN LITERATURE 16 CORY'S LIST OF BEST AUTHORS IN 1820-1939, WITH COMMENTS AND LISTS OF BOOKS 37 CORY'S LIST OF BEST AUTHORS IN TWELFTY 1820-1939 39 THE 3 MOST SIGNIFICANT LITERATURES – FRENCH, ENGLISH, GERMAN 39 THE 3 MORE SIGNIFICANT LITERATURES – SPANISH, RUSSIAN, ITALIAN 46 THE 10 SIGNIFICANT LITERATURES – PORTUGUESE, BRAZILIAN, DUTCH, CZECH, GREEK, POLISH, SWEDISH, NORWEGIAN, DANISH, FINNISH 50 12 OTHER EUROPEAN LITERATURES – ROMANIAN, TURKISH, HUNGARIAN, SERBIAN, CROATIAN, UKRAINIAN (20 EACH), AND IRISH GAELIC, BULGARIAN, ALBANIAN, ARMENIAN, GEORGIAN, LITHUANIAN (10 EACH) 56 TOTAL OF NOS. OF AUTHORS IN EUROPEAN LANGUAGES BY CLUSTERS 59 JEWISH LANGUAGES LITERATURES 60 LITERATURES IN NON-EUROPEAN LANGUAGES 74 CORY'S LIST OF THE BEST BOOKS IN LITERATURE IN 1860-1899 78 3 SURVEY ON THE MOST/MORE/SIGNIFICANT LITERATURE/ART/MUSIC IN THE ROMANTICISM/REALISM/MODERNISM ERAS 113 ROMANTICISM IN LITERATURE, ART AND MUSIC 113 Analysis of the Results of the Romantic Era 125 REALISM IN LITERATURE, ART AND MUSIC 128 Analysis of the Results of the Realism/Naturalism Era 150 MODERNISM IN LITERATURE, ART AND MUSIC 153 Analysis of the Results of the Modernism Era 168 Analysis of the Results of the Total Period of 1820-1939 -

Representación Del Niño En La Pintura Española El Niño En La Obra Histórica J
Representación del niño en la pintura española El niño en la obra histórica J. Fleta Zaragozano Sociedad Española de Pediatría de Francisco Pradilla Extrahospitalaria y Atención Primaria Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Zaragoza Pediatr Integral 2016; XX (3): 204.e1 – 204.e4 ntre todos los géneros pictóricos que cultivó Pradilla, la nombrado director del Museo del Prado, hasta julio de 1898 pintura de historia fue la que más fama le proporcionó. en que dimitió a consecuencia de la desaparición temporal E También pintó retratos de la aristocracia madrileña de una obra de arte. y conjuntos decorativos. Fue también un gran paisajista, Se le ha considerado unánimemente como el pintor ara- como ya demostró en sus composiciones de historia. Inten- gonés más cualificado después de Goya, hasta la primera taba ambientar las escenas en exteriores y con una depurada mitad del siglo XX. Su obra, óleos, acuarelas y dibujos fue técnica, organizaba amplias perspectivas panorámicas con amplia, pero se halla dispersa en colecciones particulares multitud de figuras y de motivos. La faceta más moderna de españolas, sobre todo de familias nobiliarias, y en diferentes su obra son los abocetados paisajes que realizó tomados del países europeos y sudamericanos. Y, precisamente, esta cir- natural, en los que busca plasmar sensaciones atmosféricas y cunstancia sigue obstaculizando un conocimiento adecuado paisajes, y donde abundan las luces efectistas. El niño nunca y una imprescindible catalogación que permitiría valorar con fue el objeto principal de su obra. mayor precisión la calidad de la obra de Francisco Pradilla. De los géneros pictóricos que cultivó, incluida la ilustra- Vida y obra ción gráfica para publicaciones literarias, hay que destacar el de la pintura de historia que fue el que más fama le pro- Francisco Pradilla y Ortiz nació en Villanueva de porcionó. -

Los Reyes Católicos En La Pintura Española Del Siglo XIX
129 Los Reyes Católicos en la pintura española del siglo XIX Wifredo Rincón García Arbor CLXXVIII, 701 (Mayo 2004), 129-161 pp. A lo largo del siglo XIX, uno de los temas históricos más recurrentes de la pintura española será el reinado de los Reyes Católicos y los artis tas se sucederán a lo largo del siglo plasmando los más diversos momen tos de la vida y el gobierno de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón que, tras unir sus vidas y sus coronas, unificaron también los rei nos hispánicos y juntos culminaron en 1492 la larga tarea de la recon quista iniciada muchos siglos antes. Durante su reinado tuvo lugar tam bién el Descubrimiento de América, sin lugar a dudas, otro de los hitos históricos más importantes de la pintura española y en cuya iconografía estos monarcas juegan también un papel importante. Sin embargo, el interés de los pintores por la figura de los Reyes Cató licos no sólo es un fenómeno decimonónico, pues desde mediados del si glo XVIII hay una serie de pinturas que los representan, tanto en fi:'escos que decoran los palacios reales, como en lienzos, pues las Reales Acade^ mias de Bellas Artes en muchas ocasiones propondrán como tema para sus premios páginas de la historia de estos monarcas y así ocurre por ejemplo, en los premios de primera clase de pintura de 1790, cuando se propuso «Los Reyes Católicos D. Fernando y doña Isabel reciben a los Embajadores, que el Rey de Fez les envía con un rico presente de caba llos, jaeces, telas, y otras cosas para solicitar su amistad y buena corres pondencia que dichos soberanos admitieron, con tal que no socorriesen el rey de Granada». -

Patrimonio Aragonés En El Museo De Pontevedra1
Artigrama, núm. 20, 2005, 131-157 — I.S.S.N.: 0213-1498 PATRIMONIO ARAGONÉS EN EL MUSEO DE PONTEVEDRA1 JOSÉ CARLOS VALLE PÉREZ* MARÍA ÁNGELES TILVE JAR** Resumen El Museo de Pontevedra, fundado el 30 de diciembre de 1927 por la Diputación Pro- vincial para dar continuidad a la labor que desde 1894 venía llevando a cabo la Sociedad Arqueológica de Pontevedra2, posee unas colecciones de gran calidad y diversidad3. Predo- minan en ellas, como parece lógico dado su emplazamiento y origen, los fondos de filiación gallega en general. Cuenta también, y en ello reside una de sus mayores singularidades y, con- secuentemente, de sus grandes atractivos, con obras y conjuntos de incuestionable calidad de otras procedencias, lo mismo nacionales que internacionales. Entre ellas, sin duda, una de las mejor representadas tanto por la categoría como por la heterogeneidad de los componentes es la comunidad aragonesa. A ponderarlos se dedica este artículo, estructurado en dos partes bien delimitadas. En la primera se ofrece una ajustada valoración estilístico-cronológica de las obras aisladas o, en su caso, de los conjuntos, centrándose la segunda, en el inventario pormenori- zado de las piezas y objetos de mayor entidad y significación4. Il Museo di Pontevedra, fondato il 30 dicembre 1927 dalla Giunta provinciale per dare continuità all’opera che dal 1894 la Società Archeologica di Pontevedra2, stava svolgendo, possiede collezioni di notevole qualità e varietà3. Vi predominano quelle di derivazione gallega, come d’altronde è logico data la loro localizzazione e origine. Dispone pure, e in ciò va reperita una delle sue più importanti peculiarità, e, pertanto, dei suoi elementi di interesse, di opere e serie di altra provenienza, sia nazionali che internazionali. -

La Ciudad Monumental, Artística Y Pintoresca En La Fotografía De J
Ávila romántica LA CIUDAD MONUMENTAL, ARTÍSTICA Y PINTORESCA EN LA FOTOGRAFÍA DE J. LAURENT (1864-1886) © Del texto: Jesús M.ª Sanchidrián Gallego Correo electrónico: [email protected] © De las fotografías: Propietarios y autores reseñados Edición: Primera, 2010 Depósito Legal: S. 1.533-2009 I.S.B.N.: 978-84-613-5859-5 Imprime: Gráficas Varona, S.A. Impreso en España Printed in Spain Plano de Ávila levantado por Francisco Coello, 1865. SUMARIO 8 PRESENTACIÓN 34 Capítulo IV 72 Capítulo VIII LA CIUDAD RETRATADA J. LAURENT FOTÓGRAFO POR J. LAURENT DE LA SANTA DE ÁVILA 11 ÁVILA ROMÁNTICA EN LA PRENSA LUSTRADA TERESA DE JESÚS LA CIUDAD MONUMENTAL, ARTÍSTICA Y PINTORESCA 38 Capítulo V 78 Capítulo IX EN LA FOTOGRAFÍA LA IMAGEN FOTOGRÁFICA ÁVILA EN LA GALERÍA DE DE J. LAURENT (1864-1886) DE J. LAURENT CELEBRIDADES EN LOS LIBROS DE J. LAURENT 14 Capítulo I ILUSTRADOS DE ÁVILA ACERCAMIENTO 85 Capítulo X A LA FIGURA DE J. LAURENT 44 Capítulo VI GLOSARIO DE FORMATOS (1816-1886) ÁVILA EN LA PINTURA Y PROCEDIMIENTOS RETRATADA FOTOGRÁFICOS 18 Capítulo II POR J. LAURENT ÁVILA EN LA FOTOGRAFÍA 87 BIBLIOGRAFÍA DEL SIGLO XIX 57 Capítulo VII TRAS LA IMAGEN DE 99 CATÁLOGO 25 Capítulo III LA REINA ABULENSE ÁVILA ROMÁNTICA. DE CASTILLA EN LA 284 PROCEDENCIA LA CIUDAD RETRATADA FOTOGRAFÍA POR J. LAURENT DE J. LAURENT DE LAS IMÁGENES Presentación Este es un libro de imágenes que narra la historia gráfica de una maestro Fruchel en el siglo XII; el antiguo hospital de Santa Escolás- ciudad en un discurso contemplativo de una época histórica detenida tica que se encontraba en ruinas; el abandonado palacio de Polentinos en el tiempo, la misma que cautivó al movimiento romántico del que años después fue adquirido por el Ayuntamiento para la Acade- convulsivo siglo XIX. -

Historias De Al Andalus 2 De Enero De 1492 LA CAÍDA DEL REINO DE
Home > Volver > print Recuerdos de Granada [1881] óleo/lienzo, 97 x 144.5 cm Antonio Muñoz Degrain [Valencia, 1840-Málaga, 1924] Col. Museo del Prado, Madrid Historias de Al Andalus 2 de enero de 1492 LA CAÍDA DEL REINO DE GRANADA por Ahmed Yusuf Maza Ruiz [*] Preludio El último reino musulmán de la península ibérica se constituyó cuando tocaba a su fin la autoridad de la dinastía almohade en al-Andalus. Desde finales del siglo XIII, los sultanes nazaríes intentaron mantener un difícil equilibrio entre la potencia aplastante de sus señores castellanos y la injerencia creciente de sus aliados mariníes en los asuntos granadinos. El reinado de Muhammad V se inició en 1354 con un periodo de paz y prosperidad, elogiado por las crónicas musulmanas. Se mantuvieron relacio-nes amistosas con la Castilla de Pedro I. En 1391 sucedió a Muhammad V su hijo mayor Yusuf II. Las relaciones con Aragón siguieron tan cordiales como en tiempos de su padre y se mantuvo la calma en la frontera castellana. Muhammad VII sucedió a Yusuf II. Durante su reinado la turbulenta nobleza castellana reanudó sus intrigas. A principios del siglo XV, la Reconquista, que había permanecido estancada durante más de medio siglo, representaba un ideal caballeresco para la nobleza castellana, sedienta de gloria. El crecimiento demográfico y el desarrollo económico rechazaban la idea de reanudar las hostilidades. El infante Fernando, hermano menor de Enrique III, que asumió la regencia junto con la reina Catalina de Lancaster durante la minoría de edad de Juan II, obtuvo de las cortes los subsidios necesarios para la preparación de una lucha a muerte contra Granada. -

Plan Museológico
portadaff.qxp:portada 30/12/09 17:34 Página 1 DIPUTACIÓN GENERAL DE MUSEO DE ZARAGOZA ARAGÓN BOLETÍN Departamento de Educación, Cultura y Deporte Dirección General de Patrimonio Cultural Vol. 1 1982 (agotado) Vol. 2 1983 (agotado) Vol. 3 1984 (agotado) Vol. 4 1985 (Homenaje a A. Beltrán) MUSEO DE ZARAGOZA (agotado) BOLETÍN Vol. 5 1986 (Homenaje a A. Beltrán) (agotado) Vol. 6 1987 Vol. 7 1988 Vol. 8 1989 Vol. 9 1990 (Los museos en Aragón. M. Beltrán Llorís) Vol. 10 1991 (Candiles hispano-musulmanes de Zaragoza. J.M. Viladés Castillo) Vol. 11 1992 Vol. 12 1993 Vol. 13 1994 Vol. 14 1998 Vol. 15 2001 (Museos en Aragón) Vol. 16 2002 Vol. 17 2003 Vol. 18 2004 Diseño de cubierta: J. Romeo Francés I.S.S.N.: 0212-548-X Dep. legal: Z-771/83 Gestión Gráfica: a+d arte digital, S. L. 2009 Imagen de cubierta: Emblema solar. S. XVIII Piedra de Calatomo, 95 cm diámetro. Inv. 11194 MUSEO DE ZARAGOZA Puerta del Sol, situada entre el Barrio de la Magdalena y las Tenerías de Zaragoza. Museo de Zaragoza. MUSEO DE ZARAGOZA • PLAN MUSEOLÓGICO MUSEO DE ZARAGOZA BOLETÍN 19 2009 Zaragoza, 2009 DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN Departamento de Educacióm, Cultura y Deporte Dirección General de Patrimonio Cultural MUSEO DE ZARAGOZA BOLETÍN Consejo de redacción DIRECTOR MIGUEL BELTRÁN LLORIS –Museo de Zaragoza– SECRETARIA MARÍA JESÚS DUEÑAS JIMÉNEZ –Museo de Zaragoza– CONSEJEROS JESÚS ÁNGEL PAZ PERALTA –Museo de Zaragoza– MARÍA LUISA ARGUIS REY –Museo de Zaragoza– ISIDRO AGUILERA ARAGÓN –Gobierno de Aragón– MARÍA DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ PRIETO –Gobierno de Aragón– CONCEPCIÓN LOMBA SERRANO –Universidad de Zaragoza– FRANCISCO BELTRÁN LLORIS –Universidad de Zaragoza– CORRESPONDENCIA-INTERCAMBIOS MUSEO DE ZARAGOZA Plaza de los Sitios, 6 Apart. -

Apuntes Biográficos Sobre Juana La Loca En El Museo Del Prado
434 El monasterio de Santa Clara de Tordesillas en tiempos de la llegada de la reina Juana C A P Í T U L O 2 6 compra-ventas y recaudaciones de menor importancia. Después de haber comprobado la efica- cia en la búsqueda de rentas reales durante más de un siglo, con más de sesenta privilegios con- Apuntes biográficos sobre Juana la Loca cedidos, no parece factible que ni siquiera tuviéramos noticia de otros nuevos en confirmacio- en el Museo del Prado nes posteriores. Esta fue la Santa Clara de Tordesillas que debió conocer doña Juana, cuando llegó a la villa a principios de 1509. De ello tan sólo he ofrecido una visión general de algunos aspectos signifi- cativos aunque, en realidad, las relaciones sociales dentro y fuera del monasterio, sus inversio- nes económicas, la regulación de la vida monástica y los comportamientos basados en la since- ridad de las convicciones religiosas, conformaban un entramado inextricable. La desagregación de elementos tan complejos es necesaria para abordar parcialmente los diferentes aspectos de la realidad, pero observarlos juntos y recompuestos nos ofrece una versión más aproximada del FERNANDO PÉREZ SUESCUN | BEATRIZ SÁNCHEZ TORIJA* discurrir histórico de una comunidad que era un indudable referente de piedad, “resplandecien- te en religión”, tal y como doña Juana de Castro lo había descrito, cuando ingresó en la clausu- ra su hija Leonor: …por quanto yo se resplandesçiente en religion muy singularmente entre todos los otros de la sobredicha orden cerca de la santa vida que yo se…38 ENTRE LOS TEMAS MÁS SUGERENTES DE TODA LA PINTURA DE HISTORIA se encuentra el de Juana la Loca Y casi ciento cincuenta años después de su fundación, la última reina Trastámara tenía en él, –nosotros preferiríamos referirnos a ella como Juana I de Castilla–, “doblemente romántica, por aunque sólo temporalmente, el panteón real de su marido, el duque de Borgoña: dos dinastías loca y por enamorada”1.