Vóleibol Y Acceso Al Poder Político: Mujeres Congresistas Afroperuanas
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
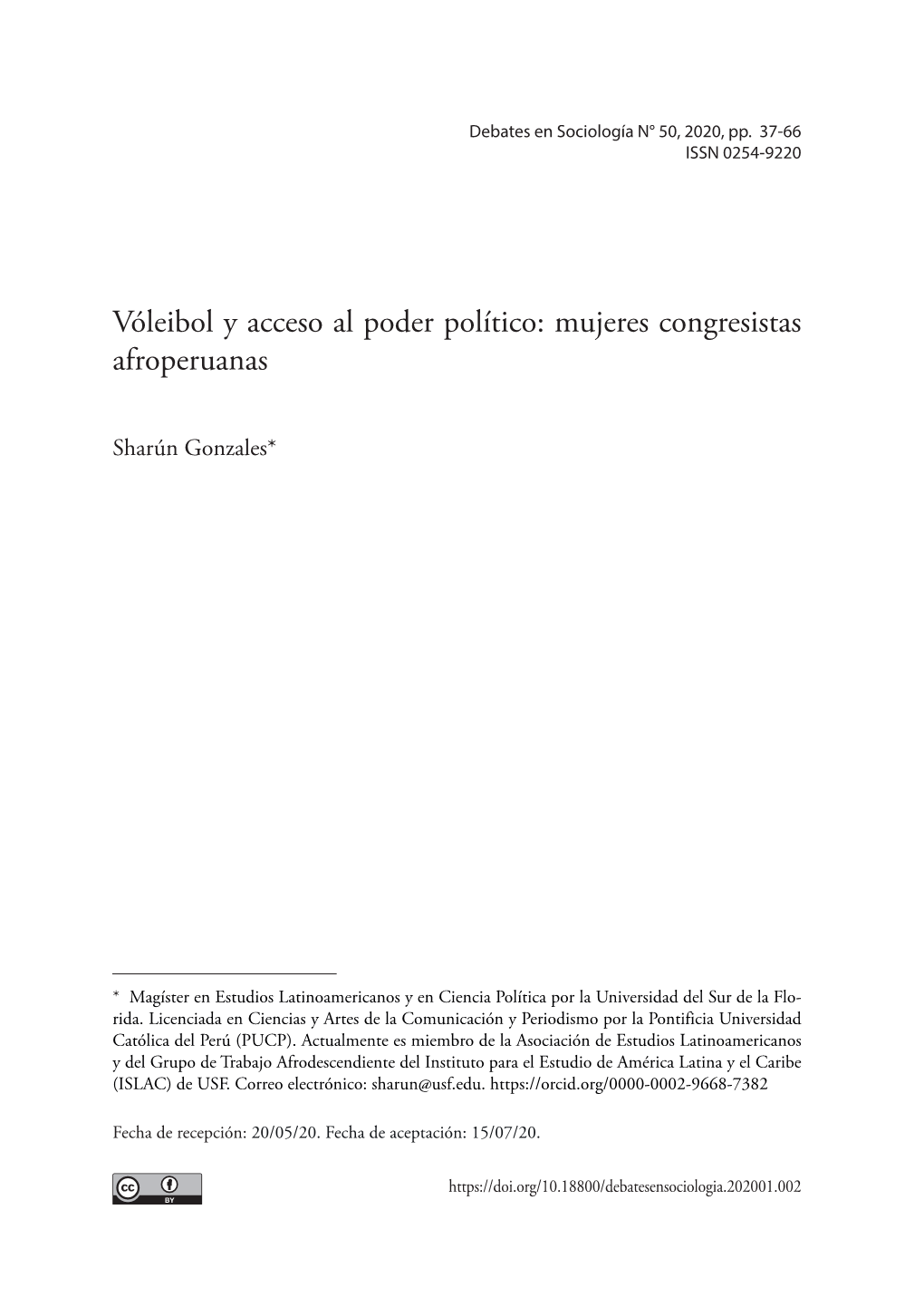
Load more
Recommended publications
-

Alonso Segura Juramentó Como El Nuevo Ministro De Economía
“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO” 15 DE SETIEMBRE: JORGE WILLIAM ARONES HUAMANCULI 15 DE SETIEMBRE: MARIA LUISA DONAYRE MENDOZA 15 DE SETIEMBRE: FRANKLIN VLADIMIR HUILCA VILLALBA 16 DE SETIEMBRE: CARLOS EDUARDO ROSALES SANCHEZ 16 DE SETIEMBRE: EDGAR SANCHEZ BARTUREN 16 DE SETIEMBRE: LUCIO ARMANDO SUAREZ HERRERA 17 DE SETIEMBRE: IVAN JUAN FRANCO BENAVIDES 17 DE SETIEMBRE: HUBERT GUILLERMO ESCATE FALLA 17 DE SETIEMBRE: CARLA MARGOT ACEVEDO GUZMAN 17 DE SETIEMBRE: VICTOR HUGO RAMOS VERA 18 DE SETIEMBRE: JERSY HUBERT ARAOZ SOTO 19 DE SETIEMBRE: WILLIAM MARTINEZ CHUQUIZUTA 20 DE SETIEMBRE: VICTOR MANUEL MENDOZA NAPA 20 DE SETIEMBRE: MARITZA RODRIGUEZ VILLANUEVA 20 DE SETIEMBRE: JESUS HERRERA SIANCAS 22 DE SETIEMBRE: HILARIO MAXIMO PEÑA PEÑA CRONOGRAMA DEPURACION DE EXPEDIENTES ATENCION MEDICA EPS – RIMAC EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA CODAPOJ REALIZÓ CAMPAÑA MEDICA “CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO SANO” Gracias a las coordinaciones del Comité de Damas presidida por las Sra. Madelei Pacheco de Jara, se realizó la campaña medica “Crecimiento y desarrollo del niño sano”. Esta campaña beneficio a los niños de de la Guarderia Institucional “Divino Niño Manuelito”, a quienes se le realizarón control de Talla, Peso, Nutricion y Dosaje de Homoglobina. Luis Miguel Castilla y sus momentos más tensos en el poder Aunque se aleja del MEF, el economista adelantó que seguirá colaborando en el Ejecutivo. Aquí sus momentos polémicos Hasta este domingo se pensó que Luis Miguel Castilla era un “imprescindible” para el presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia. La renuncia y aún más la aceptación de esta en Palacio de Gobierno ha sido un remezón, cuya magnitud ha tratado de ser reducida con el nombramiento de Alonso Segura Vasi en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). -

La Era De Las Matadoras
LA ERA DE LAS MATADORAS El vóley peruano tuvo un equipo de ensueño que ganó la medalla de plata en las Olimpiadas de Seúl 1988, el mayor triunfo en la historia de esta disciplina en nuestro país. “¡Vóley peruano! ¡Vóley peruano! Pintarás este mundial de rojo y blanco”. Así decía el coro de la canción compuesta por José Escajadillo en 1983, en honor a la selección peruana de vóley, por entonces respetable y triunfadora. El equipo que aún se recuerda con cariño es aquel que consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Aquel partido final contra la Unión Soviética quedó 3-2. Estuvo para cualquiera, pero las soviéticas se quedaron con la medalla de oro. Casi, casi. Fue una generación dorada. Las jugadoras de aquel entonces eran Gabriela Pérez del Solar, Cecilia Tait, Cenaida Uribe, Rosa García, Denisse Fajardo, Gina Torrealva, Natalia Málaga, Luisa Cervera, Alejandra de la Guerra, Miriam Gallardo, Sonia Heredia y Katherine Horny. El entrenador era el coreano Man Bok Park. Ese fue el pico histórico no solo de ese equipo, sino también del vóley peruano en general. Las jugadoras de ese equipo son muy queridas hasta hoy. No solo fueron recibidas como campeonas cuando volvieron de Seúl, también se les rinde homenaje cada cierto tiempo. En 2010, por poner un ejemplo, la Municipalidad de Magdalena les hizo un monumento, 22 años después de la hazaña olímpica. El recuerdo parece fresco. Una receta oriental Hasta 1988 la selección peruana de vóley había conseguido diez veces el Campeonato Sudamericano. Asimismo, había obtenido la medalla de plata cinco veces en el Campeonato Sudamericano. -

Primera Legislatura Ordinaria De 2014 17.ª Sesión
Estamos para servirlo de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas Av. Abancay 251 - Piso 10 Teléfono 311-7777 anexos 5152 - 5153 - 5154 http://www.congreso.gob.pe E-mail: [email protected] PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2014 17.ª SESIÓN (Matinal) JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 PRESIDENCIA DEL SEÑOR NORMAN DAVID LEWIS DEL ALCÁZAR Y DE LA SEÑORA ANA MARÍA SOLÓRZANO FLORES SUMARIO Se pasa lista.— Se abre la sesión.— Admitidas a debate, se inicia la discusión de las mociones de orden del día 11785 y 11890; la primera, mediante la cual se propone constituir una comisión investigadora, por un lapso de 180 días, encargada de investigar las denuncias periodísticas sobre las presuntas actividades ilícitas del prófugo Martín Belaunde Lossio; la segunda, por la cual se propone constituir una comisión especial investigadora multipartidaria encargada de investigar, por un plazo de 180 días, contados desde su instalación, la gestión de intereses particulares en la Administración Pública durante el período 2006-2014, tales como el presunto favorecimiento a las empresas Exalmar y Fénix Power y la participación del señor Martín Belaunde Lossio en el IPD para adjudicar contratos a la empresa española Antalsis; luego de un largo debate, los autores de las sendas mociones presentan un texto de consenso de ambas mociones, mediante el cual se propone constituir una comisión especial investigadora multipartidaria encargada de investigar por un plazo de 180 días contados desde su instalación, la gestión de intereses particulares en la Administración -

Igualdad: ¿Para Cuándo? Género Y Elecciones Peruanas 2010-2011
Igualdad: ¿para cuándo? Género y elecciones peruanas 2010-2011 IGUALDAD: ¿PARA CUÁNDO? GÉNERO Y ELECCIONES PERUANAS 2010-2011 Igualdad: ¿para cuándo? Género y elecciones peruanas 2010-2011 Editoras Beatriz Llanos Pilar Tello Colaboradoras Margarita Díaz Picasso Juana Nina Anya Malkov Igualdad: ¿para cuándo? Género y elecciones peruanas 2010-2011 Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral 2012 Las opiniones expresadas en esta publicación no representan necesariamente los puntos de vista de IDEA Internacional, de su junta directiva ni de los miembros de su consejo y/o Estados miembros. Esta publicación es independiente de ningún interés específico nacional o político. AaaaaaAAaaaSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSaA Toda solicitud de permisos para usar o traducir todo o alguna parte de esta publicación debe hacerse a: aaaaaaaaaaaaa IDEA Internacional IDEA Internacional Strömsborg Oficina Región Andina SE-103 34 Estocolmo Av. San Borja Norte 1123 Suecia San Borja, Lima 41 Tel.: +46 8 698 37 00 Perú Fax: +46 8 20 24 22 Tel.: +51 1 203 7960 [email protected] Fax: +51 1 437 7227 www.idea.int [email protected] Revisión de estilo: Rocío Moscoso Diseño: Ruperto Pérez-Albela Stuart Motivo de la carátula: Intenciones de ingresar, Augusto Patiño Impresión: Tarea Asociación Gráfica Educativa Primera edición: diciembre de 2012 Tiraje: 1 500 ejemplares Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú: 2012-13889 ISBN 978-91-86565-72-5 Impreso en el Perú Contenido Prólogo 9 Agradecimientos 11 PRIMERA PARTE: LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y REGIONALES DE 2010 13 CAPÍTULO 1: Igualdad de género en la dinámica regional y municipal 15 1.1. Pactos y acuerdos electorales en las elecciones regionales: la inclusión de la perspectiva de género 16 1.2. -

Perú: Educación Desde El Congreso De La República Published on Servindi - Servicios De Comunicación Intercultural (
Perú: Educación desde el Congreso de la República Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org) Imprimir articulo Exportar a PDF Volver Perú: Educación desde el Congreso de la República Por Sigfredo Chiroque [1]* La semana pasada se dieron múltiples comentarios públicos acerca de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte (Comisión de Educación) del Congreso de la República. Esta Comisión no hizo noticia por sus aportes en la normatividad sobre los diversos campos que abarca. El debate -fundamentalmente mediático- se focalizó en la elección de la congresista nacionalista Hilaria Supa Huamán, como su Presidenta. En realidad, la mayoría de sus 18 integrantes (1) y los accesitarios (2) son políticos importantes en sus correspondientes bancadas. Esto podría leerse como que –en el tramo final del período gubernamental 2006 a 2011- se le da una importancia singular al Sector. Pero, podríamos preguntarnos: ¿Guarda correlato la Presidencia de la Comisión con la cantidad y enfoque de las leyes que se aprueban en el Congreso de la República? ¿Debemos esperar normas sustantivas referidas a educación, en los próximos meses? Hilaria Supa 1. La congresista Hilaria Supa nació en Huallaccocha-Anta (Cusco). Ha sido dirigente en la Federación de Mujeres de Anta y en la Federación Departamental de Campesinos del Cusco (base de la Confederación Campesina del Perú). Trabajó como empleada doméstica en Cusco, Arequipa y Lima. Es una activista quechuahablante por los derechos humanos, la interculturalidad y la ecología. Fue criticada por tener escritos con faltas ortográficas (“Correo” 23-04-2009). Estas críticas se le hicieron de nuevo, antes de juramentar como Presidenta de la Comisión de Educación, en el recientemente Page 1 of 4 Perú: Educación desde el Congreso de la República Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org) iniciado año legislativo. -

Elecciones Presidenciales Y Legislativas (1980-2011)
Perú: Elecciones Presidenciales y Legislativas (1980-2011) Margarita Batlle* * Agradezco la ayuda de Valeria Ayola Betancourt en la recolección y sistematización de los datos. Perú (1980-2011) Presidente Consultas Año Congreso Municipal Referendo Constituyente Primera vuelta Segunda vuelta populares 1980 18-may 18-may 23-nov 1983 13-nov 1985 14-abr 14-abr 1986 09-nov 1989 12-nov 1990 08-abr 10-jun 08-abr 1992 22-nov 1993 29-ene 31-oct 1995 09-abr 09-abr 12-nov 1997 23-nov 1998 11-nov 2000 09-abr 28-may 09-abr 2001 08-abr 03-jun 08-abr 11-nov 2002 17-nov 2004 17-oct 03-jul y 30- 2005 30-oct oct 2006 09-abr 04-jun 09-abr 19-nov 2008 07-dic 2010 03-oct 2011 10-abr 05-jun 10-abr Perú (1980-2011) Año Tipo de reforma Donde aplica Constitución de 1979: El Presidente es electo por sufragio directo y su periodo es de cinco años. Elecciones El Presidente es electo cuando alcanza más de la mitad de los votos válidamente emitidos. Si Presidenciales ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda elección entre los candidatos que han obtenido las dos más altas mayorías relativas. 1979 Constitución de 1979: El Congreso es bicameral y su periodo es de cinco años El número de Senadores elegidos es de 60. Elecciones El número de Diputados es de 180. La ley fija su distribución tomando en cuenta principalmente la Congreso densidad electoral. Fórmula D´Hondt. Constitución de 1993: Elecciones Reelección inmediata Presidenciales 1993 Constitución de 1993: Congreso unicameral. -

“Votación De La Propuesta De Conformación De La Comisión Permanente Del Congreso Señores Congresistas Que Votaron a Favor
208 Diario de los Debates - PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2006 - TOMO I Partido Aprista Peruano Velásquez Quesquén, Ángel Javier Mulder Bedoya, Claudio Mauricio Balta Salazar, María Helvezia Carrasco Távara, José Carlos Macedo Sánchez, José Calderón Castro, Wilder Félix Unidad Nacional Bedoya de Vivanco, Javier A. Pérez Monteverde, Martín Galarreta Velarde, Luis Fernando Suplentes: Lombardi Elías, Güido Ricardo Alcorta Suero, María Lourdes Canchaya Sánchez, Elsa Victoria Grupo Parlamentario Fujimorista Moyano Delgado, Martha Lupe Sousa Huanambal, Víctor Rolando Suplente: Pando Córdova, Ricardo Alianza Parlamentaria García Belaúnde, Víctor Andrés Perry Cruz, Juan David Waisman Rjavinsthi, David Lescano Ancieta, Yonhy.” “Votación de la propuesta de conformación Obregón Peralta, Ordóñez Salazar, Otárola de la Comisión Permanente del Congreso Peñaranda, Pando Córdova, Peña Angulo, Peral- ta Cruz, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Mon- Señores congresistas que votaron a favor: teverde, Perry Cruz, Raffo Arce, Ramos Pru- Abugattás Majluf, Acosta Zárate, Aguinaga dencio, Reátegui Flores, Rebaza Martell, Reggiar- Recuenco, Alcorta Suero, Alegría Pastor, Anaya do Barreto, Reymundo Mercado, Robles López, Oropeza, Andrade Carmona, Balta Salazar, Rodríguez Zavaleta, Salazar Leguía, Santos Bedoya de Vivanco, Benites Vásquez, Beteta Ru- Carpio, Sasieta Morales, Serna Guzmán, Silva bín, Bruce Montes de Oca, Cabrera Campos, Díaz, Sucari Cari, Sumire de Conde, Supa Hua- Cajahuanca Rosales, Canchaya Sánchez, Cánepa mán, Uribe Medina, Urtecho Medina, Vargas -

LIMA AFROPERUANA Historia De Los Africanos Y Afrodescendientes Maribel Arrelucea Barrantes COLECCIÓN MUNILIBROS Maribel Arrelucea Barrantes (Lima, 1971)
21 LIMA AFROPERUANA Historia de los africanos y afrodescendientes Maribel Arrelucea Barrantes COLECCIÓN MUNILIBROS Maribel Arrelucea Barrantes (Lima, 1971) Esta colección ofrece publicaciones que Para llegar a este libro, mucha agua ha corrido por el río Rímac. Esta Magíster en Historia por la Universidad promueven el conocimiento y la valoración obra, con una visión de síntesis y de larga duración sobre los Nacional Mayor de San Marcos y del patrimonio material e inmaterial de afrodescendientes en Lima, se inscribe en la fase de madurez catedrática de la Universidad de Lima y Lima. De esta manera, se busca fortalecer académica de Maribel Arrelucea, luego de escribir sus libros de la Pontificia Universidad Católica del la identidad de todos los ciudadanos. Los Replanteando la esclavitud (1999), Sobreviviendo a la esclavitud (2018) Perú. Es autora de los libros Maribel Arrelucea libros forman parte de seis series: y diversos artículos. Lo importante de esta nueva publicación es que Replanteando la esclavitud. Etnicidad y Prehispánica, Personajes, Historia, permite llegar a un mayor público, a nuevos lectores, que es la meta género en Lima borbónica (Lima: CEDET, Arquitectura, Arte y sociedad, y Fiestas y ansiada de toda persona dedicada a la investigación. Con gran 2009) y Sobreviviendo a la esclavitud. Costumbres. esfuerzo y talento, Maribel Arrelucea se ha ganado uno de los Negociación y honor en las prácticas principales espacios académicos en la investigación de la africanía en cotidianas de los africanos y Los munilibros pretenden crear espacios de el Perú y Latinoamérica. afrodescendientes. Lima, 1760-1820. culturización que promuevan la lectura y su (Lima: IEP, 2018). -

Capítulo 2: Radiografía De Los 120 Congresistas
RADIOGRAFÍA DEL CONGRESO DEL PERÚ - PERÍODO 2006-2011 capítulo 2 RADIOGRAFÍA DE LOS 120 CONGRESISTAS RADIOGRAFÍA DEL CONGRESO DEL PERÚ - PERÍODO 2006-2011 RADIOGRAFÍA DE LOS 120 CONGRESISTAS 2.1 REPRESENTACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS CONGRESISTAS 2.1.1 Cuadros de bancadas Las 7 Bancadas (durante el período 2007-2008) GRUPO PARLAMENTARIO ESPECIAL DEMÓCRATA GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA Carlos Alberto Torres Caro Fernando Daniel Abugattás Majluf Rafael Vásquez Rodríguez Yaneth Cajahuanca Rosales Gustavo Dacio Espinoza Soto Marisol Espinoza Cruz Susana Gladis Vilca Achata Cayo César Galindo Sandoval Rocio de María González Zuñiga Juvenal Ubaldo Ordoñez Salazar Víctor Ricardo Mayorga Miranda Juana Aidé Huancahuari Páucar Wilder Augusto Ruiz Silva Fredy Rolando Otárola Peñaranda Isaac Mekler Neiman José Alfonso Maslucán Culqui Wilson Michael Urtecho Medina Miró Ruiz Delgado Cenaida Sebastiana Uribe Medina Nancy Rufina Obregón Peralta Juvenal Sabino Silva Díaz Víctor Isla Rojas Pedro Julián Santos Carpio Maria Cleofé Sumire De Conde Martha Carolina Acosta Zárate José Antonio Urquizo Maggia ALIANZA PARLAMENTARIA Hilaria Supa Huamán Werner Cabrera Campos Carlos Bruce Montes de Oca Juan David Perry Cruz Andrade Carmona Alberto Andrés GRUPO PARLAMENTARIO FUJIMORISTA Alda Mirta Lazo Ríos de Hornung Keiko Sofía Fujimori Higuchi Oswaldo de la Cruz Vásquez Yonhy Lescano Ancieta Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenca Renzo Andrés Reggiardo Barreto Mario Fernando Peña Angúlo Carlos Fernando Raffo Arce Ricardo Pando Córdova Antonina Rosario Sasieta Morales -

Informe Final
RED DE PARLAMENTARIAS Y PARLAMENTARIOS POR LA PRIMERA INFANCIA DEL PERÚ RED HEMISFÉRICA DE PARLAMENTARIOS Y EX PARLAMENTARIOS POR LA PRIMERA INFANCIA “PRIMERA REUNIÓN INTERNACIONAL” Lima, Perú 16 y 17 de Agosto de 2012 INFORME FINAL La Red Hemisférica de Parlamentarios y Exparlamentarios es un movimiento regional de legisladores de los países de las Américas que con respaldo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y con apoyo financiero de la Fundación Bernard van Leer, pretende instalar el tema de la primera infancia como prioridad, promover debates para visibilizarla; vincular y apoyar al sector civil, gobiernos y empresas que desarrollen acciones de primera infancia; e, impulsar acciones de abogacía, sensibilización, gestión, difusión y cumplimiento de los derechos a favor de la primera infancia, desde las políticas públicas y leyes en sus respectivos países, hasta presupuestos adecuados que consoliden a futuro un compromiso conjunto por la atención integral de los niños de las Américas, sobretodo los mas excluidos. Bajo estos acuerdos, el Congreso del Perú; la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con apoyo financiero de la Fundación Bernard van Leer y otros organismos auspiciadores, convocaron el 16 y 17 de agosto de 2012; la “Primera Reunión Internacional de Parlamentarios y ex Parlamentarios por la Primera Infancia”. Se realizó en el Congreso de la República del Perú; participaron delegados de: Brasil Colombia, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana. La delegada de Panamá representó al PARLATINO y de República Dominicana al PARLACEN. Por Perú, asistieron Congresistas de diversos partidos políticos, autoridades de los sectores sociales de gobierno, representantes de organismos internacionales: UNICEF, OEA, Save the Children, OPS/OMS y de la Sociedad Civil: Universidad Católica, Red INNOVA, Coopera, entre otros. -

Se Aprueban, Sin Observaciones, Las Ac- Tas
PRIMERA LEGIS L ATURA ORDINARIA DE 2008 - TO M O III - Diario de los Debates 2003 —Se aprueban, sin observaciones, las Ac- la creación de la Universidad Nacional de Jaén. tas correspondiente a las sesiones 19.a y 20.a, Este proyecto, por acuerdo de la Junta de Porta- celebradas el 19 y 20 de noviembre de 2008 voces del día 2 de presente mes, ha sido dispen- respectivamente. sado del trámite de dictamen de la comisión que me honro en presidir. El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Han sido aprobadas. Haciendo un análisis del texto remitido por el Ejecutivo encontramos que en la última oración Se aprueba, por unanimidad, la fórmu- del artículo 4.° referido a la adecuación se con- la sustitutoria del Proyecto de Ley N.° signa lo siguiente: “La elaboración del estatuto 2885/2008-PE, remitido por el Poder Eje- deberá incluirse en el estudio de preinversión a cutivo con carácter de urgencia, en vir- nivel de factibilidad”. Dicha disposición no guar- tud del cual se crea la Universidad Nacio- da relación con el objeto del artículo, puesto que nal de Jaén en la primera parte de él se establece que la crea- ción de un órgano de gobierno, de conformidad El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez a la Ley N.° 23733, se reflejará en su estatuto. Quesquén).— A continuación, el señor Relator, Por tal razón, consideramos que no es pertinen- dará lectura a la sumilla de la propuesta de crea- te consignar la segunda oración a la que me he ción de la Universidad Nacional de Jaén. -

Representación Política De Indígenas Y Afrodescendientes En América Latina
Representación política de indígenas y afrodescendientes en América Latina. Los casos de México, Perú y Costa Rica Representación política de indígenas y afrodescendientes en América Latina. Los casos de México, Perú y Costa Rica Rafael Cedillo Delgado Toluca, México • 2020 F1392 Cedillo Delgado, Rafael C389 Representación política de indígenas y afrodescendientes en 2020 América Latina: los casos de México, Perú y Costa Rica / Rafael Cedillo Delgado. — Toluca, México : Instituto Electoral del Estado de México, Centro de Formación y Documentación Electoral, 2020. XXV, 342 p. : fotografías, tablas, mapas. — (Serie Investigaciones Jurídicas y Político Electorales). ISBN 978-607-9496-92-0 ISBN 978-607-9496-93-7 (versión electrónica) 1. Derechos indígenas 2. Discriminación racial 3. Representación política – Indígenas 4. Representación política – Afrodescendientes 5. América Latina 6. Perú 7. Costa Rica 8. México Esta investigación, para ser publicada, fue arbitrada y avalada por el sistema de pares académicos en la modalidad de doble ciego. Serie: Investigaciones Jurídicas y Político-Electorales. Primera edición, noviembre de 2020. D. R. © Rafael Cedillo Delgado, 2020. D. R. © Instituto Electoral del Estado de México, 2020. Paseo Tollocan núm. 944, col. Santa Ana Tlapaltitlán, Toluca, México, C. P. 50160. www.ieem.org.mx Derechos reservados conforme a la ley ISBN 978-607-9496-92-0 ISBN de la versión electrónica 978-607-9496-93-7 Los juicios y las afirmaciones expresados en este documento son responsabilidad del autor, y el Instituto Electoral