Filmar Spal 18 Color.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Impact of Phoenician and Greek Expansion on the Early Iron Age
Ok%lkVlht a, ol a- Pk- c-i--t-S- 'L. ST COPY AVAILA L Variable print quality 3C7 BIBLIOGRAPHY Abbreviations used AJA American Journal of Archaeology AEArq Archivo Espanol de Arqueologia BASOR Bulletin of the American School of Oriental Rese arch Bonner Jb Bonner JahrbUcher BRGK Bericht der R8misch-Germanischen Kommission BSA Annual of the British School at Athens CAH Cambridge Ancient History CNA Congreso Nacional de Arqueologia II Madrid 1951 x Mahon 1967 x]: Merida 1968 XII -Jaen 1971 XIII Huelva 1973 Exc. Arq. en Espana Excavaciones Arqueolo'gicas en Espana FbS Fundberichte aus Schwaben Jb RGZM Jahrbucfi des Rbmisch-Germaniscfien Zentraimuseums Mainz JCS Journal of Cuneiform Studies JHS Journal of Hellenic Studies JNES Journal of Near Eastern Studies MDOG Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft MH Madrider Mitteilungen NAH Noticario Arqueologico Hispanico PBSR Papers of the British School at Rome PEQ Palestine Exploration Quarterly PPS Proceedings of the Prehistoric Society SCE Swedish Cyprus Expedition SUP Symposium Internacional de Prehistoria Peninsular, V Jerez de la Frontera 1968: Tartessos y sus Problemas, Publicaciones Eventuales 13 SPP Symposium de Prehistoria Peninsular VI Palma de Mallorca 1972 Trab. de Preh. Trabajos de Prehistoria 8L \ t 4. ADCOCK FE 1926 The reform of the Athenian State; CAH IV, 'Ch. II, IV and'V, 36-45 ALBRIGHT WF 1941 New light on the early history of Phoenician colonisation, BASOR 83, (Oct. ) 14-22 1942 ArchaeologX and*the Religion of Israel, Baltimore 1958 Was the age of Solomon without monumental art? Eretz-Israel V, lff 1961 The role of the Canaanites in the history of civilization in WRIGHT GE ed. -

Formation and Quantification of OH in Oxidative Water Treatment
Formation and Quantification of •OH in Oxidative Water Treatment Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Naturwissenschaften – Dr. rer. nat. – vorgelegt von Alexandra Fischbacher geb. Jarocki geboren in Thorn (Polen) Institut für Instrumentelle Analytische Chemie der Universität Duisburg-Essen 2017 Die vorliegende Arbeit wurde im Zeitraum von Juli 2008 bis Dezember 2017 im Arbeitskreis von Prof. Dr. Torsten C. Schmidt am Institut für Instrumentelle Analytische Chemie der Universität Duisburg-Essen durchgeführt. Tag der Disputation: 20. April 2018 Gutachter: Prof. Dr. Torsten C. Schmidt Prof. Dr. Malte Behrens Vorsitzende: Prof. Dr. Karin Stachelscheid II Abstract •OH are unselective and fast reacting. Water treatment processes leading to •OH are called advanced oxidation processes (AOPs). The Fenton process, one of several AOPs, describes the reaction of Fe(II) with hydrogen peroxide. Fe(II) is oxidized to Fe(III) that reacts with hydrogen peroxide to Fe(II) and again initiates the Fenton reaction. One reactive species formed in the • Fenton process are OH. Conditions such as pH, the H2O2:Fe(II) ratio and ligand concentration may influence the •OH yield. It could be shown that at pH < 2.7 and > 3.5 the •OH yield decreases significantly. The investigated ligands were pyrophosphate and sulfate. It was found that pyrophosphate forms a complex with Fe(III) that does not react with hydrogen peroxide and thus, terminates the Fenton process and decreases the •OH yield. Sulfate also influences the Fenton process but not to the same extent as pyrophosphate. The •OH yield is decreased when sulfate is added but even at higher concentrations the Fenton reaction is not terminated. -

RIMS 35 Color.Indd
אוניברסיטת חיפה המכון ללימודי ים ע"ש ליאון רקנאטי R.I.M.S. NEWS UNIVERSITY OF HAIFA LEON RECANATI INSTITUTE FOR MARITIME STUDIES Elisha Linder 1924 – 2009 REPORT NO. 35, 2009 Contents Yaacov Kahanov - Dear Friends 1 Yossi Mart, Yaacov Kahanov Remembering Elisha Linder 1924–2009 3 Michal Artzy Liman Tepe Underwater Excavations: A retrospective 11 Assaf Yasur-Landau and Eric H. Cline The Renewed Excavations at Tel Kabri and New Evidence for the Interactions between the Aegean and the Levant in the Middle Bronze II Period (ca. 1750–1550 BCE) 16 Rika Navri Dor 2006 Shipwreck – Report of the 2009 Excavation Season 20 Deborah Cvikel Overseas Expedition: The Underwater Excavation of the Jeanne-Elisabeth (Maguelone 2) 22 Between Continents – 12th International Symposium on Boat and Ship Archaeology 23 Yossi Salmon Advanced Workshop for Ground Penetrating Radar Data Processing 24 Joint Geo-archaeological Project, Stavnsager, Denmark 24 15th European Association of Archaeologists Annual Meeting, Riva del Garda, Italy 25 Summaries of Theses Submitted to the Department of Maritime Civilizations, 2008–9 Aviad P. Scheinin The Population of Bottlenose Dolphin (Tursiops truncatus), Bottom-Trawl Catch Trends and the Interaction between the Two along the Mediterranean Continental Shelf of Israel 26 Oren Sonin Aspects of the Dynamics of Fish Populations and Fishery Management in the Mediterranean Coastal Waters of Israel 30 Arad Haggi Harbors in Phoenicia, Israel and Philistia in the 9th–7th Centuries BCE: Archaeological Finds and Historical Interpretation -

Wyatt Proof.Qxd
Journal of Ancient Egyptian Interconnections Review Inscribed in Clay: Provenance Study of the Amarna Letters and Other Ancient Near Eastern Texts Yuval Goren, Israel Finkelstein, and Nadav Na’aman Emery and Claire Yass Publications in Archaeology Institute of Archaeology, Tel Aviv University (2004) Reviewed by Mary F. Ownby Department of Archaeology, University of Cambridge A!&'% "' This review discusses the important results of the petrographic analysis of the Amarna tablets presented by Yuval Goren, Israel Finkelstein, and Nadav Na’aman. Particular attention is given to summarizing some of their key findings, which highlight the poten - tial for scientific analysis of clay objects to provide relevant and otherwise unattainable information on the specifics of human history. This book is a key resource for any individual studying the political relationships between Egypt and the Near East, the historical events of the Late Bronze Age, or the geopolitical layout of the empires and city-states in this region, and offers a promising new approach to ceramic petrography in general. ith Inscribed in Clay: Provenance Study of the petrographically determined provenance can assist in contextual - Amarna Letters and other Ancient Near Eastern izing the written information. As Inscribed in Clay demonstrates, WTexts , Y. Goren, I. Finkelstein, and N. Na’aman pres - both types of analysis shed significant light on the geopolitical sit - ent a compelling new combination of archaeological science, his - uation of the time. tory, and textual analysis. At the core of their work is an innova - e 384 pages of the book are divided into sixteen chapters, tive application of ceramic petrography and chemical analysis to an appendix, a supplement, references, and an index. -

Shifting Networks and Community Identity at Tell Tayinat in the Iron I (Ca
Shifting Networks and Community Identity at Tell Tayinat in the Iron I (ca. 12th to Mid 10th Century B.C.E.) , , , , , , , , Open Access on AJA Online Includes Supplementary Content on AJA Online The end of the 13th and beginning of the 12th centuries B.C.E. witnessed the demise of the great territorial states of the Bronze Age and, with them, the collapse of the ex- tensive interregional trade networks that fueled their wealth and power. The period that follows has historically been characterized as an era of cultural devolution marked by profound social and political disruption. This report presents the preliminary results of the Tayinat Archaeological Project (TAP) investigations of Iron I (ca. 12th to mid 10th century B.C.E.) contexts at Tell Tayinat, which would emerge from this putative Dark Age as Kunulua, royal capital of the Neo-Hittite kingdom of Palastin/Patina/Unqi. In contrast to the prevailing view, the results of the TAP investigations at Early Iron Age Tayinat reveal an affluent community actively interacting with a wide spectrum of re- gions throughout the eastern Mediterranean. The evidence from Tayinat also highlights the distinctively local, regional character of its cultural development and the need for a more nuanced treatment of the considerable regional variability evident in the eastern Mediterranean during this formative period, a treatment that recognizes the diversity of relational networks, communities, and cultural identities being forged in the generation of a new social and economic order.1 -
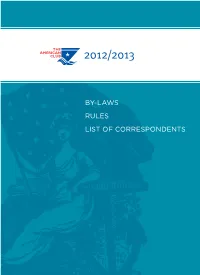
2012/13 By-Laws, Rules & List of Correspondents (PDF)
2012/2013 BY-LAWS RULES LIST OF CORRESPONDENTS 2012/2013 by-laws rules list of correspondents table of contents Board of directors and ManageMent 1 By-laws 13 rules: class I 19 protection and indemnity insurance rules: class II 81 freight, demurrage and defense insurance rules: class III 91 insurance for charterers’ risks appendix a 101 INDex TO By-LAWS 105 index to rules 107 list of correspondents 113 city index 277 American Steamship Owners Mutual Protection and Indemnity Association, Inc. M B oard and anage M ent board of directors and management Board of Directors 1 Management New York Office 2 London Office 7 Piraeus Office 9 Shanghai Office 11 American Steamship Owners Mutual Protection and Indemnity Association, Inc. BOARD OF DIRECTORS AS OF FEBRUARY 20, 2012 chairman J. Arnold Witte Donjon Marine Co., Inc. deputy chairman Markos K. Marinakis Marinakis Chartering Inc. Vassilios Bacolitsas Sea Pioneer Shipping Corp. Morton S. Bouchard III Bouchard Transportation Co., Inc. Lawrence J. Bowles Nourse & Bowles, LLP Richard H. Brown, Jr. Calvin W. S. Cheng Eastmark Associates, Inc. James P. Corcoran John E. Couloucoundis Delta Navigation, Inc. Kenneth T. Engstrom International Shipping Partners, Inc. Cigdem Sarioglu Ergut Sarioglu Shipping & Tourism, Ltd. Elias Gotsis Eurotankers Inc. George D. Gourdomichalis G. Bros. Maritime S.A. Chih-Chien Hsu Eddie Steamship Company, Ltd. Angelos D. Kostakos Oceanstar Management Inc. Michael L. Murley Martin Resource Mgmt. Corp. Martin C. Recchuite Katia Restis Enterprises Shipping & Trading S.A. Paul Sa Standard Shipping, Inc. Steven T. Scalzo Marine Resources Group, Inc. George Vakirtzis Polembros Shipping Limited Ioannis Vardinoyannis Hellenic Seaways Maritime S.A. -

Actes Dont La Publication Est Une Condition De Leur Applicabilité)
30 . 9 . 88 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 270/ 1 I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CEE) N° 2984/88 DE LA COMMISSION du 21 septembre 1988 fixant les rendements en olives et en huile pour la campagne 1987/1988 en Italie, en Espagne et au Portugal LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, considérant que, compte tenu des donnees reçues, il y a lieu de fixer les rendements en Italie, en Espagne et au vu le traité instituant la Communauté économique euro Portugal comme indiqué en annexe I ; péenne, considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières vu le règlement n0 136/66/CEE du Conseil, du 22 grasses, septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) A ARRÊTÉ LE PRESENT REGLEMENT : n0 2210/88 (2), vu le règlement (CEE) n0 2261 /84 du Conseil , du 17 Article premier juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive , et aux organisa 1 . En Italie, en Espagne et au Portugal, pour la tions de producteurs (3), modifié en dernier lieu par le campagne 1987/ 1988 , les rendements en olives et en règlement (CEE) n° 892/88 (4), et notamment son article huile ainsi que les zones de production y afférentes sont 19 , fixés à l'annexe I. 2 . La délimitation des zones de production fait l'objet considérant que, aux fins de l'octroi de l'aide à la produc de l'annexe II . -

PLAIN of ANTIOCH III Oi.Uchicago.Edu
oi.uchicago.edu EXCAVATIONS IN THE PLAIN OF ANTIOCH III oi.uchicago.edu Back cover: View of Chatal Höyük from the northeast. Photo taken by Claude Prost, probably in the summer of 1932 oi.uchicago.edu iii EXCAVATIONS IN THE PLAIN OF ANTIOCH III STRATIGRAPHY, POTTERY, AND SMALL FINDS FROM CHATAL HÖYÜK IN THE AMUQ PLAIN MARINA PUCCI with appendices from J. A. BRINKMAN, E. GÖTTING, and G. HÖLBL THIS RESEARCH WAS CARRIED OUT THANKS TO THE FINANCIAL SUPPORT OF THE SHELBY WHITE-LEON LEVY FOUNDATION PART 1 | TEXT O R I E N TA L INSTITUTE PUBLICATIONS • VOLUME 143 THE O R I E N TA L INSTITUTE OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO oi.uchicago.edu iv LCCN: 2019930795 ISBN-13: 978-1-61491-046-6 ISSN: 0069-3367 The Oriental Institute, Chicago ©2019 by The University of Chicago. All rights reserved. Published 2019. Printed in the United States of America. Oriental Institute Publications 143 Series Editors Charissa Johnson and Thomas G. Urban with the assistance of Rebecca Cain, Alexandra Cornacchia, Jaslyn Ramos, Emily Smith, and Steven Townshend Cover Illustration Painted potstand, Iron Age I (A26946, cat. no. 134). Illustration by Angela Altenhofen, coloring by Tiziana d’Este. Spine Illustration Scene incised on ostracon (A17370, cat. no. 1110). Illustration by Angela Altenhofen. Printed by Marquis Book Printing in Montmagny, Québec Canada through Four Colour Print Group. This paper meets the requirements of ansi/niso Z39.48-1992 (Permanence of Paper) oi.uchicago.edu v Table of Contents List of Tables .............................................................................. xiii List of Figures ..............................................................................xv Preface (James F. Osborne) ................................................................... -

Syllabus for the History of the Phoenicians, ACABS 591.002//491.003 Instructor: Eric Reymond; [email protected] Or [email protected] Office Hours: Wed
Syllabus for the History of the Phoenicians, ACABS 591.002//491.003 Instructor: Eric Reymond; [email protected] or [email protected] Office Hours: Wed. 12-2 @ Thayer 3155 Meeting Time: Mondays, 4-7 in MLB B134 The Phoenicians were a people who interacted with numerous groups and nations of the Ancient Near East, but whose interactions with peoples of the Mediterranean world are perhaps best known. For students of the Bible, the Phoenicians are commonly associated with the worship of Baal and with Canaanite culture. For students of the classical world, the Phoenicians are commonly associated with sailing, trade, and their alphabet, which they passed to the Greeks and others in the Mediterranean. In later times, the Phoenicians‘ colonies in North Africa fought with Rome for supremacy in the western Mediterranean. Throughout the first millennium B.C.E., Phoenicians and Phoenician culture were portrayed as alien, savage, and barbaric. This course will explore the political and cultural history of the Phoenicians. Especially important will be the early culture of the Phoenician city-states and their interactions with neighboring regions, including ancient Israel; the cultural exchanges between eastern and western Mediterranean regions; and the political conflicts between Carthage and Rome. In addition, the course will attempt to outline how Phoenicians were portrayed by their neighbors: the writers of the Bible, the writers of Greek and Roman history and literature. How these portrayals reflect the Phoenician themselves, as well as the interests and preconceptions of the writers will also be investigated. The course is open to undergraduate and graduate students. NO prior language experience in Phoenician, Greek, Latin, or Hebrew is necessary to take the course. -

Identification of Enablers and Barriers for Public Bike Share System
sustainability Article Identification of Enablers and Barriers for Public Bike Share System Adoption using Social Media and Statistical Models Ainhoa Serna 1,* , Tomas Ruiz 2, Jon Kepa Gerrikagoitia 3,* and Rosa Arroyo 2 1 Computer Science and Artificial Intelligence Department, University of the Basque Country UPV/EHU, 20018 Donostia-San Sebastián, Spain 2 Transport Department, School of Civil Engineering, Universitat Politècnica de Valencia, Camino de Vera s/n, 46022, Valencia, Spain; [email protected] (T.R.); [email protected] (R.A.) 3 IDEKO, ICT and Automation Research Group, Arriaga 2, 20870 Elgoibar, Spain * Correspondence: [email protected] (A.S.); [email protected] (J.K.G.) Received: 29 August 2019; Accepted: 5 November 2019; Published: 7 November 2019 Abstract: Public bike share (PBS) systems are meant to be a sustainable urban mobility solution in areas where different travel options and the practice of active transport modes can diminish the need on the vehicle and decrease greenhouse gas emission. Although PBS systems have been included in transportation plans in the last decades experiencing an important development and growth, it is crucial to know the main enablers and barriers that PBS systems are facing to reach their goals. In this paper, first, sentiment analysis techniques are applied to user generated content (UGC) in social media comments (Facebook, Twitter and TripAdvisor) to identify these enablers and barriers. This analysis provides a set of explanatory variables that are combined with data from official statistics and the PBS observatory in Spain. As a result, a statistical model that assesses the connection between PBS use and certain characteristics of the PBS systems, utilizing sociodemographic, climate, and positive and negative opinion data extracted from social media is developed. -

Offshore P&I Rules and Correspondents 2016/17
OffshoreP&I Rules and Correspondents Offshore P&I Rules and Correspondents 2016/17 www.standard-club.com Offshore P&I rules for the 2016/17 policy year of The Standard Club Europe Ltd Managers Charles Taylor & Co. (Bermuda) Swan Building, 2nd Floor, 26 Victoria Street, Hamilton, HM 12 Bermuda Telephone: +1 441 292 7655 Managers’ London agents Charles Taylor & Co. Limited Standard House, 12–13 Essex Street, London WC2R 3AA, United Kingdom Telephone: +44 20 3320 8888 E-mail: [email protected] and The Standard Club Asia Ltd Managers Charles Taylor Mutual Management (Asia) Pte. Limited 140 Cecil Street, #16-00 PIL Building Singapore 069540 Telephone: +65 6506 2896 E-mail: [email protected] Website: www.standard-club.com E-mail: [email protected] Emergency telephone: +44 79 3211 3573 i Contents Section no. Page no. 1 The Directors iii 2 The Managers v 3 The Offshore P&I rules of Standard (Europe) 1 The Offshore P&I rules of Standard (Asia) 32 4 Index to the Offshore P&I rules 33 5 Additional covers Offshore P&I war risks clause 2016 39 Offshore bio-chemical risks inclusion clause 2016 41 Offshore liability extension clause 2016 43 6 Oil spills in the United States 47 7 Maps and Correspondents 49 ii 01 The Directors Offshore P&I Rules and Correspondents 1 The Standard Club 01 Directors Mr Rod Jones, United States Mr Nicolas Hadjioannou, Greece President and Chairman Alassia Newships Management, Inc CSL Group Inc Mr Bhumindr Harinsuit, Thailand Mr Cesare d’Amico, Italy Harinsuit Transport Co Ltd Deputy Chairman d’Amico -

2015/16 Fixed Premium Rules and Correspondents
Fixed Premium Rules Fixed Premium Rules and Correspondents and Correspondents 2015/16 2015 / 16 www.standard-club.com Fixed Premium rules for the 2015/16 policy year of The Standard Club Europe Ltd Managers Charles Taylor & Co. (Bermuda) Swan Building, 2nd Floor, 26 Victoria Street, Hamilton, HM 12 Bermuda Telephone: +1 441 292 7655 Managers’ London agents Charles Taylor & Co. Limited Standard House, 12–13 Essex Street, London WC2R 3AA, United Kingdom Telephone: +44 20 3320 8888 E-mail: [email protected] and The Standard Club Asia Ltd Managers Charles Taylor Mutual Management (Asia) Pte. Limited 140 Cecil Street, #16-00 PIL Building Singapore 069540 Telephone: +65 6506 2896 E-mail: [email protected] Website: www.standard-club.com E-mail: [email protected] Emergency telephone: +44 79 3211 3573 vii Contents Section no. Page no. 1 The Directors iii 2 The Managers v 3 The Rules 1 4 Maps and Correspondents 41 viii 01 Fixed Premium Rules and Correspondents The Directors 1 The Standard Club 01 Directors Mr Roger Jones, United States Mr Bhumindr Harinsuit, Thailand President and Chairman Harinsuit Transport Co Ltd CSL Group Inc Mr Barnabas Hurst-Bannister, Mr Constantine Peraticos, Greece United Kingdom Deputy Chairman Pleiades Shipping Agents SA Mr Gunther Jaegers, Germany Reederei Jaegers GmbH Mr Cesare d’Amico, Italy Deputy Chairman Mr Erik L Johnsen, United States d’Amico Societa di Navigazione SpA International Shipholding Corporation Mr Necdet Aksoy, Turkey Mr David Koo, Hong Kong Turkish Cargo Lines Valles Steamship