Contrastes En La Poesía De Ida Vitale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Agenda Semanal FILBA
Ya no (Dir. María Angélica Gil). 20 h proyecto En el camino de los perros AGENDA Cortometraje de ficción inspirado en PRESENTACIÓN: Libro El corazón y a la movida de los slam de poesía el clásico poema de Idea Vilariño. disuelto de la selva, de Teresa Amy. oral, proponen la generación de ABRIL, 26 AL 29 Idea (Dir. Mario Jacob). Documental Editorial Lisboa. climas sonoros hipnóticos y una testimonial sobre Idea Vilariño, Uno de los secretos mejor propuesta escénica andrógina. realizado en base a entrevistas guardados de la poesía uruguaya. realizadas con la poeta por los Reconocida por Marosa Di Giorgio, POÉTICAS investigadores Rosario Peyrou y Roberto Appratto y Alfredo Fressia ACTIVIDADES ESPECIALES Pablo Rocca. como una voz polifónica y personal, MONTEVIDEANAS fue también traductora de poetas EN SALA DOMINGO FAUSTINO 18 h checos y eslavos. Editorial Lisboa SARMIENTO ZURCIDORA: Recital de la presenta en el stand Montevideo de JUEVES 26 cantautora Papina de Palma. la FIL 2018 el poemario póstumo de 17 a 18:30 h APERTURA Integrante del grupo Coralinas, Teresa Amy (1950-2017), El corazón CONFERENCIA: Marosa di Giorgio publicó en 2016 su primer álbum disuelto de la selva. Participan Isabel e Idea Vilariño: Dos poéticas en solista Instantes decisivos (Bizarro de la Fuente y Melba Guariglia. pugna. 18 h Records). El disco fue grabado entre Revisión sobre ambas poetas iNAUGURACIÓN DE LA 44ª FERIA Montevideo y Buenos Aires con 21 h montevideanas, a través de material INTERNACIONAL DEL producción artística de Juanito LECTURA: Cinco poetas. Cinco fotográfico de archivo. LIBRO DE BUENOS AIRES El Cantor. escrituras diferentes. -
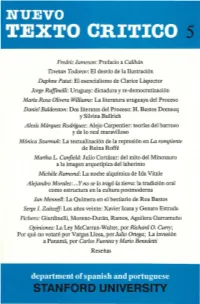
Texto Critico
NUEVO TEXTO CRITICO Fredric Jameson: Prefacio a Calibán Tzvetan Todorov: El desvío de la Ilustración Daphne Patai: El esencialismo de Clarice Lispector Jorge Ruffinelli: Uruguay: dictadura y re-democratización María Rosa Olivera Williams: La literatura uruguaya del Proceso Daniel Balderston: Dos literatos del Proceso: H. Bustos Domecq y Silvina Bullrich Alexis Márquez Rodríguez: Alejo Carpentier: teorías del barroco y de lo real maravilloso Mónica Szurmuk: La textualización de la represión en La rompiente de Reina Roffé Martha L. Canfield: Julio Cortázar: del mito del Minotauro a la imagen arquetípica del laberinto Michele Ramond: La noche alquímica de Ida Vitale Alejandro Morales: ... Y no se lo tragó la tierra: la tradición oral como estructura en la cultura postmoderna Jan Mennell: La Quimera en el bestiario de Roa Bastos Serge l. Zaitzeff: Los años veinte: Xavier Icaza y Genaro Estrada Fichero: Giardinelli, Moreno-Durán, Ramos, Aguilera Garramuño Opiniones: La Ley McCarran-Walter, por Richard O. Curry; Por qué no votaré por Vargas Llosa, por Julio Ortega; La invasión a Panamá, por Carlos Fuentes y Mario Benedetti Reseñas NUEVO TEXTO CRITICO AñoiU Primer semestre de 1990 No. S Fredric Jameson Prefacio a Calibán. ............................................................................................. 3 Tzvetan T odorov El desvío de la Ilustración .................................................................................. 9 Daphne Patai El esencialismo de Clarice Lispector ............................................................. -

Madrid, 21 De Diciembre De 2018 Circular 182/18 a Los Señores
Madrid, 21 de diciembre de 2018 Circular 182/18 A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española Francisco Javier Pérez Secretario general Luto en la Academia Salvadoreña de la Lengua por el fallecimiento, el miércoles 28 de noviembre de la académica Ana María Nafría (1947-2018). Ana María Nafría Ramos tomó posesión como académica de número en marzo de 2011 con el discurso titulado El estudio formal de la gramática y la adquisición del lenguaje. La profesora Nafría fue catedrática de tiempo completo en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), donde impartió diversas materias de lingüística: Lingüística General, Lingüística de la Lengua Española, Gramática Superior de la Lengua Española, Historia de la Lengua Española, Técnicas de Redacción, Estilística, etc. Fue coordinadora del profesorado y de la licenciatura en Letras de la UCA. También fue vicerrectora adjunta de Administración Académica de dicha universidad. Entre sus publicaciones se destacan Titekitit. Esbozos de la gramática del nahuat-pipil de El Salvador (UCA, 1980), Lengua española. Elementos esenciales (UCA, 1999), para estudiantes de primer año de universidad; y, como coautora, Análisis de la enseñanza del lenguaje y la literatura en Tercer Ciclo y Bachillerato en los centros de enseñanza estatales de El Salvador (1994); Idioma nacional (UCA Editores, 1989), y los textos Lenguaje y literatura para 7.º, 8.º y 9.º grados, según los programas del Ministerio de Educación. Descanse en paz nuestra colega salvadoreña. Madrid, 21 de diciembre de 2018 Circular 183/18 A los señores secretarios de las Academias de la Lengua Española Francisco Javier Pérez Secretario general La Academia Peruana de la Lengua organizó el curso gratuito «Fonética y sus aplicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas», a cargo del profesor de la Universidad Mayor de San Marcos Rolando Rocha Martínez. -
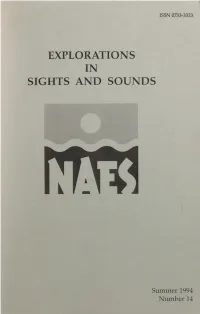
Explorations in Sights and Sounds
EXPLORATIONS IN SIGHTS AND SOUNDS A Journal of Reviews of the National Association for Ethnic Studies Number 14 Summer 1994 Table of Contents Leonore Loeb Adler, ed. Women ill Cross-Cliitural Perspective, reviewed by Sudha Ratan ........... ...............•... ............ ............. .. ... .. ..... ..... ... ..... .. .......... ............. 1 Leonore Loeb Adler and Uwe P. Gielen. Cross-Cllltliral Topics 011 Psychology, reviewed by Yueh-Ting Lee.... .............. .................. ................................... ..... .............. 2 Chalmers Archer, jr. Growing Up Black in Rllral Mississippi, reviewed by Aloma Mendoza ................ .... .... ................ ... ........... ... .... ........................ ....... ............. 3 Anny Bakalian. Armenian-Americans: From Being to Feeling Armenian, reviewed by Arlene Avakian ......... .............................................................................. 4 Robert Elliot Barkan. Asian and Pacific Islmlder Migration to the United States: A Model of New Global Patterns, reviewed by William L. Winfrey .... ........... ....... ........ 6 Gretchen M. Bataille, ed. Native American Womell: A Biographical Dictionary, reviewed by Kristin Herzog ............. .............................. ......... ....... .......... 8 Monroe Lee Billington. New Mexico's Buffalo Soldiers, reviewed by George H. junne,jr. .................................................................................................................... 9 Howard Brotz, ed. African-American Social and Political -

Semanario JAQUE
Semanario JAQUE A partir del triunfo del NO al proyecto militar de la dictadura, plebiscitado en 1980, se abrió un espacio público que resulta central para entender la historia de aquellos años: los semanarios. Un hito en la historia del periodismo nacional. El proceso militar tenía una gran capacidad de presionar de muchas maneras a los grandes medios de la prensa escrita, radial o televisiva, entre ellas económicamente ya que el equilibrio de dichas empresas contaba imprescindiblemente con la publicidad estatal. Recuérdese que Uruguay es un pequeño país con un Estado grande. Surgió así a través de pequeñas empresas -cuyas publicaciones no tenían publicidad estatal- una válvula de escape en el oprimido ambiente de la dictadura: los semanarios. Entre los semanarios JAQUE tuvo un enorme impacto por su fuerte impronta de periodismo cultural y de investigación que desarrollaba al servicio del arco democrático, lo que supuso un gran tiraje semanal. Había semanarios para traducir la sensibilidad de las tres corrientes de opinión del país, pero todos mostraban un pluralismo que fue imprescindible para derrotar al autoritarismo. JAQUE se destacó en este campo, pero no debe olvidarse, por ejemplo, que Opinar tenía de columnistas permanentes a ciudadanos que, dada su conocida filiación política, luego tuvieron los más altos destinos públicos desde las otras vertientes de opinión. JAQUE articuló en ese tiempo por lo menos tres operaciones intelectuales y políticas trascendentes. 1.- Arrinconar al régimen autoritario. Por un lado, fue centralmente funcional a la estrategia del arco opositor particularmente entre el casi año que transcurre entre el fracaso de las negociaciones llamadas del Parque Hotel (1983) y las negociaciones del Club Naval (1984). -

Ida Vitale: Entre Lo Claro Y Lo Conciso Del Poema & Selección De Poesía
Inti: Revista de literatura hispánica Number 26 Coloquios del Oficio Mayor Article 28 1987 Ida Vitale: Entre lo claro y lo conciso del poema & Selección de poesía Ida Vitale Follow this and additional works at: https://digitalcommons.providence.edu/inti Part of the Fiction Commons, Latin American Literature Commons, Modern Literature Commons, and the Poetry Commons Citas recomendadas Vitale, Ida (Otoño-Primavera 1987) "Ida Vitale: Entre lo claro y lo conciso del poema & Selección de poesía," Inti: Revista de literatura hispánica: No. 26, Article 28. Available at: https://digitalcommons.providence.edu/inti/vol1/iss26/28 This Entrevista is brought to you for free and open access by DigitalCommons@Providence. It has been accepted for inclusion in Inti: Revista de literatura hispánica by an authorized editor of DigitalCommons@Providence. For more information, please contact [email protected]. IDA VITALE: ENTRE LO CLARO Y LO CONCISO DEL POEMA Miguel Angel Zapata: Los riesgos de mi lectura: su poesía, clara, en el sentido de ser concisa, pareciera haber brotado fruto de oír el mundo, inmersa dentro de la necesidad de la realidad y, a veces, saliendo a la superficie, que es también la superficie del lenguaje mismo, a ver, a oír otra vez, y acabar sonando así: somos nada, la suma de la verdad posible. Ida Vítale: Esto parece ser una pregunta y como tal un poco desconcertante. Por lo pronto, más allá o más acá de esa relación poesía- mundo, cuyo análisis requeriría mucho espacio, no puedo menos que detenerme ante esa homologación de lo claro y lo conciso. La concisión, creo, por el hecho de derrumbar los andamios de lo construido verbal, puede conspirar contra esa claridad que la mayoría de los lectores busca, al no dejar registro de las etapas intermedias que existen en potencia, aunque la poesía, al nacer, se las saltee; etapas que muchas veces forman parte de un proceso interior que no se le hace explícito al propio autor sino más tarde, al llegar la necesaria revisión de la lógica — o ilógica — querida del poema. -

2008 Comprehensive Reading List
Spanish American Literature I. PART ONE ______________________________________________________________________ A. Pre-Hispanic and Colonial Literature Poesía Literatura del México antiguo: los textos en lengua náhuatl, preparado por Miguel León-Portilla. Caracas: Ayacucho, 1986. Alonso de Ercilla y Zúñiga. La Araucana: Parte I: "Canto I", "Canto II"; Parte II: "Canto XX". Sor Juana Inés de la Cruz. Selección de poemas o Primero sueño. Teatro Anónimo. Rabinal Achí. (Los clásicos del teatro hispanoamericano). Sor Juana Inés de la Cruz. Los empeños de una casa. Prosa Selecciones del Chilam Balam y del Popol-Vuh. Cristóbal Colón. Diario: octubre-noviembre de 1492. Bernal Díaz del Castillo. Selección de Historia Verdadera de la conquista de Nueva España. Garcilaso de la Vega. Selección de Comentarios reales. Edición de Enrique Pupo-Walker. Cátedra, 1999. Sor Juana Inés de la Cruz. Respuesta a Sor Filotea. Ensayo Octavio Paz. Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe. Margo Glantz. Borrones y borradores. B. 19th century and Modernismo Poesía José María Heredia. "Niágara". José Hernández. Selección de Martín Fierro. José Martí. Versos sencillos. Rubén Darío. Prosas profanas y otros poemas. Leopoldo Lugones. Selección de Lunario sentimental. Julio Herrera y Reissig. Selección de Poesías. Delmira Agustini. Selección de Poesías completas. Teatro Eduardo Gutiérrez y José J. Podestá. Juan Moreira. (Los clásicos del teatro hispanoamericano). Florencio Sánchez. Barranca abajo. Prosa Ricardo Palma. Selección de Tradiciones peruanas. Gertrudis Gómez de Avellaneda. Sab. Jorge Isaacs. María. Esteban Echevarría. "El matadero". Clorinda Matto de Türner. Aves sin nido. Manuel Zeno Gandía. La charca. Rubén Darío. Selección de Cuentos completos. Ensayo Domingo Faustino Sarmiento. -

PRESENTACIÓN En Los Últimos Cuarenta Años, La Crítica Genética
Revista Iberoamericana, Vol. LXXX, Núm. 246, Enero-Marzo 2014, 13-16 PRESENTACIÓN POR DANIEL BALDERSTON MARÍA JULIA ROSSI En los últimos cuarenta años, la crítica genética ha abierto nuevos caminos para el estudio de los procesos de escritura. Sus inicios en Francia se debieron en parte a la compra de los manuscritos de Heinrich Heine por parte de la Biblioteca Nacional de París; esto agrupó a una serie de investigadores que ahondaron en técnicas para el estudio sistemático de fondos de escritor. Esta escuela francesa ha dado grandes frutos, como las monumentales ediciones de los cuadernos de Flaubert y numerosos libros, tanto individuales como colectivos, sobre sus prácticas, elaborando sobre conceptos tales como íncipit, excipit, borrador, texto como proceso, etc. De esta historia temprana habla Jacques Neefs en el artículo inaugural de este volumen. Esta escuela ahora se inscribe dentro del marco institucional del ITEM (Institut des Textes et Manuscrits Modernes), que publica varias revistas y lleva a cabo diversas actividades que pueden consultarse en su página web (<www.item.ens.fr>). La colección Archivos, fundada por Amos Segala en 1983, tuvo su origen concreto en la adquisición de los escritos de Miguel Ángel Asturias por la misma Biblioteca Nacional francesa. A base de un proyecto anterior de la Association des Amis de Miguel Ángel Asturias, que tenía como meta una edición crítica completa de las obras del autor, Segala propuso un ambicioso proyecto internacional. Bajo el patrocinio inicial de la Unesco, esta serie incluía varias ediciones críticas de autores latinoamericanos, incluyendo a algunos haitianos y otros caribeños no hispanohablantes. -

An Isolated State of Mind: Seeking a Life in Exile A
AN ISOLATED STATE OF MIND: SEEKING A LIFE IN EXILE A Dissertation by EMILY RENEE GRAVES Submitted to the Office of Graduate and Professional Studies of Texas A&M University in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY Chair of Committee, Eduardo Espina Committee Members, Stephen Miller José Pablo Villalobos Edward Murguía Head of Department, María Irene Moyna August 2017 Major Subject: Hispanic Studies Copyright 2017 Emily R. Graves ABSTRACT This dissertation analyses the evolutionary condition of exile among three Hispanic poets through an examination of the historical, sociological, and psychological state of exile that develops from past struggles and continues with a will of survival found in the production of literary works. The poets selected for this study include Ida Vitale, Juan Gelman, and José Kozer. In order to comprehend the various depths of exile, this dissertation focuses not only upon the crisis that questions one’s individual and national identity, but also the recovery of one’s self through nostalgia and the reestablishment of a life within a state of exile. The importance of this study does not intend, in any way, to undermine the struggles and suffering that these writers withstood before, during, and after their experiences of exile from their native countries. In turn, one must completely encounter the profoundness of each writer’s struggle and treatment of exile. This study evaluates how each poet confronts the past through a daily evaluation of the individual self and a pursuing idealism that develops in the production of their writings. The significance of each writer’s experience of exile demonstrates an individual challenge to acquire understanding and acceptance of an isolated state through examining political/religious factors and sociological/psychological effects that hinder nostalgic memories of a past life and encourage recovery of one’s identity. -

Mario Benedetti a Beneficio De Inventario
LETRAS MARIO BENEDETTI A BENEFICIO DE INVENTARIO Ariel Silva Colomer El año pasado se cumplieron 50 años de la primera edición de Inventario de Mario Benedetti, una agrupación de sus cuatro primeros libros de poesía, que más adelante llevará el nombre de Inventario I y que terminará por incorporar los siguientes diez poemarios (de 1948 a 1985).1 Esta modalidad será utilizada por el autor a lo largo del tiempo y así se publicarán más tarde Inventario II e Inventario III. Benedetti elige como nombre para este libro nada menos que la palabra “inventario”, es decir un vocablo que si bien nos da una idea general de balance, recuento, estado de situación, está incorporada al lenguaje contable. Sin duda no nos llama la atención ya que no sólo en el libro se incluyen los “Poemas de la oficina”, sino que nos acerca a su visión de rutina urbana que tanto critica. Sin embargo, podemos encontrar aquí algo más, su poesía va tomando cuerpo, comienza a volar, crece su intensidad, se va volviendo enfático, a medida que crea va tomando vigor. Inventario también viene de inventio, y parece que se va demostrando poco a poco. En el Prólogo de la última decir que se dividió en dos etapas: una de 1939 a 1960 en la edición anterior a Inventario II, Benedetti cierra diciendo: que se da un florecimiento cultural en el país, que es …Al igual que en las anteriores ediciones, el volumen se visitado por ilustres figuras internacionales; y una segunda abre con la producción más reciente y concluye con la más de 1960 a 1973, de intensas discusiones, donde el discurso antigua, quizá con la secreta esperanza de que el lector, al político comienza a primar sobre el estético, donde se tener acceso a esta obra por la puerta más nueva y más produce un acercamiento en la relación cultura sociedad, cercana, se vea luego tentado a ir abriendo otras puertas, donde se comienza a ver una profunda crisis económica. -

Introduction by David Frye
Introduction david frye The book presented here for the first time in English, Transculturación narrativa en América Latina (1982), was the last one that Ángel Rama pub- lished before his unfortunate death at the age of fifty- seven. Together with The Lettered City (1984), published a year after Rama’s death and until now the only one of Rama’s more than two dozen books that was translated into English, Narrative Transculturation marks the culmina- tion of a lifetime of omnivorous reading, deep study, and insightful analysis of history, anthropology, social theory, art, and above all, the literatures of the Americas. As in The Lettered City, Rama draws ideas and inspirations in this book from far- flung regions of Latin America and uses them to create a startling juxtaposition of ideas, revealing sud- den flashes of insight into the hidden commonalities that underlie the continent’s regional differences. (Here, I adopt Rama’s habit, retained throughout this translation, of referring to all of Latin America—South and Central America, Mexico, and Caribbean—as “the continent” or simply “America.” He specifies “North America” when he means the United States.) Narrative Transculturation also links his work on Span- ish American Modernism, for which he is well known among students of literature from the continent, with his novel arguments about the strikingly innovative nature of regionalist literature. His conclusions— notably his persuasive position on the close relationship between literary movements such as modernism or regionalism and great world- spanning trends in social and economic development—and his insightful use of the Cuban anthropologist Fernando Ortiz’s concept of “transcultura- tion” to analyze the works of the Peruvian regionalist and indigenista nov- elist José María Arguedas have influenced an entire generation of Latin American literary and cultural critics. -

Del Espacio Mítico a La Utopía Degradada. Los Signos Duales De La Ciudad En La Narrativa Latinoamericana
Fernando Ainsa Del espacio mítico a la utopía degradada. Los signos duales de la ciudad en la narrativa latinoamericana Toda literatura es urbana, se ha dicho en repetidas oportunidades, ya que el concepto secular con el que se define esta rama de la creatividad no incluye una expresión artística que pueda ser auténticamente campesina. El escritor – salvo contadas excepciones – vive siempre en la ciudad, aunque despliegue su mirada nostálgica por campos y montañas, idealizando la naturaleza con los topos de la Arcadia o el paraíso perdido. Por ello – y no sin cierta ironía – Rafael Gutiérrez Girardot precisa que en América Latina la literatura ha sido siempre urbana 1, aunque el "tema" rural haya primado a tra- vés de regionalismos varios. El escritor parece obedecer a la afirmación de los historiadores de que "en el principio eran las ciudades" – como ha dicho Jacques Le Goff – esas ciudades en las que "nació el intelectual en el Occidente medieval", en las que surgieron los oficios de clercs y "ama- nuenses" de las letras que pasarían poco después al Nuevo Mundo como Cronistas y Relatores y luego como poetas virreinales. El escritor iberoame- ricano fue, pues, desde su origen ciudadano de la "ciudad letrada" 2, esa ciudad germinativa de ideas sobre la que ha escrito José Luis Romero en La ciudad y las ideas y que no es otra que la "polis" que suma a su condición de centro de poder político e institucional, la de centro del intelecto. El modelo colonial de la "capital-damero" que se proyecta para asentar el espacio de la colonia le da su lugar de importancia, junto a clérigos, gobernadores y virreyes.