Los Días En Que Maradona Usó Kilt
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

288378421.Pdf
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Loughborough University Institutional Repository This item was submitted to Loughborough’s Institutional Repository (https://dspace.lboro.ac.uk/) by the author and is made available under the following Creative Commons Licence conditions. For the full text of this licence, please go to: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ Football and the Politics of Carnival: An Ethnographic Study of Scottish Fans in Sweden Richard Giulianotti1 This is a copy of the Author’s Original Text of an article whose final and definitive from, the Version of Record, has been published in International Review for the Sociology of Sport [copyright Sage Publications], DOI: 10.1177/101269029503000205 This research was financed by the U.K. Economic and Social Research Council To Cite: Giulianotti, R., (1995) Football and the Politics of Carnival: An Ethnographic Study of Scottish Fans in Sweden, International Review for the Sociology of Sport, 30:2, 191-220. Published Version Available At: http://irs.sagepub.com/content/30/2/191.abstract Abstract At football’s 1992 European Championship Finals in Sweden, the 5,000 Scottish fans (‘The Tartan Army’) attending, won the UEFA ’Fair Play’ award for their friendly and sporting conduct. The award appears to be the culmination of a major ’change’ in the international identity of the Scottish supporter over the last two decades. However, as this paper seeks to demonstrate, the nature of Scottish support’s behaviour and cultural identity is the subject of strong contestation among the Scottish football and policing authorities, the media and the supporters themselves. -

Racism and Anti-Racism in Football
Racism and Anti-Racism in Football Jon Garland and Michael Rowe Racism and Anti-Racism in Football Also by Jon Garland THE FUTURE OF FOOTBALL: Challenges for the Twenty-First Century (co-editor with D. Malcolm and Michael Rowe) Also by Michael Rowe THE FUTURE OF FOOTBALL: Challenges for the Twenty-First Century (co-editor with Jon Garland and D. Malcolm) THE RACIALISATION OF DISORDER IN TWENTIETH CENTURY BRITAIN Racism and Anti-Racism in Football Jon Garland Research Fellow University of Leicester and Michael Rowe Lecturer in Policing University of Leicester © Jon Garland and Michael Rowe 2001 All rights reserved. No reproduction, copy or transmission of this publication may be made without written permission. No paragraph of this publication may be reproduced, copied or transmitted save with written permission or in accordance with the provisions of the Copyright, Designs and Patents Act 1988, or under the terms of any licence permitting limited copying issued by the Copyright Licensing Agency, 90 Tottenham Court Road, London W1P 0LP. Any person who does any unauthorised act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages. The authors have asserted their rights to be identified as the authors of this work in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. First published 2001 by PALGRAVE Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 6XS and 175 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10010 Companies and representatives throughout the world PALGRAVE is the new global academic imprint of St. Martin’s Press LLC Scholarly and Reference Division and Palgrave Publishers Ltd (formerly Macmillan Press Ltd). -

Köpfe Für Chemnitz 4 Klaus Stolz Football and National Identity In
Köpfe für Chemnitz 4 Klaus Stolz Football and National Identity in Scotland Köpfe für Chemnitz Antrittsvorlesungen der Philosophischen Fakultät der TU Chemnitz Köpfe für Chemnitz Herausgegeben von Christoph Fasbender Band 4 Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungs- anlagen bleiben – auch bei nur auszugsweiser Ver- wendung – vorbehalten. Copyright © 2011 Philosophische Fakultät der TU Chemnitz Printed in Germany. Klaus Stolz Football and National Identity in Scotland Einführung des Dekans _____ Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, liebe Gäste, lieber Klaus, unter den Verserzählungen des herausragenden Epikers der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, Konrads von Würzburg, nimmt sein ‚Turnier von Nantes‘ eine Sonder- stellung ein. Das hat zwei Gründe. Zweitens: es ist der am wenigsten beforschte Erzähltext des Würzburgers; weil erstens: das ‚Turnier von Nantes‘ handelt, sofern es denn überhaupt von etwas handelt, von Sport und nati- onaler Identität – und damit von den beiden Themen, mit denen insbesondere Germanisten heute aus verschie- denen Gründen nichts mehr anzufangen wissen. Einer der jüngsten Versuche, den Text zu retten, stützt sich bezeichnenderweise gerade auf dessen vermeintliche Sinnfreiheit: als sei die Schilderung einer Massen-Sport- veranstaltung, bei der die eine Partei – unter -

SCOTLAND V ENGLAND SATURDAY 10 JUNE 2017 HAMPDEN PARK, 5PM KICK OFF MEMBER INFORMATION
ENGLAND INTERNATIONAL SCOTLAND v ENGLAND SATURDAY 10 JUNE 2017 HAMPDEN PARK, 5PM KICK OFF MEMBER INFORMATION The FA has consistently urged fans to follow England in a positive We are asking all ESTC members to be courteous towards the way and we will continue to work hard to try to ensure a safe and locals and opposing fans by treating them in the same way that enjoyable atmosphere for all supporters. ESTC members would like to be treated. We would like to thank all England Supporters Travel Club If you witness any xenophobic, racist, sectarian, sexist or members who have taken the time to make contact to express anti-social behaviour before or during the match, you can report it their disappointment and dismay at what they witnessed at in confidence by emailing [email protected] the Germany v England match in Dortmund. Furthermore, the or by calling or texting us on match-day on 0797 0146 250. assistance from members has proved to be invaluable throughout this process. Members behaving in an unacceptable manner may result in: Following the anti-social behaviour witnessed at the Germany v • Removal from the stadium England match in Dortmund, we would like to make it clear that • Suspension from the ESTC membership the following behaviours are not tolerated and action will be taken by Police Scotland Officers if witnessed within or surrounding • The issue of a Football Banning Order Hampden Park stadium: • Report to the police and possible criminal proceedings. • Behaviour which shows support for a terrorist organisation or Please note The FA will always investigate reports of inappropriate references atrocities associated with terrorism or war. -
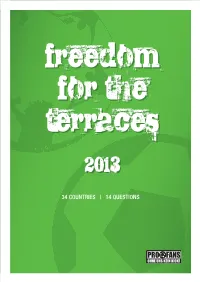
Freedom for the Terraces 2013 (PDF)
freedomfreedom forfor thethe terracesterraces 20132012 34 COUNTRIES | 14 QUESTIONS Publisher: ProFans Sandra Schwedler Postfach 028863 10131 Berlin [email protected] www.profans.de A project of ProFans in collaboration with WELKOM IN AMSTERDAM! Another year passed by, the 6th European Football Fans’ Congress takes part in Amsterdam this weekend and meanwhile for seven years we develop the project “Freedom for the terraces”. Originally started as a part of an exhibition 2006 in Hamburg, the project became much more by now. It’s still kind of an exhibition – at least every year at the Football Fans’ Congress – but it’s also published as reader and actually it’s a really big research organised and developed by football supporters. And it’s still growing. This year we’re happy to announce that supporters of 34 countries took part and answered 14 questions about fans’ paraphernalia, police repression, ticket prices, pyrotechnics and much more. “Freedom of the terraces” is a project of ProFans in association with FSE. ProFans is a nationwide supporters’ organisation in Germany, dedicated in the fight of supporter’s rights. Actually ProFans and FSE just provide an organisational framework, but work is done by many other people around Europe resp. the world. We have to say that you did a fantastic work this year again. So, thank you very much, for answering our questions, connecting people or just being supportive! The result is magnificent! In case of any question or if you miss a country or you would like to add something, don’t hesitate to contact us via e-mail: [email protected] And now: Enjoy! Dan / Prague & Sandra / Hamburg ProFans, July 2013 – 1 – ARGENTINA s ► Capital: Buenos Aires ► Language: Spanish ► No. -

Association of Tartan Army Clubs Meeting with SSC/SFA Friday 26 March 2010 Venue – Hampden Park, Glasgow Time – 3.P.M
Association of Tartan Army Clubs Meeting with SSC/SFA Friday 26 March 2010 Venue – Hampden Park, Glasgow Time – 3.p.m. Attendees – ATAC SSC/SFA 1. Jim Brown ATAC/ SFA Liaison (WESTA) Colin Banks, Marketing Manager 2. Scott Rae (WEBATA) Alison Jack, Customer Services Manager 3. Peter Morton (KTA) 4. John Callaghan (KofTA) 5. Tam Ferry (EASTA) 6. Kevin Donnelly (LA) 7. Hamish Husband (WESTA Original ATAC points in BLACK Written responses in BLUE Comments from meeting in RED Agenda 1. TRANSPARENCY - ATAC would be pleased to receive greater transparency to the use of funds generated through SSC membership e.g. a breakdown of the distribution of the monies. - The initial response to renewals has been very good with over 27,000 members taking this up. As a result we now know that the club will make a profit over the 2 year period and we can start to plan areas where this money will be spent both in developing the club and through Youth Football. As we still have the new membership campaign to come we do not know what the final profit figure will be until April. I would propose that we pull together an overview of where this money will be invested for our next meeting, as we will be in a better position to do this once the final profit figure is known. JB pointed out that a profit figure was not what ATAC wanted to see but more a breakdown of how subscription fees are spent including any profits that may be made. CB replied by saying a breakdown would be available in April once all renewals had been completed. -

Exploring the England Vs. Scotland Rivalry from the Perspective of Soccer Fans
The Auld Enemy? Exploring the England vs. Scotland rivalry from the perspective of soccer fans Abstract A longstanding and persistent rivalry is said to exist between England and Scotland in the context of international soccer. In this essay we seek to test common media representations emphasising division against the opinions of English and Scottish soccer fans themselves. The complexity of English views towards Scottish people both inside and outside of soccer is explored using examples from an online participant observation study with English fans. Moreover, the extent to which anti-English sentiment constitutes an element of Scottish national identity in soccer and society more broadly is also explored using examples from semi- structured interviews with Scottish fans on the topic of the rivalry between the two nations. We argue that via representations in the media soccer has both provided the context for reinforcing broader divisions between these neighbouring nations as well as creating specific memories in the minds of soccer fans that enhance divisive feelings amongst some English and Scottish fans. However, we also note the extent to which the stereotype of division is perpetuated by the media and how this is sometimes at odds with the views of both Scottish and English fans alike. We conclude that so long as the media perpetuate division between the two nations in a simplistic manner the reality of the complex and evolving relationship between Scottish and English fans will remain unclear and misunderstood. Introduction Academic -

A Fanzine Focused on the Top Four Tiers of English Football
A FANZINE FOCUSED ON THE TOP FOUR TIERS OF ENGLISH FOOTBALL 1 WELCOME Welcome to Issue Two of THE ‘The Mighty Delta’ - it’s great to be back! teamsheet’S First off, a massive thank you to the Delta ‘300’, the small in army who subscribed to our mailing list - we’re excited to have you along for the ride. 4 words by Stephen Gillett This fanzine is fuelled by DAVID CAN SLAY GOLIATH people’s sheer love of kicking 6 interview/words by Stephen Gillett a ball around, so I’d like to DIARY OF A SECRET AGENT dedicate this edition to Diego FRANK DISCUSSION 8 interview by Frank Nouble Maradona, who embodied the joy and freedom that can be MOURINHO 10 by Stephen Gillett (intro), Patrick Noone, found on a football pitch. Jamie Brown, Luís Rocha Rodrigues, Matt Debono and Daniel Zeqiri I remember my household’s tear-soaked fury at ‘The Hand MASTERCLASS 16 interview/words by Stephen Gillett of God’ turning to awestruck silence after Maradona slalomed VIEWFINDER 18 featuring Davethephoto past Beardsley, Hodge, Reid, Fenwick and Butcher to score THE MIGHTY INTERVIEW 20 by Stephen Gillett ‘that’ goal at Mexico ‘86. HISTORY LESSON 24 words by Stephen Gillett The pirouette in his own half, the sensation that ‘El Pibe’ had 7EVENS 26 interview/words by Stephen Gillett somehow slowed time: it was truly unforgettable. GOAL OF THE AGES 29 The Graphic Bomb The outpouring of grief EVERYBODY SHIRTS 30 interview/words by Connor Andrews following Maradona’s death last month shows how transcendent THE NEXT CHAPTER 32 by Joe Davis football can be - how you can feel part of something gloriously THE 72 34 by Edward Walker special, no matter how old you are or who you support. -

A Statistical Study of Scotland Football Fans at International Matches in Romania and Sweden
Scoring away from Home: A Statistical Study of Scotland Football Fans at International Matches in Romania and Sweden RICHARD GIULIANOTTI University of Aberdeen, Department of Sociology, Aberdeen AB9 2TY / Scotland Abstract This paper explores the logistic, social structural and affective properties of Scotland football supporters attending two types of international fixture abroad: a high prestige tournament in Sweden and a low prestige qualifier in Romania. Representative samples of supporters were canvassed on both occasions, and the accruing data subjected to univariate and bivariate analysis. The findings indicate that the comparatively positive fan identity of Scottish fans, as boisterous and internationalist, is premised on socio-cultural rather than social structural factors. Principal changes in the Scottish support relate to the growing number of white-collar fans, and the proportion of fans affiliated instrumentally to the official Scotland Travel Club. The major continuity with the past concerns the fans’ preference for autonomous methods of organizing travel and accommodation requirements. Although your team did not perhaps always achieve the results which you might have hoped for, the conduct of the Scottish fans was exemplary throughout the event, and the team can be truly proud of the backing which it received from its supporters. It is UEFA’s hope that fans from other countries will be inspired by this example, and that they will in future give their teams the same loyal and uplifting support as you have given your team. (Letter to Scottish fans in Sweden from UEFA, Autumn 1992) Please no more songs of praise or rejoicing in defeat. The behaviour of Scottish supporters when their team loses has gone from the touching to the touched. -

Summary of Meeting
Summary of meeting This is a summary of a meeting between ATAC and the SCOTTISH FA. It is not designed as a verbatim minute of discussions. The summary has been agreed as an accurate reflection of the comments made by both parties. Meeting between Association of Tartan Army Clubs and Scottish FA Tuesday 10 November 2015 Hampden Park, Glasgow In attendance: ATAC – Jim Brown, Chair (WESTA) Martin Riddell, Vice Chair (ETA) and Gareth Finn, Secretary (WESTA). Scottish FA - David Thomson (Commercial Director) Jules McGeever (Head of Marketing & Digital) Anne Marie Bannon (Head of Supporters Centre) Siobhan Boyd (Acting Head Supporters Centre) Steven Romeo (Head of Retail & Kit) ATAC - The Association of Tartan Army Clubs (ATAC) has recently consulted with its members, almost all of whom are members of the SSC, regarding the forthcoming renewals of SSC membership, ticket pricing policy and other matters. Today we welcome the opportunity to share the thoughts and suggestions of our members. In all issues we have relayed the majority position, as one would expect, there is seldom full agreement on any issue. We wish to look constructively ahead without replaying concerns or issues from the last campaign. Scottish FA - We thank you for taking the time to attend and share your thoughts with us today. Your input and that of all supporters of our national teams is important to how we shape the future of the SSC. Euro 2016 campaign review ATAC – We are obviously very disappointed with the failure to qualify and our view on the ticket pricing policy has been previously discussed, we have no wish to dwell on this and wish to look constructively to the World Cup qualifying campaign. -

Scotland Football Supporters As Interpreted Through the Sociology of Georg Simmel
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Loughborough University Institutional Repository This item was submitted to Loughborough’s Institutional Repository (https://dspace.lboro.ac.uk/) by the author and is made available under the following Creative Commons Licence conditions. For the full text of this licence, please go to: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ THE SOCIABILITY OF SPORT: Scotland Football Supporters as Interpreted through the Sociology of Georg Simmel Richard Giulianotti This is a copy of the Author’s Original Text of an article whose final and definitive from, the Version of Record, has been published in Journal of Social Policy [copyright Sage Publications], DOI: 10.1177/1012690205060095 This research was financed through a grant from the UK Economic and Social Research Council (award number R000239833) To Cite: Giulianotti, R., (2005) The Sociability of Sport: Scotland Football Supporters as Interpreted through the Sociology of Georg Simmel, International Review for the Sociology of Sport, 40:3, 289-306. Published Version Available At: http://irs.sagepub.com/content/40/3/289.full.pdf Abstract Georg Simmel is one of sociology’s most influential early figures, although arguably his work has been under-utilized in many scholarly fields, including sport studies. Some of Simmel’s most important theoretical and substantive arguments are deployed to develop a sociological analysis of a specific sports subculture: the ‘Tartan Army’ of supporters that travels to Scotland football matches. Of particular interest are Simmel’s formal sociological standpoint, differentiation of social and cultural forms, development of dualistic thinking, analyses of human sociability, writings on ‘the stranger’ and ‘the adventure’, and his concern with individuality in modern metropolitan culture. -

Business and Regulatory Impact Assessment : UEFA European
Business and Regulatory Impact Assessment UEFA European Championship Act February 2020 Final Business and Regulatory Impact Assessment Title of Proposal UEFA European Championship (Scotland) Act 2020 and associated Regulations. Purpose and intended effect Background To commemorate the 60th Anniversary of the European Football Championship in 2020, the Union of European Football Associations (UEFA) is providing a “EURO for Europe” and has awarded twelve cities and countries the opportunity to host matches, including Glasgow. The Championship will take place from 12 June to 12 July 2020. Hampden Park in Glasgow will host three group matches (15, 19 and 23 June) and one round of 16 match (30 June). A Local Organising Committee (LOC) has been created to help deliver the event. Members of this Committee are the Scottish Football Association, Scottish Ministers, Glasgow City Council, Hampden Park Limited, VisitScotland and Police Scotland. The Championship as a whole presents a significant economic opportunity for Scotland. It will provide another opportunity for Scotland to demonstrate to the world that Glasgow is a vibrant, cosmopolitan, dynamic city, building on the legacy of the Commonwealth Games. The Scottish Government believes that the event will reinforce Scotland’s and, in particular, Glasgow’s reputation internationally as a major event and tourist destination. This Business Regulatory Impact Assessment outlines the evidence, engagement and careful consideration that has been undertaken in relation to the UEFA European Championship (Scotland) Act 2020 (the Act) and associated secondary legislation. Objectives The Scottish Government aims to drive sustainable economic growth and enhance Scotland’s international reputation (in particular as a place to live, work, study, visit and invest) through delivery of the national tourism strategy, ‘Tourism Scotland 2020’, and the national events strategy, ‘Scotland the Perfect Stage’.