Lecturas Sociales
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Mothers and Grandmothers of Plaza De Mayo and Influences on International Recognition of Human Rights Organizations in Latin America
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by ETD - Electronic Theses & Dissertations The Mothers and Grandmothers of Plaza de Mayo and Influences on International Recognition of Human Rights Organizations in Latin America By Catherine Paige Southworth Thesis Submitted to the Faculty of the Graduate School of Vanderbilt University in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS in Latin American Studies December 15, 2018 Nashville, Tennessee Approved: W. Frank Robinson, Ph.D. Marshall Eakin, Ph.D. To my parents, Jay and Nancy, for their endless love and support ii ACKNOWLEDGEMENTS First and foremost, I must express my appreciation and gratitude to the Grandmoth- ers of the Plaza de Mayo. These women were so welcoming during my undergraduate in- ternship experience and their willingness to share their stories will always be appreciated it. My time with the organization was fundamental to my development as a person as an aca- demic. This work would not have been possible without them. I am grateful everyone in the Center for Latin American Studies, who have all sup- ported me greatly throughout my wonderful five years at Vanderbilt. In particular, I would like to thank Frank Robinson, who not only guided me throughout this project but also helped inspire me to pursue this field of study beginning my freshman year. To Marshall Eakin, thank you for all of your insights and support. Additionally, a thank you to Nicolette Kostiw, who helped advise me throughout my time at Vanderbilt. Lastly, I would like to thank my parents, who have supported me unconditionally as I continue to pursue my dreams. -

A History of Political Murder in Latin America Clear of Conflict, Children Anywhere, and the Elderly—All These Have Been Its Victims
Chapter 1 Targets and Victims His dance of death was famous. In 1463, Bernt Notke painted a life-sized, thirty-meter-long “Totentanz” that snaked around the chapel walls of the Marienkirche in Lübeck, the picturesque port town outside Hamburg in northern Germany. Individuals covering the entire medieval social spec- trum were represented, ranging from the Pope, the Emperor and Empress, and a King, followed by (among others) a duke, an abbot, a nobleman, a merchant, a maiden, a peasant, and even an infant. All danced reluctantly with grinning images of the reaper in his inexorable procession. Today only photos remain. Allied bombers destroyed the church during World War II. If Notke were somehow transported to Latin America five hundred years later to produce a new version, he would find no less diverse a group to portray: a popular politician, Jorge Eliécer Gaitán, shot down on a main thoroughfare in Bogotá; a churchman, Archbishop Oscar Romero, murdered while celebrating mass in San Salvador; a revolutionary, Che Guevara, sum- marily executed after his surrender to the Bolivian army; journalists Rodolfo Walsh and Irma Flaquer, disappeared in Argentina and Guatemala; an activ- ist lawyer and nun, Digna Ochoa, murdered in her office for defending human rights in Mexico; a soldier, General Carlos Prats, murdered in exile for standing up for democratic government in Chile; a pioneering human rights organizer, Azucena Villaflor, disappeared from in front of her home in Buenos Aires never to be seen again. They could all dance together, these and many other messengers of change cut down by this modern plague. -

The Dirty War; Las Madres De Plaza De Mayo
Anna Donovan 3-19-18 The Dirty War; Las Madres de Plaza de Mayo It is April 30, 1977, and the sky is gray, as it has been the last few months. One by one, a few women leave their quiet house and walk to the street silently. Fourteen depressed middle-aged women begin to march in pairs. A few strangers glance at them but quickly speed away in case they are thought to be associated with this particular group. Others, look at the brave women and begin to weep because of missing loved ones. All the women are wearing identical white headscarves to represent their children. Each lady is proudly holding their own designed sign. One poster reads “Niños Desaparecido”(Wulff), which translates to ‘missing children.’ In Argentina, these mothers were protesting the sudden disappearance of their children. It has been a few months since the military junta has kidnapped their family members. By circling the Plaza de Mayo, which is located in front of the presidential palace, the women are declaring their hatred for the military government. The mothers gained support once more women volunteered to protest the abduction of their own children. By joining the activist group known as “Las Madres de Plaza de Mayo”, the women in Argentina emphasized the importance of standing up for human rights. The mothers of the Plaza de Mayo created multiple protests in order to find their children; these women helped with the reconstruction of Argentina’s society, proved a significant moral impact, and transformed into a political group which aided the country in the transition to democracy. -

Una Investigación De Las Madres De Plaza De Mayo Y #Niunamenos En Argentina
University of New Hampshire University of New Hampshire Scholars' Repository Honors Theses and Capstones Student Scholarship 2020 Las Líderes en las Calles: Una Investigación de Las Madres de Plaza de Mayo y #NiUnaMenos en Argentina Brooke M. Seigars University of New Hampshire, Durham Follow this and additional works at: https://scholars.unh.edu/honors Part of the Latin American Languages and Societies Commons, Spanish and Portuguese Language and Literature Commons, and the Women's Studies Commons Recommended Citation Seigars, Brooke M., "Las Líderes en las Calles: Una Investigación de Las Madres de Plaza de Mayo y #NiUnaMenos en Argentina" (2020). Honors Theses and Capstones. 517. https://scholars.unh.edu/honors/517 This Senior Honors Thesis is brought to you for free and open access by the Student Scholarship at University of New Hampshire Scholars' Repository. It has been accepted for inclusion in Honors Theses and Capstones by an authorized administrator of University of New Hampshire Scholars' Repository. For more information, please contact [email protected]. Las Líderes en las Calles: Una Investigación de Las Madres de Plaza de Mayo y #NiUnaMenos en Argentina Brooke Seigars SPAN 799: Tesis de Honores Profesor Scott Weintraub University of New Hampshire 15 de mayo, 2020 Seigars 2 Índice Introducción .................................................................................................................................. 3 Las Madres de Plaza de Mayo .................................................................................................... -

Abuelas De Plaza De Mayo Photographs of 30 Years in Struggle
Abuelas de Plaza de Mayo Photographs of 30 Years in Struggle Idea Abel Madariaga Compilation and production Alejandro Reynoso Text José María Pasquini Durán Captions Guillermo Wulff Design and digital retouching Horacio Petre Translation Tamara Lamela We thank the photographers and the press for their collaboration in the production of this book Copyrighted according to Argentine Law 11723 2 Abuelas de Plaza de Mayo Photographs of 30 Years in Struggle 3 4 1 were arrested. Was it not irresponsible of the youth to procreate The Wait when their own lives were at risk? In any case, they did it because they were completely confident about victory and they deeply J. M. Pasquini Durán* believed in another possible world and in another possible life for future generations. After all, instances of glorious insubordination had taken place during the 60s: the Cordobazo, the Cuban Revolution, Some of the photographs in this book could belong to any the events of May 1968 in France, and the groundbreaking music of family album: their protagonists are not heroes or bandits, but just The Beatles, just to name a few among many others. At the outset, ordinary people, in most cases young men and women who only the 70s looked promising: Chile, for the first time, had a socialist differed in the type of dreams they had. Other photographs, by president popularly elected and, here, Argentina saw the end of the contrast, should be exhibited at a horror museum to be duly eighteen-year proscription of Peronismo, the country’s biggest condemned by future generations. The so very different pictures of popular political movement during the second half of the 20th this collection, beyond the good work of their authors, aim to century. -

Identidad Educar En La Memoria
Identidad Educar en la memoria Claudio Altamirano Altamirano, Claudio Identidad : educar en la memoria / Claudio Altamirano ; prólogo de Estela Barnes de Carlotto ; Carmen Nebreda. - 1a ed. - Ushuaia : Ediciones UNTDF, 2018. 464 p. ; 21 x 13 cm. - (De eso no se habla ; 6) ISBN 978-987-46807-2-3 1. Dictadura Militar. 2. Desaparición Forzada de Personas. 3. Identidad. I. Barnes de Carloto, Estela, prolog. II. Nebreda, Carmen, prolog. III. Título. CDD 982.064 Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Autoridades Rector Vicerrectora Ing. Juan José Castelucci Ing. Adriana Urciuolo Director del Instituto de Ciencias Directora del Instituto de Educación Polares, Ambiente y Recursos Naturales y Conocimiento Dr. Daniel Fernández Lic. Daniela Stagnaro Director del Instituto de Cultura, Director del Instituto de Desarrollo Sociedad y Estado Económico e Innovación Lic. Luis de Lasa Lic. Gabriel Koremblit Pellegrini Secretaria de Extensión y Bienestar ediciones UNTDF Universitario Director: Francisco Lohigorry Mg. Karin Otero María Victoria Castro Carolina Padilla Fernando Venezia Colección DE ESO NO SE HABLA © Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 2018 Fuegia Basket 251, Ushuaia (9410), Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Argentina. Tel.: (54) 2901-434163. [email protected] http://www.untdf.edu.ar/extension/ediciones Investigación general de esta edición: Sol Peralta Ilustración de tapa: Identidad, Nerina Canzi Diseño gráfico de la colección: Macarol-Stambuk Diseño Corrección: Francisco Lohigorry Tipografías: http://omnibus-type.com/ (SIL Open Font License, 1.1.) Unna - Jorge de Buen Unna & Omnibus-Type Team Asap - Pablo Cosgaya & Omnibus-Type Team ISBN: 978-987-46807-2-3 Hecho el depósito que marca la Ley 11723 Prohibida su reproducción total o parcial Derechos reservados Impreso en Talleres Gráficos Elías Porter y Cía. -

Textual Strategies to Resist Disappearance and the Mothers of Plaza De Mayo
CLCWeb: Comparative Literature and Culture ISSN 1481-4374 Purdue University Press ©Purdue University Volume 9 (2007) Issue 1 Article 16 Textual Strategies to Resist Disappearance and the Mothers of Plaza de Mayo Alicia Partnoy Loyola Marymount University Follow this and additional works at: https://docs.lib.purdue.edu/clcweb Part of the Comparative Literature Commons, and the Critical and Cultural Studies Commons Dedicated to the dissemination of scholarly and professional information, Purdue University Press selects, develops, and distributes quality resources in several key subject areas for which its parent university is famous, including business, technology, health, veterinary medicine, and other selected disciplines in the humanities and sciences. CLCWeb: Comparative Literature and Culture, the peer-reviewed, full-text, and open-access learned journal in the humanities and social sciences, publishes new scholarship following tenets of the discipline of comparative literature and the field of cultural studies designated as "comparative cultural studies." Publications in the journal are indexed in the Annual Bibliography of English Language and Literature (Chadwyck-Healey), the Arts and Humanities Citation Index (Thomson Reuters ISI), the Humanities Index (Wilson), Humanities International Complete (EBSCO), the International Bibliography of the Modern Language Association of America, and Scopus (Elsevier). The journal is affiliated with the Purdue University Press monograph series of Books in Comparative Cultural Studies. Contact: <[email protected]> Recommended Citation Partnoy, Alicia. "Textual Strategies to Resist Disappearance and the Mothers of Plaza de Mayo." CLCWeb: Comparative Literature and Culture 9.1 (2007): <https://doi.org/10.7771/1481-4374.1028> This text has been double-blind peer reviewed by 2+1 experts in the field. -

(S-3070/16) PROYECTO DE DECLARACION El Senado De La
“2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” (S-3070/16) PROYECTO DE DECLARACION El Senado de la Nación DECLARA Su apoyo y adhesión a la lucha incansable de las Madres de Plaza de Mayo, al celebrarse el jueves 11 de agosto de 2016 la ronda número 2000 alrededor de la Pirámide de Mayo, en la Plaza de Mayo. Virginia M. García.- María E. Labado.- Marcelo J. Fuentes.- Anabel Fernández Sagasti.- Ruperto E. Godoy.- FUNDAMENTOS Señora Presidenta: El 30 de abril de 1977, a poco más de un año de la instauración de la dictadura cívico – militar más aberrante que sufrió nuestro país, un grupo de catorce mujeres madres de desaparecidos fueron convocadas por Azucena Villaflor de Devicenti a la Plaza de Mayo para reclamar a la Junta Militar por la aparición con vida de sus hijos secuestrados, dando origen a uno de los movimientos de derechos humanos y de resistencia política no violento más poderoso y emblemático del mundo, resignificando el dolor en lucha colectiva. Ese día sábado, en medio del estado de sitio impuesto por la dictadura, Azucena Villaflor, Berta Braverman, Haydée García Buelas, María Adela Gard de Antokoletz, Julia Gard, María Mercedes Gard y Cándida Gard, Delicia González, Pepa García de Noia, Mirta Baravalle, Kety Neuhaus, Raquel Arcushin, Elida de Caimi y una joven que no dio su nombre se reunieron con el objetivo de conseguir una audiencia con el presidente de facto, el genocida Jorge Rafael Videla. Inmediatamente se les acercaron policías para informarles que estaban prohibidos los grupos de tres o más personas, y que estaba prohibido estar de pie inmóvil en la vía pública (por el estado de sitio), por lo que les ordenaron que circularan o que se retiraran de la Plaza de Mayo. -
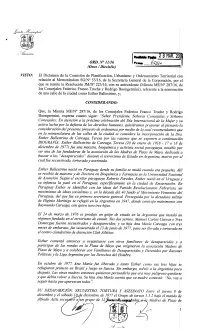
Ord. Nº 11/16
Dzold ap satpolN 6pn@w$erap q1{ancas zltsy opa"nv opuutu p o[nq soatat ap Z't't odnt7 p 116 t ap atqwalclp ap 0 t opoq?s p r( atqwaplp saa,anf auug ,OIJSuNJTS ,I\TOIJIVY{YSUA g p OJVI\IISTSV I VU1JVOJ NS ',,sopol uocza"mdn anb n1sot4,nr8as tot'0111,, :g$aruo) 'Dnans atpDw ns anb Dtuanc rynw ouv o[1t7 ns D nqo^ olqip anb r(. npanb osot8tlad tnw Dra anb ol,4ponsnd uonmnb sacuo4ua sa"rpDw so"tto sDT .sgndsap ,od'u nulua3"rvrruttuoo.rv ulDl uD Qt^lo^'o&nqwaut^luft ualaqtaa wsms 'DnansDlJanS ua odanlo&an1 r( ua otawl"tdoJaw4a io"to$n/i"tuo"t0pnla"t ^ USDJq11so,rg snfrq sa4 sns outo) "taq$g o1uo1 r( ppnnqq ar{ opto7,rg Duv 116l ap arqnpo ul 'atqwoH pp sot4tara1 sol nd nu4ua&.w n8g o1r( socu11o4 oz?v "tod sopluapcl t soptca"mdosaq ap santftuol uoc ro.rcqnloc o t ofurtt ap Dznld satpol! ugrconos0 n7 uotnw7uo anb orfu4g ap Dzold q ua sDpuo"t sq ap .ndtcu"tpd t sopna,mdnsap ap santpwol solro uoc astonun&to D snuolua gzuawo) Jaq$g 'orlt?uv qnlJ u?rcuapp ap ouusapuop o"quar Ia u I Dparntnl t npod,a11 ns o"nd '116I ap orun[ ap €t p opDqsan)as ar{,ozonqwa ap sasaul ,s q uo) 'o8na.n3 Dlrow ouy o!1r7 ns t 'soprca"mdosap r( sopn4sancas uonn! argnwoq s' 'opn$a Af, a sDAanJ soltoJ pnunw 'sou"tat sop sns ap outsrto.tlal la ua opopuntuaul&\t u I glDtsu! anb ourgaS.ry q ua opDtsa ap ad\o7 un otnpo"td as 96I ap ozrDw ap ,z tg 'snhq sa4 o^ry uamb uo) 'pEDatDJ opunut(to[ c oruotlt!"tt0til ofp,ttuoc apuop 'lt6 t ua ouuua&tv DI ua ?fitg8nIat as o?1uptory otursrH ap ttlrw D'tnpDlttp Dl tod opnSasrad 'lDraua? nltoqatcas otawptd ns an! anb pp ,tnnflo"to4 l2 ouruawatr -

Azucena Villaflor, the Mothers of the Plaza De Mayo, and Struggle to End Disappearances Sam Mcfarland
International Journal of Leadership and Change Volume 6 | Issue 1 Article 7 6-1-2018 Azucena Villaflor, the Mothers of the Plaza de Mayo, and Struggle to End Disappearances Sam McFarland Follow this and additional works at: https://digitalcommons.wku.edu/ijlc Part of the Educational Leadership Commons Recommended Citation McFarland, Sam (2018) "Azucena Villaflor, the Mothers of the Plaza de Mayo, and Struggle to End Disappearances," International Journal of Leadership and Change: Vol. 6 : Iss. 1 , Article 7. Available at: https://digitalcommons.wku.edu/ijlc/vol6/iss1/7 This Article is brought to you for free and open access by TopSCHOLAR®. It has been accepted for inclusion in International Journal of Leadership and Change by an authorized administrator of TopSCHOLAR®. For more information, please contact [email protected]. Azucena Villaflor, the Mothers of the Plaza de Mayo, and Struggle to End Disappearances Abstract Azucena Villaflor, a poor Argentine woman with little ducae tion did more than any other person to place the problem of “disappearances” on the world’s agenda. In 1977, Villaflor led in creating the Mother of the Plaza de Mayo to protest the Argentine’s dictators disappearing of thousands of its own citizens. A person is “disappeared” when a government or its agents kills that person, hides their remains, and denies any knowledge of their whereabouts. Thousands were disappeared by Argentina’s dictatorship between 1977 and 1983; thousands of others have been disappeared around this world. The orkw Villaflor ts ated led to the creations of the United Nations’ International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearances and to the universal condemnation of disappearances. -

Argentine Mothers Continue
Matilde Mellibovsky. Circle of Love Over Death: Testimonies of the Mothers of the Plaza de Mayo. Willimantic, Conn.: Curbstone Press, 1997. xvi + 249 pp. $14.95, paper, ISBN 978-1-880684-38-2. Reviewed by Virginia W. Leonard Published on H-LatAm (December, 1997) First published in Spanish in Buenos Aires in tion. The military replaced her in a coup and 1990, this book was written and edited by one of ruled from 1976-83. Democratic government was the founders of the Mothers of the Plaza de Mayo. restored with the election of the Radical Party's The translator, Maria Proser, was born in Argenti‐ Raul Alfonsin, followed by two terms of the Pero‐ na and now resides in Storrs, Connecticut with nist Party's Carlos Menem, 1983 to present.[1] her husband Matthew Proser, who retired from Mellibovsky, whose 29-year old daughter Gra‐ the University of Connecticut where he taught ciela was kidnapped and "disappeared" in 1976, modern drama, creative writing, and Shake‐ conceived of writing this book when an American speare. Although it was written earlier, other author approached her in Buenos Aires for mate‐ books on the Mothers of the Plaza de Mayo pre‐ rials on the missing children. Mellibovsky real‐ ceded it in English: Marguerite Guzman Bouvard, ized that there was a need to write a book so that Revolutionizing Motherhood: The Mothers of the the lives of the victims would be remembered. Plaza de Mayo (1989 and 1994), and Jo Fisher, She proposed to mothers she met that they record Mothers of the Disappeared (1995). -

ARGENTINA INTRODUCTION > Argentina Was Under Military Rule from 1976 to 1983; Close to 10,000 People Were “Disappeared” by the State During This Period
ARGENTINA INTRODUCTION > Argentina was under military rule from 1976 to 1983; close to 10,000 people were “disappeared” by the state during this period. Since 1984, EAAF has been investigating these political disappearances. Over the last few years, information about the role of the security forces and the bureaucratic processes related to the repression has become increasingly available. In 1997, EAAF gained access to crucial documents stored by the federal government and the provincial government of Buenos Aires. Since then, EAAF has made steady advances in the retrieval of these documents—most significantly, the recovery of an extensive collection of fingerprints—that have allowed the team to resolve more complex cases of disappearance. Crucial to our investigation have often been the testimonies of survivors of the Centros Clandestinos de Detención (Clandestine Detention Centers, CDCs) that operated during the military regime, and interviews with relatives of disappeared persons, social and political activists, and former guerrilla members. EAAF devotes a significant amount of time to conducting interviews. The investigative process carried out by EAAF is, together with the development of new DNA analysis techniques, essential to at last identify the remains of the disappeared people. >> Architectural plan of The Crematorium in San Vicente cemetery, Córdoba city, where EAAF conducted archeological excavations during 2004. Photo by EAAF. 14 • EAAF 2006 ANNUAL REPORT ARGENTINA EAAF IDENTIFICATIONS ”They said they could do nothing because Tina’s body wasn’t there. Now, it is here. I want everyone to know who killed her and I want the perpetrators to be sentenced to prison,” said Tina’s sister Alba.