Guíaetnográfica Delaaltaamazonía
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

El Libertador De La Selva Central Juan Santos Atahualpa
Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con cargo al proyecto: Fortalecimiento de organizaciones de poblaciones afectadas por conflictos sociales y de PP Indígenas de la CNDDHH en Lima, Ayacucho, Piura, Loreto y Ucayali en el marco del segundo plan nacional de derechos humanos - 13-PR1-0382. El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de la CNDDHH y el CAAAP y no refleja necesariamente la opinión de la AECID. © Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) Jr. Pezet y Monel 2467 - Lince Lima - Perú © Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) Av. González Prada 626 - Magdalena del Mar Lima - Perú Diseño y diagramación: Omar Gavilano Impresión: Sonimágenes del Perú S.C.R.L. Av. Gral. Santa Cruz 653, Ofic. 102 Jesús María, Lima-Perú www.sonimagenes.com Primera edición. Junio de 2016. Tiraje: 1000 ejemplares Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2016-14754 Se permite la total reproducción de este documento. Cuentos: Gabriel Arriarán Guía Metodológica: Yolanda Rojo Edición: Miguel Jugo Recreación pictográfica: Alejandro Martín Jugo Rebaza y Paloma Carranza Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo de AECID y AIETI UNA HISTORIA PARA SER CONTADA: LA BÚSQUEDA DE JUSTICIA Y VIDA DIGNA I. Presentación Este breve material que ponemos en tus manos, ofrece algunas reflexiones respecto a la importancia del desarrollo de la identidad étnico cultural de las y los adolescentes, del reconocimiento, valoración e interacción respetuosa con la diversidad, así como de su ejercicio ciudadano en la escuela, en sus comunidades, y en el país. -

YOTANTSI ASHI OTSIPANKI Narraciones Autobiográficas De Líderes Asháninka Y Ashéninka De La Selva Central Del Perú
HISTORIAS PARA NUESTRO FUTURO YOTANTSI ASHI OTSIPANKI Narraciones autobiográficas de líderes Asháninka y Ashéninka de la Selva Central del Perú Editadas y compiladas por Hanne Veber HISTORIAS PARA NUESTRO FUTURO YOTANTSI ASHI OTSIPANIKI Narraciones autobiográficas de líderes asháninkas y ashéninkas de la Selva Central del Perú Compiladas y editadas por Hanne Veber Copenhague 2009 HISTORIAS PARA NUESTRO FUTURO Yotantsi ASHI OTSIPANIKI Copyright: Hanne Veber y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígneas Compilación y edición: Hanne Veber Diseño de tapa: Diseño interior: Jorge Monrás Revisión, corrección, notas aclaratorias y traductor de parte de los textos: Alberto Chirif Producción editorial: Alejandro Parellada Impresión: TAREA, Lima ISBN: 87-91563-21-6 ISSN: 0105-4503 Catalogación – Hurridocs (CIP) Título: Historias para nuestro futuro – Yotantsi ashi Otsipaniki Autor: Hanne Veber Número de páginas: 349 Idioma: castellano ISBN: 87-91563-21-6 Index: 1. Pueblos indígenas – 2. Perú – 3. Amazonía Área geográfica: Perú Fecha de publicación: 2009 GRUPO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOBRE ASUNTOS INDIGENAS Classensgade 11 E, DK 2100 - Copenhague, Dinamarca Tel: (45) 35 27 05 00 - Fax: (45) 35 27 05 07 E-mail: [email protected] - Web: www.iwgia.org CONTENIDO Prólogo ........................................................................................................8 Introducción Introducción etnográfica Los asháninkas y los ashéninkas ...................................................................20 Narraciones autobiográficas -

Descargar La Publicación
HISTORIAS PARA NUESTRO FUTURO YOTANTSI ASHI OTSIPANKI Narraciones autobiográficas de líderes Asháninka y Ashéninka de la Selva Central del Perú Editadas y compiladas por Hanne Veber HISTORIAS PARA NUESTRO FUTURO YOTANTSI ASHI OTSIPANIKI Narraciones autobiográficas de líderes asháninkas y ashéninkas de la Selva Central del Perú Compiladas y editadas por Hanne Veber Copenhague 2009 HISTORIAS PARA NUESTRO FUTURO Yotantsi ASHI OTSIPANIKI Copyright: Hanne Veber y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígneas Compilación y edición: Hanne Veber Diseño de tapa: Diseño interior: Jorge Monrás Revisión, corrección, notas aclaratorias y traductor de parte de los textos: Alberto Chirif Producción editorial: Alejandro Parellada Impresión: TAREA, Lima ISBN: 87-91563-21-6 ISSN: 0105-4503 Catalogación – Hurridocs (CIP) Título: Historias para nuestro futuro – Yotantsi ashi Otsipaniki Autor: Hanne Veber Número de páginas: 349 Idioma: castellano ISBN: 87-91563-21-6 Index: 1. Pueblos indígenas – 2. Perú – 3. Amazonía Área geográfica: Perú Fecha de publicación: 2009 GRUPO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOBRE ASUNTOS INDIGENAS Classensgade 11 E, DK 2100 - Copenhague, Dinamarca Tel: (45) 35 27 05 00 - Fax: (45) 35 27 05 07 E-mail: [email protected] - Web: www.iwgia.org CONTENIDO Prólogo ........................................................................................................8 Introducción Introducción etnográfica Los asháninkas y los ashéninkas ...................................................................20 Narraciones autobiográficas -
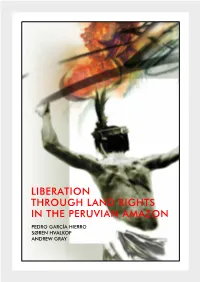
Liberation Through Land Rights in the Peruvian Amazon
IWGIA LIBERATION THROUGH LAND RIGHTS IN THE PERUVIAN AMAZON LIBERATION LIBERATION THROUGH LAND RIGHTS IN THE PERUVIAN AMAZON PEDRO GARCÍA HIERRO DOCUMENT SØREN HVALKOF ANDREW GRAY INTERNATIONAL WORK GROUP FOR INDIGENOUS AFFAIRS US$ 20.00 ISBN 87-90730-05-4 90 LIBERATION THROUGH LAND RIGHTS IN THE PERUVIAN AMAZON Pedro García Hierro Søren Hvalkof Andrew Gray IWGIA Document No. 90 Copenhagen 1998 3 LIBERATION THROUGH LAND RIGHTS IN UCAYALI, PERU Editors: Alejandro Parellada and Søren Hvalkof Copyright: The authors and IWGIA (International Work Group for Indigenous Affairs) ISBN: 87-90730-05-4 ISSN: 0105-4503 Traduction from Spanish: Elaine Bolton Cover, maps and layout: Jorge Monrás Prepres: Christensen Fotosats & Repro Copenhagen, Denmark Print: Eks-Skolens Trykkeri aps Copenhagen, Denmark INTERNATIONAL WORK GROUP FOR INDIGENOUS AFFAIRS Fiolstraede 10, DK 1171 - Copenhagen K, Denmark Tel: (+45) 33 12 47 24 - Fax: (+45) 33 14 77 49 E-mail: [email protected] 4 5 6 CONTENTS Foreword: .............................................................................................8 Atalaya: Caught in a Time Warp by Pedro García Hierro ............................................. 13 From Slavery to Democray: The Indigenous Process of Upper Ucayali and Gran Pajonal by Søren Hvalkof........................................................ 81 Demarcating Development: Titling Indigenous Territories in Peru by Andrew Gray...................................................... 163 Photographers........................................................................... -

DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements For
In Service of God and King: Conflicts between Bourbon Reformers and the Missionaries of Santa Rosa de Ocopa in Peru, 1709-1824 DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Cameron David Jones Graduate Program in History The Ohio State University 2013 Dissertation Committee: Stephanie J. Smith, Advisor Kenneth J. Andrien, Co-advisor Donna J. Guy Copyright by Cameron David Jones 2013 Abstract This dissertation examines the evolving political, economic, and philosophical conflicts between the Franciscan missionaries based out of the College of Santa Rosa de Ocopa in Peru and the Spanish State between 1709 and 1824. The conflicts facing Ocopa were representative of a major pattern of clerical reform influenced by a new philosophy of regalism, which, inspired by the European Enlightenment’s emphasis on reason over tradition, aimed to centralize political power in the monarchical state. The Ocopa missionaries were not completely subservient agents of the government sent to exploit local labor forces to extract resources for Spain. Rather, they sought to create a spiritual utopia, as they imagined it, using State funds but being free from the Crown’s political agenda. Although Spanish regalists were pious Catholics, they sought to create a more national Church under Crown control, which involved curtailing the autonomy of religious orders like the Franciscans. The resulting tensions allowed Amerindian communities concentrated in the Ocopa missions to resist the missionaries’ cultural, political, and commercial impositions. What occurred in the missions, therefore, was a result of interactions among Franciscan missionaries, Crown officials, and indigenous peoples—each with its own discrete agenda. -

The Missionaries of Ocopa and Conflicts Between Church and State in Mid-Eighteenth Century Colonial Peru
THE WILL OF GOD AND THE WILL OF THE KING: THE MISSIONARIES OF OCOPA AND CONFLICTS BETWEEN CHURCH AND STATE IN MID-EIGHTEENTH CENTURY COLONIAL PERU A Thesis Presented in partial Fulfillment of the Requirements for The Degree Master of Arts in the Graduate School of The Ohio State University By Cameron David Jones, B.A. ***** The Ohio State University 2009 Master’s Examination Committee: Dr. Kenneth Andrien, Adviser Dr. Stephanie Smith Approved by Dr. Alcira Dueñas _______________________________ Adviser Graduate Program in History ABSTRACT This thesis uses the loss of the Ocopa jungle missions to the rebellion of Juan Santos Atahualpa (1742-1752) to examine the changing political relationship between Church and State in mid-eighteenth-century Peru. Until the eighteenth century, Church and State had been traditional partners in the governance of Spain’s American possessions. With the ascension of the Bourbon dynasty in 1700, however, this partnership between Church and State began to deteriorate. This change was due in full measure to the adoption by many royal ministers, including Manso de Velásco, of regalism, an ideology inspired by the European Enlightenment’s emphasis on reason over tradition which championed the supreme authority of the monarch in all matters of state. Regalist ministers believed that political power in the Spanish empire should be centered in the monarchy rather than shared with other politically powerful institutions, such as the Church. The regular orders (Franciscans, Dominicans, Augustinians, Mercedarians and later Jesuits) were particularly suspect since they answered to their leaders in Rome, and not to the king. I argue that Viceroy José Antonio Manso de Velásco, Conde de Superunda, abandoned campaigns against the Juan Santos Atahualpa rebels in 1751 because it weakened the power of the Franciscan Order in Peru. -

Hatun Willakuy
HATUN WILLAKUY Abbreviated Version of the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission PERU IMAGES: The paintings that appear on the cover and chapter openings of the 2014 edition of Hattun Willakuy were created by Mauricio Delgado Castillo, a Peruvian artist based in Lima. The works form part of his 2006 ex- hibition “Between Flowers and Misfortunes” (Entre flores yinfortunios), which presents images of Peru’s internal armed conflict atop flower prints. His generosity in sharing these works in order to help illuminate this history is greatly appreciated. Cover – “Viudas y vidas” © 2006 Mauricio Delgado Castillo, Chapter 1 – “Mamá Macha” © 2006 Mauricio Delgado Castillo, Chapter 2 – “La detención eterna III” © 2006 Mauricio Delgado Castillo, Chap- ter 3 – “La detención eterna I” © 2006 Mauricio Delgado Castillo, Chapter 4 – “No teníamos culpa de nada… ¿o sí?” © 2006 Mauricio Delgado Castillo, Chapter 5 – “La detención eterna II” © 2006 Mauricio Delgado Castillo, Chapter 6 – “Instantes eternos y repetibles” © 2006 Mauricio Delgado Castillo, Chapter 7 – “Muchos del pueblo han muerto” © 2006 Mauricio Delgado Castillo, Chapter 8 – “¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!” © 2006 Mauricio Delgado Castillo HATUN WILLAKUY Abbreviated Version of the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission PERU Hatun Willakuy: Abbreviated Version of the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission Transfer Commission Members Javier Ciurlizza Contreras Arturo Perata Ytajashi Félix Reátegui Carrillo Publication Coordinator Félix Reátegui Carrillo Editing Coordinator Estrella Guerra Caminiti The content of this publication is a translation of the Abbreviated Version of the Peruvian Final Report of the Truth and Reconciliation Commission first published in Spanish in February 2004. -

Sira Communal Reserve
Profile of Protected Area – Peru El Sira Communal Reserve Date of last field evaluation: May 2003 Date of publication: July 2003 Location: Departments of Pasco, Huánuco and Ucayali Year created: 2001 Area: 616,413.41 ha Eco-region: Humid forests of the Ucayali River, Floodable pastures of the western Amazon jungle. Habitats: Tropical humid jungle, very humid tropical highland jungle, tropical highland rainforest, tropical lowland rainforest, very humid tropical highland transitional jungle to tropical humid jungle, very humid tropical transitional jungle to tropical highland rainforest. Summary Description El Sira Communal Reserve protects the ecosystem of the Cordillera El Sira, which is a unique ecosystem. It is a steep mountain range, rising up some 2,500 meters and covered with tropical forest, surrounded by the Pachitea and Ucayali Rivers in Peru’s central jungle. The reserve aims to conserve the area’s biological diversity, benefiting neighboring native communities. This conservation category establishes that local communities in coordination with Inrena’s Intendency of Protected Areas handle the area’s management and administration. Biodiversity The area features breath-taking landscapes and spectacular geological formations, with unique flora and fauna, the result of the isolated nature of this mountain range. The area is home to at least 300 bird species, 124 mammals, 140 reptiles and 109 types of fish identified to date, although the real numbers are believed to be higher. The communal reserve is botanically rich, with major diversity and many endemic species, while there is significantly diverse plantlife. Unique species include the El Sira tanager (Tangara phillipsi) and El Sira curassow (Pauxi unicornis koepckeae), both endemic to the area and considered endangered.