Derechos Humanos En Argentina Informe 2005
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Human Rights and Justice in Argentina Under the Macri Administration
Crenzel, E 2020 Four Cases under Examination: Human Rights and Justice in Argentina under the Macri Administration. Modern Languages Open, 2020(1): 26 pp. 1–13. DOI: https://doi.org/10.3828/mlo.v0i0.320 GLOBAL CRISIS IN MEMORY Four Cases under Examination: Human Rights and Justice in Argentina under the Macri Administration Emilio Crenzel1,2 1 National Council of Scientific Research (CONICET), AR 2 University of Buenos Aires, AR [email protected] Since 1983, following the restoration of democracy, Argentina has stood out for its transnational justice policies: it put the military juntas on trial; its National Commission on the Disappearance of Persons investigated the crimes of the dictatorship and, together with its Never Again report, became a model for numerous subsequent truth commissions; it passed reparation laws for the victims, built memory sites, and its new constitution placed international human rights laws above national legislation. More recently, after taking office in 2015, liberal president Mauricio Macri modified the Supreme Court, which then handed down rulings that introduced key philosophical changes in the way abuses were treated. In that framework, this paper will examine four rulings: the “Muiña ruling,” which released an agent of the dictatorship by commuting his sentence based on a law that holds that each year served without a conviction counts as two and which had been repealed when he was arrested; the “Fontevechia ruling,” which rejected the primacy of international human rights treaties over domestic legislation; the “Alespeiti ruling”, which granted house arrest for health reasons to an agent of the dictatorship; and the “Villamil ruling”, which found that the state’s obligation to repair victims was subject to a statute of limitations. -
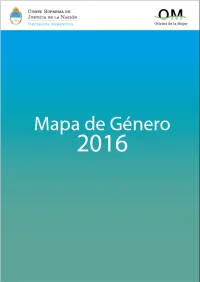
Informe Mapa De Género 2016
Presidente Dr. Ricardo Luis Lorenzetti Vicepresidenta Dra. Elena I. Highton de Nolasco Ministros Dr. Juan Carlos Maqueda Dr. Horacio Rosatti Dr. Carlos Rosenkrantz La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación depende de la Ministra Dra. Elena Highton de Nolasco. Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 2 1.- INTRODUCCIÓN: Hace algunas décadas existe una creciente preocupación de los organismos públicos, internacionales y la sociedad civil acerca de la brecha de participación en las altas esferas de la economía y la política que afecta a las mujeres. Las barreras informales de acceso a los puestos de conducción fueron estudiadas bajo distintos nombre como “techo de cristal” o “piso pegajoso” (OIT, s/f). La Organización Internacional del Trabajo (OIT) destaca que las mujeres ocupan sólo del 1 al 3% de los puestos ejecutivos de las mayores empresas del mundo, el 13% de las bancas parlamentarias a nivel global y que sólo 8 países tienen como jefe/a de Estado a una mujer. Aunque las mujeres representan casi un 40% de las organizaciones sindicales del mundo, sólo 1 % son dirigentes (OIT, s/f). Respecto de nuestro país, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destaca que Argentina es uno los países con mejor desempeño en el Índice de Desarrollo de Género y en el Índice de Desigualdad de Género (PNUD, 2015)1. Desde el retorno de la democracia las mujeres alcanzaron importantes avances en acceso a la educación y en su participación económica (PNUD, 2014. Actualmente son mayoría en los niveles educativos más altos (PNUD y Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, 2015). -

Nuevas Direcciones De La Corte Argentina En Derechos Sociales* a Restrictive Turn
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN RESEARCH ARTICLE Un giro restrictivo: nuevas direcciones de la Corte argentina en derechos sociales* A Restrictive Turn. The Argentinian Court’s New Orientation on Social Rights H ORACIO J AVIER E TC H IC H URY Abogado y Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Master of Laws por la Yale Law School. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba. Profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Investigador adjunto, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). [email protected] - ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4169-6270 * Este trabajo fue llevado a cabo en el marco del plan de trabajo como investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Resumen Luego de una década de progresiva aplicación de derechos sociales, la Corte Suprema argentina inició un nuevo camino a partir de una sentencia sobre derecho a la vivien- da emitida en 2012. Allí el tribunal adoptó un enfoque más restrictivo en cuanto a la exigibilidad judicial de los derechos sociales. En los años posteriores, también limitó el alcance de los grupos titulares de estos derechos y no incluyó en sus sentencias criterios pertinentes elaborados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cul- turales. Dos nuevos jueces se incorporaron a la Corte en 2016 y parecen consolidar esta visión restrictiva. El artículo examina una serie de sentencias emitidas entre 2012 y 2018 para brindar una descripción más detallada del proceso en curso y su posible desarrollo futuro. P ALABRAS CLAVE Argentina, derechos sociales, Corte Suprema, exigibilidad judicial. -

Federación Farmacéutica Internacional
>>> SUMARIO Año XXX | N° 225 | Agosto 2021 La Importancia de las Organizaciones de Profesionales P|26 Farm. Fabián García Presidente de la Confederación General de Profesionales (CGP) Un fallo que evitó un perjuicio a los consumidores Dr. Osvaldo Bassano P|28 Presidente de la Asociación El fallo P|4 de Defensa de Usuarios y El origen del conflicto en la Consumidores - ADDUC. Provincia de Buenos Aires P|6 Trabajo colaborativo para una mejor salud Farm. Rosana Rossi P|30 Presidente de la Filial Pehuajó del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires El deber cumplido Dr. Juan Ignacio Seara, a cargo de la Subsecretaría Judicial en lo P|30 Contencioso Administrativo II de la Fiscalía de Estado de la Abrazo a la Corte P|6 Provincia de Buenos Aires Jueces recusados P|10 Dictamen adverso en la Las farmacias, servicio Procuración P|10 de utilidad pública para la dispensación Proyecto de Ley Provincial P|10 de medicamentos, Ordenanzas municipales, entendidos como bien P|32 social y no como una un logro de las filiales P|12 mercancía Dr. Mauricio Erben Decano de la Facultad de Ciencias Exactas-UNLP “Los objetivos se cumplen cuando estamos unidos” Farm. María Eugenia Fabris P|33 Presidente de la filial San Isidro del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires Proyecto de Ley Nacional de Farmacia P|12 El gran desafío Farm. Mario Della Maggiora Audiencias Públicas P|14 Presidente de la filial P|34 Gral Pueyrredón del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia La sentencia P|20 de Buenos Aires AGOSTO 2021 | 3 >>> LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA RATIFICÓ EL MODELO SANITARIO DE FARMACIA “Hemos luchado contra un titán, contra el poder político y económico” El 30 de junio pasado, la Corte Suprema de Justicia de “Fue un día histórico para los far- la Nación puso fin a un conflicto de casi 10 años en la macéuticos”, celebró Isabel Reinoso, presidente del Colegio de Farmacéu- provincia de Buenos Aires entre la cadena Farmacity, ticos de la Provincia de Buenos y de el gobierno provincial y los farmacéuticos representa- la COFA. -

Patrones De La Formación De Gabinete En El Presidencialismo Argentino (1983-2015)
¿Caso testigo o caso único? Patrones de la formación de gabinete en el presidencialismo argentino (1983-2015) María Matilde Ollier Pablo Palumbo Universidad Nacional de San Martín (Argentina) DOI: http://dx.doi.org/10.7440/colombiaint87.2016.03 RECIBIDO: 29 de octubre de 2015 APROBADO: 15 de diciembre de 2015 MODIFICADO: 19 de enero de 2016 RESUMEN: La mayoría de los estudios sobre coaliciones de gobierno en las democracias latinoamericanas consideran al gabinete un órgano de gobierno colectivo y analizan el apoyo legislativo al presidente a partir de la filiación partidaria de los ministros. Dado que el caso argentino no se ajusta a esta perspectiva, al construir el concepto trayectoria de gabinete, el artículo prueba cómo dos causas fundamentales (la baja institucionalización de los partidos políticos y la centralidad presidencial) combinadas con dos causas próximas (el contexto en el cual asume y transcurre su mandato un jefe de Estado y las estrategias que utiliza para gobernar) definen la formación del gabinete. El trabajo concluye que el intercambio de puestos en el gabinete por votos en el parlamento es inexistente para la formación del gabinete en Argentina. PALABRAS CLAVE: presidencia • ministerio • gobernabilidad • partido político (Thesaurus) • estrategias presidenciales (palabras clave autor) H Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en el XII Congreso Nacional de Ciencia Política organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) en la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina), del 12 al 15 de agosto de 2015. Los autores agradecen los comentarios de Sebastián Mazzuca, Adrián Albala y los evaluadores anónimos de la Revista Colombia Internacional. 53 Colomb. -

Patrones De La Formación De Gabinete En El Presidencialismo Argentino (1983-2015) Colombia Internacional, Núm
Colombia Internacional ISSN: 0121-5612 [email protected] Universidad de Los Andes Colombia Ollier, María Matilde; Palumbo, Pablo ¿Caso testigo o caso único? Patrones de la formación de gabinete en el presidencialismo argentino (1983-2015) Colombia Internacional, núm. 87, mayo-agosto, 2016, pp. 53-80 Universidad de Los Andes Bogotá, Colombia Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81245608004 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto ¿Caso testigo o caso único? Patrones de la formación de gabinete en el presidencialismo argentino (1983-2015) María Matilde Ollier Pablo Palumbo Universidad Nacional de San Martín (Argentina) DOI: http://dx.doi.org/10.7440/colombiaint87.2016.03 RECIBIDO: 29 de octubre de 2015 APROBADO: 15 de diciembre de 2015 MODIFICADO: 19 de enero de 2016 RESUMEN: La mayoría de los estudios sobre coaliciones de gobierno en las democracias latinoamericanas consideran al gabinete un órgano de gobierno colectivo y analizan el apoyo legislativo al presidente a partir de la filiación partidaria de los ministros. Dado que el caso argentino no se ajusta a esta perspectiva, al construir el concepto trayectoria de gabinete, el artículo prueba cómo dos causas fundamentales (la baja institucionalización de los partidos políticos y la centralidad presidencial) combinadas con dos causas próximas (el contexto en el cual asume y transcurre su mandato un jefe de Estado y las estrategias que utiliza para gobernar) definen la formación del gabinete. -

Argentina's Supreme Court and the Covenant
CESCR - International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 61 Pre-Sessional Working Group (09 Oct 2017 - 13 Oct 2017) Argentina's Supreme Court and the Covenant Submission to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights by GIDES (Grupo de Investigación en Derechos Sociales / Research Group on Social Rights) Córdoba, Argentina Summary This report highlights a group of Argentina‘s Supreme Court decisions that omit, contradict or construe in a retrogressive way the Covenant or the applicable General Comments. The Court has upheld a differentiated recognition of labor stability in the public sector [―Ramos‖ (2010); ―Chafala‖ (2016)]. The right to strike has been attributed by the Court exclusively to formally-registered unions [―Orellano‖ (2016)]. An Executive decree – according to the Court– is an adequate instrument to completely suppress the police officers‘ right to form trade unions [―Sindicato Policial‖ (2017)]. The Federal Government has no obligation to ensure proper employment injury benefits for people who work for local governments under federally-funded income transfer programs [―Pineda‖ (2016)]. Alternative housing has not been ensured to children before judicially ordered evictions [―Escobar‖ (2013); ―Plusfratria SRL‖ (2015)]. Class actions against electricity prices hikes for residential users have been denied exclusively on retrogressive constructions of legal standing [―Abarca‖ (2016)]. Persons with disability must prove lack of health insurance and personal inability to afford healthcare costs as a condition -

Argentines Protests High Court’S Leniency in State Crimes Against Humanity Andrã©S Gaudãn
University of New Mexico UNM Digital Repository NotiSur Latin America Digital Beat (LADB) 6-16-2017 Argentines Protests High Court’s Leniency in State Crimes Against Humanity Andrés GaudÃn Follow this and additional works at: https://digitalrepository.unm.edu/notisur Recommended Citation GaudÃn, Andrés. "Argentines Protests High Court’s Leniency in State Crimes Against Humanity." (2017). https://digitalrepository.unm.edu/notisur/14523 This Article is brought to you for free and open access by the Latin America Digital Beat (LADB) at UNM Digital Repository. It has been accepted for inclusion in NotiSur by an authorized administrator of UNM Digital Repository. For more information, please contact [email protected]. LADB Article Id: 80319 ISSN: 1060-4189 Argentines Protests High Court’s Leniency in State Crimes Against Humanity by Andrés Gaudín Category/Department: Argentina Published: 2017-06-16 The Argentine Supreme Court issued a ruling in May that facilitates the early release of military personnel serving terms for crimes against humanity––kidnappings, disappearances, assassinations, and tortures––committed during the 1976-1983 dictatorship. The ruling unleashed a wave of criticism and rejection from local humanitarian organizations as well as human rights agencies at the UN and the Organization of America States (OAS). The court’s ruling is based on a law created in 1994 to address the backlog of trials that had resulted in overcrowding in prisons. The law stated that anyone who had remained in jail for more than two years without having received a final sentence would receive two days’ credit for each day spent in custody. That law was repealed by the Argentine legislature in 2001. -

El Acceso a Las Declaraciones Juradas Patrimoniales De Las/Os Juezas/Ces De La Corte Suprema De Justicia De La Nación
EL ACCESO A LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES DE LAS/OS JUEZAS/CES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Julio 2019 I. INTRODUCCIÓN En una decisión histórica, el pasado 24 de junio la totalidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó la entrega de sus declaraciones juradas patrimoniales a partir de un pedido de acceso a la información pública de ACIJ, un pedido que nuestra institución venía repitiendo desde hace más de 6 años. La publicidad de las declaraciones juradas de quienes ejercen cargos de relevancia en el Estado es fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de sus funciones y la administración de los recursos públicos. Esta herramienta es reconocida como una de las más efectivas para prevenir y controlar casos de corrupción y conflictos de intereses, motivo por el cual es una obligación presente en la mayoría de las legislaciones a nivel mundial y es impulsada por numerosos organismos internacionales. Como ejemplo, tanto la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción como la Convención Interamericana Contra la Corrupción (de los que Argentina forma parte), enumeran a las declaraciones patrimoniales y su publicidad como una de las medidas preventivas que deben tomar los Estados contra la corrupción. Para que este mecanismo sea efectivo, es necesario que las declaraciones patrimoniales sean un reflejo fiel y detallado de la situación patrimonial del/la funcionario/a público/a y de su entorno familiar más cercano durante todo el período en el que duren sus funciones. De lo contrario, es imposible identificar evoluciones patrimoniales incompatibles con los ingresos de ------------------- +info >> acij.org.ar 1 la función pública o bien detectar conflictos de intereses que puedan alterar el adecuado ejercicio de sus obligaciones públicas. -

The AMIA Special Investigation Unit: an Overview of Its History and Proposal for the Future
The AMIA Special Investigation Unit: an overview of its history and proposal for the future Agustín Cavana* I. Introduction ..................................................................................................................................................... 1 II. Some basic facts about the Argentine legal system and the AMIA case ....................................................... 3 a. Victims and government agencies participation in criminal proceedings ..................................................... 5 b. An outline of the AMIA case and its offspring ................................................................................................ 6 c. Victim participation in the AMIA and AMIA II cases ........................................................................................ 8 III. A brief history of the AMIA Unit’s work (2000-2018) ..................................................................................... 9 a. A tough start and ambiguous relationships (2000-2006) ............................................................................. 10 b. New partners and a change in direction (2006-2015) ................................................................................... 12 c. A failed relaunch followed by an abrupt ending (2016-2018) ..................................................................... 13 IV. The question about the AMIA Unit’s legacy ................................................................................................. 15 a. A rough start: political -

Reformas a La Corte Suprema. Contenido Y Cronología El 25 De
CAPÍTULO TERCERO REFORMAS A LA CORTE SUPREMA. CONTENIDO Y CRONOLOGÍA El 25 de mayo de 2003 asumió como presidente electo Néstor Kirchner, y durante los primeros días de su mandato instó a los legisladores a impulsar el mecanismo del juicio político contra los jueces identificados con la llamada mayoría menemista en la Corte. Como se explica en el apartado siguiente, ante la iniciación de este proceso, renunciaron tres de estos jueces y dos de ellos fueron destituidos. Paralelamente, se introdujo a través de decre- tos presidenciales un nuevo procedimiento para el nombramiento de jueces de la Corte, así como de integrantes de tribunales infe- riores y miembros del Ministerio Público, mediante el cual se li- mitan las atribuciones constitucionales del presidente de la nación al contemplar la participación ciudadana en el escrutinio de los antecedentes profesionales y personales del candidato propuesto por el presidente. Asimismo, se modificó el reglamento de la Co- misión de Acuerdos del Senado, estableciendo una mayor publi- cidad en las sesiones para la confirmación de nuevos integrantes de la Corte, así como de magistrados de tribunales inferiores y del Ministerio Público. Con base en los nuevos procedimientos, se designaron nuevos integrantes de la Corte Suprema, que por una parte, presentan amplias credenciales profesionales y no están identificados con el partido gobernante, y por otra parte, según se explica en el capítulo V, han dado muestras de independencia con respecto al poder político. Por último, a partir de la realización de estos cambios orientados a promover una mayor independencia de la Corte, entendida en términos de su imparcialidad y su insularidad, 65 Proceso de reforma.indb 65 26/10/2010 11:09:58 a.m. -

Southwestern Journal of International Law
SOUTHWESTERN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW VOLUME XXVI 2020 NUMBER 1 2019 SYMPOSIUM TWENTY-FIVE YEARS AFTER ARGENTINA’S AMIA BOMBING: JUSTICE VS. IMPUNITY ARTICLES Keynote Address: Inter-American Commission on Human Rights’ Observer at the AMIA Bombing Trial Claudio Grossman The Use of Evidence Provided by Intelligence Agencies in Terrorism Prosecutions: Challenges and Lessons Learned from Argentina’s AMIA Bombing Leonardo Filippini The AMIA Special Investigation Unit: An Overview of Its History and a Proposal for the Future Agustin Cavana Acting as Private Prosecutor in the AMIA Case Alberto L. Zuppi NOTES & COMMENTS Knocking Down the One-Room Brothel in Hong Kong Virginia Wong America’s Scarlet Letter: How International Law Supports the Removal and Preservation of Confederate Monuments as World Heritage of America’s Discriminatory History Blake Newman Nuclear Weapons and the Need for a No-First-Use Agreement Between the United States and South Korea For North Korea Ryan Chang SOUTHWESTERN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW VOLUME XXVI 2020 NUMBER 1 TABLE OF CONTENTS 2019 SYMPOSIUM - TWENTY-FIVE YEARS AFTER ARGENTINA’S AMIA BOMBING: JUSTICE VS. IMPUNITY KEYNOTE ADDRESS: INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS’ OBSERVER AT THE AMIA BOMBING TRIAL ............................................................ 1 Claudio Grossman ARTICLES THE USE OF EVIDENCE PROVIDED BY INTELLIGENCE AGENCIES IN TERRORISM PROSECUTIONS: CHALLENGES AND LESSONS LEARNED FROM ARGENTINA’S AMIA BOMBING ................................................................................. 11 Leonardo Filippini THE AMIA SPECIAL INVESTIGATION UNIT: AN OVERVIEW OF ITS HISTORY AND A PROPOSAL FOR THE FUTURE ........................................................................ 39 Agustín Cavana ACTING AS PRIVATE PROSECUTOR IN THE AMIA CASE ...................................... 83 Alberto L. Zuppi NOTES & COMMENTS KNOCKING DOWN THE ONE-ROOM BROTHEL IN HONG KONG ........................