Cuentos De Intriga / Carolina-Dafne Alonso-Cortés
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
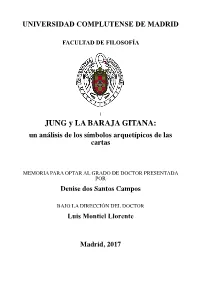
JUNG Y LA BARAJA GITANA: Un Análisis De Los Símbolos Arquetípicos De Las Cartas
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOSOFÍA 1 JUNG y LA BARAJA GITANA: un análisis de los símbolos arquetípicos de las cartas MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR Denise dos Santos Campos BAJO LA DIRECCIÓN DEL DOCTOR Luis Montiel Llorente Madrid, 2017 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOSOFÍA JUNG y LA BARAJA GITANA: un análisis de los símbolos arquetípicos de las cartas Tesis doctoral presentada por Denise dos Santos Campos Bajo la dirección de Luis Montiel Llorente 2 A Benvinda 3 AGRADECIMIENTOS A aquellas personas que me han incitado al estudio y estimulado la curiosidad. Al personal de administración, secretarías y bibliotecas. Agradezco a mi familia brasileña y a mi gran familia española. A todos mis amigos españoles por acogerme en España. A Andressa Cordeiro por presentarme el mundo de los espíritus, las cartas y la magia. A Jussara Janowski por apoyarme para estar aquí en este momento. A Armando Oliveira Silva por ayudarme en mi camino y en mi autoconocimiento y por haber estado siempre presente, a mis hermanos Marcio y Vanessa, a Regina Maria dos Santos Campos (in memoriam) por ser mí eterna “Gran Madre” y a Luis Montiel Llorente , por su conocimiento y sin cuyo consejo y dirección éste trabajo no sería posible. A mi padre 4 INDICE 1. RESUMEN!....................................................................................................8 2.ABSTRACT!.................................................................................................13 3. ESTADO DE LA CUESTIÓN!.....................................................................19 -

EL CARDENALITO Er Lengua Y Literatura 3GRADO COLECCIÓN BICENTENARIO
EL CARDENALITO er Lengua y Literatura 3GRADO COLECCIÓN BICENTENARIO Hugo Chávez Frías Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana Nicolás Maduro Moros Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Corrección, Diseño y Diagramación EQUIPO EDITORIAL COLECCIÓN BICENTENARIO Coordinación de la Serie Lengua y Literatura Magaly Muñoz Pimentel República Bolivariana de Venezuela © Ministerio del Poder Popular para la Educación Autora Magaly Muñoz Pimentel Cuarta edición: Abril, 2014 Convenio y Coedición Interministerial Ilustración Ministerio del Poder Popular para la Cultura Rosanna Gallucci Fundación Editorial El perro y la rana / Editorial Escuela Sandel Revete Maikol Escorihuela ISBN: 978-980-218-292-3 Sebastián León Depósito Legal: If51620113722479 José Torrealba Tiraje: 562.500 ejemplares Arturo Mariño SOFÍA Y PABLO EN 3ER GRADO Sofía Margarita y Pablo Vicente son vecinos y tienen casi la misma edad; Sofía le lleva a Pablo exactamente tres meses, ni un día más, ni un día menos. Para más casualidad, estudian en el mismo salón y muchas veces hacen las tareas juntos. Este año empiezan el 3er grado y están más emocionados que otros años porque van a estrenar El CARDENALITO 3er grado, y eso les parece lo máximo; lo estuvieron hojeando y lo encontraron interesante y divertido. EL CARDENALITO les gusta mucho porque además de tener actividades para leer y escribir, tiene cuentos, poemas, adivinanzas, canciones; hasta tiene la historia de Palomo, el caballo de Simón Bolívar, y explica qué cosas jugaba el niño Simón cuando estaba pequeño como Sofía y Pablo. También les gusta que cada parte del libro tenga un color diferente: el amarillo para las actividades de lectura y escritura; el azul para los cuentos; el rojo para los poemas; el verde para los juegos de palabras; el anaranjado para las canciones; el morado para las lecturas interesantes y el fucsia para las biografías de los autores y las autoras. -

Antología De La Literatura Burlesca Del Siglo De Oro, Emprendida VICTORIANO RONCERO LÓPEZ (ED.) En El Marco Del Proyecto Identidades Y Alteridades
C o l e c c i ó n B a t i h o j a Este volumen de la Antología de la literatura burlesca del Siglo de Oro, emprendida VICTORIANO RONCERO LÓPEZ (ED.) en el marco del proyecto Identidades y alteridades. La burla como diversión y arma social en la literatura y cultura del Siglo de Oro (FFI2017-82532-P, MICINN/AEI/- FEDER, UE), se dedica a las Burlas picarescas. La novela picaresca española conti- núa el humor de la literatura bufonesca iniciada en España en el siglo XV por poetas como Villasandino o Antón de Montoro, y continuada en el principio del ANTOLOGÍA DE LA LITERATURA BURLESCA siglo XVI por la obra en prosa de Villalobos o de don Francés de Zúñiga. A Victoriano López (ed.) Roncero DEL SIGLO DE ORO partir del Lazarillo de Tormes, el nuevo género se apropió del tipo de humor carnavalesco y desmitificador de la literatura de bufones para personificarlo en BURLAS PICARESCAS el pícaro y en sus gracias y desgracias. En el presente volumen se ha intentado presentar una amplia antología de burlas en varios textos picarescos, unos muy conocidos: Lazarillo de Tormes, Guzmán de Alfarache y el Buscón; otros menos leídos, pero que contienen divertidos episodios de una comicidad propia de los carnavales y cortes europeas: El Guitón Onofre, La pícara Justina, La segunda parte del Lazarillo de Juan de Luna, Teresa de Manzanares y El Bachiller Trapaza, de Castillo Solórzano, Lazarillo de Manzanares de Cortés de Tolosa, La desordenada codicia de los bienes ajenos de Carlos García, y, por último, la novela que cierra el volumen y el género de la novela picaresco-bufonesca, el Estebanillo González. -

Refugio Seguro
REFUGIO SEGURO | COL REFUGIO SEGURO Albergar a personas desplazadas por violencia basada en género OMBIA CASO DE ESTUDIO Centro de Derechos Humanos , CASO DE ESTUDIO: COLOMBIA MAYO DE 2013 CENTRO DE DERECHOS HUMANOS | PROGRAMA DE VIOLENCIA SEXUAL Universidad de California, Berkeley, Facultad de Derecho 2013 Este estudio de cuatro países fue realizado como parte del Programa de Violencia Sexual del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Berkeley. El ensayo fue escrito por Sara Feldman. El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Berke- ley, realiza investigaciones sobre crímenes de guerra y otras violaciones graves de las leyes humani- tarias internacionales y los derechos humanos. Al usar métodos basados en evidencia y tecnologías innovadoras, apoyamos los esfuerzos por hacer rendir cuentas a los criminales y por proteger a la población vulnerable. También entrenamos a estudiantes y abogados en la documentación de las viola- ciones de derechos humanos y a convertir esta información en acciones concretas. Se puede encontrar más información sobre nuestros proyectos en: http://hrc.berkeley.edu. El Programa de Violencia Sexual busca mejorar la protección y el apoyo a sobrevivientes de conflictos relacionados con violencia de género; para ello propicia encuentros con diseñadores de políticas y otros profesionales similares que acuden con recomendaciones sobre responsabilidad y mecanismos de pro- tección basados en evidencia. Este estudio de cuatro países tiene como propósito iniciar la discusión sobre los tipos de amparo temporal disponibles para individuos que huyen de violencia por motivos de género en escenarios de desplazamiento tales como campos de refugiados o comunidades desplazadas internamente. -

Carlos Fuentes : "Sin Amor No Podría Vivir; Sin La Literatura, Quizá
Carlos Fuentes: «Sin amor no podría vivir; sin la literatura, quizá sí» Ana Solanes Carlos Fuentes lee el periódico sentado en alto mientras un limpiabotas saca brillo a sus zapatos. Aún faltan quince minutos para las diez y media de la mañana, la hora a la que el escritor mexicano ha fijado la entrevista con Cuadernos Hispanoamerica nos en el Palace de Madrid, su hotel de siempre. Lleva horas levantado y acude con una sonrisa y una camisa impecable a su cita, una más en medio de la actividad frenética que despliega cada vez que viaja. Acaba de llegar de Santillana del Mar, donde Alfa guara, su editorial española, le acaba de rendir un homenaje junto a dos de sus colegas más queridos, Juan Goytisolo y José Sarama- go. Antes estuvo en Praga y después le quedan otros tantos com promisos hasta volver a su casa de Londres, el refugio del escritor, donde le esperan ciento cincuenta páginas de una nueva novela que está deseando continuar y para lo que cuenta con el relativo anonimato que le proporciona vivir en Inglaterra, donde intenta pasar inadvertido y escribir en paz acompañado de su mujer. Pero la obra de un gran escritor es algo vivo y eso hace que el pasado y el futuro transcurran de manera simultánea en las libre rías, de forma que en este momento, a la vez que el autor de Zona sagrada acomete la creación de un nuevo libro, se publican doce volúmenes con sus obras selectas en el Fondo de Cultura Econó mica: muchas páginas, pero no todas, porque, según dice, no puede ni pensar ahora en embarcase ahora en la edición de unas 121 obras reunidas o en continuar las que empezaron a publicarse en Aguilar hace años y que, de momento, han quedado detenidas en el tercer tomo: «Las obras completas, el día que me muera, por favor», dice. -

Xarahlai La Gitana Iposa.Narrativa.Mariposa.Narrativa.Mariposa.Narrativa.Mariposa.Narrativa.Mariposa.Narrativa
Xarahlai la Gitana iposa.narrativa.mariposa.narrativa.mariposa.narrativa.mariposa.narrativa.mariposa.narrativa. iposa.narrativa.mariposa.narrativa.mariposa.narrativa.mariposa.narrativa.mariposa.narrativa. Xiomara Maura Rodríguez Ávila Xarahlai la Gitana Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 2007 Edición: Orestes Martín Solís Yero Diseño: Wilfredo Martínez Composición digitalizada: Virginia Pacheco Lien © Xiomara Maura Rodríguez Ávila, 2007 © Sobre la presente edición: Editorial Oriente, 2007 ISBN 978-959-11-0579-0 Instituto Cubano del Libro J. Castillo Duany No. 356 Santiago de Cuba E-mail: [email protected] www.cubaliteraria.com Todos tus días están sucios hoy, pero a cada uno le ha de caer su poquito de lluvia. SALINGER Uno Ahora predomina para mí un número adverso, veremos qué te dirán estas barajas que quizás lea por última vez en el sueño a alguien porque las voy a quemar, hoy mismo les prenderé cande- la y desaparecerán así de mi vida, ellas son las culpables de que se me enrevesaran los caminos, has venido en un día aciago mas no temas, amiga, las echaré para ti, y será la última vez, qué lás- tima, no sabes cuánta tristeza me causa destruirlas, en lanzar las cartas sobre esta mesa redonda de un solo pie reside mi mayor felicidad, es esa suerte de juego y entretenimiento divino que se presta a una diadema infinita de combinaciones irrepetibles don- de se funda la farsa y la verdad del arte, la naturaleza del mundo, sus leyes a capricho de una terrible inocencia y levedad fatal que redime o esclaviza, así yo las leeré una -

Del Folletín Al Reality: Una Aproximación Teórica a Modelos De
Del folletin al reality: una aproximacion teorica a modelos de lectura y consumo sobre la ficcion y la realidad Item Type text; Electronic Dissertation Authors Barraza Toledo, Vania T. Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Download date 29/09/2021 10:29:13 Link to Item http://hdl.handle.net/10150/193964 DEL FOLLETÍN AL REALITY: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA A MODELOS DE LECTURA Y CONSUMO SOBRE LA FICCIÓN Y LA REALIDAD by Vania Barraza Toledo ________________________ Copyright © Vania Barraza Toledo 2005 A Dissertation Submitted to the Faculty of the DEPARTMENT OF SPANISH AND PORTUGUESE In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY WITH A MAJOR IN SPANISH In the Graduate College THE UNIVERSITY OF ARIZONA 2005 2 THE UNIVERSITY OF ARIZONA GRADUATE COLLEGE As members of the Dissertation Committee, we certify that we have read the dissertation prepared by Vania Barraza Toledo entitled Del folletín al reality: una aproximación teórica a modelos de lectura y consumo de la ficción y la realidad. and recommend that it be accepted as fulfilling the dissertation requirement for the Degree of Doctor of Philosophy Dr. Malcolm Compitello_____________________________ Date: April 20th, 2005 Dr. Amy R. Williamsen _____________________________Date: April 20th, 2005 Dr. José Promis____________________________________ Date: April 20th, 2005 Final approval and acceptance of this dissertation is contingent upon the candidate’s submission of the final copies of the dissertation to the Graduate College. -

Las Tentaciones De La Mentira*
Universitas Philosophica 72, año 36 enero-junio 2019, Bogotá, Colombia – ISSN 0120-5323 LAS TENTACIONES DE LA MENTIRA* Wolfgang Heuer** doi: 10.11144/Javeriana.uph36-72.tdlm RESUMEN La mentira no es nada nuevo en la existencia humana, ni en la filosofía ni en la ciencia política, pero solo el análisis fenomenológico de Arendt revela con particular énfasis la tensión permanente entre verdad y men- tira en el espacio político, y la debilidad estructural de la verdad frente a la mentira. Esta perspectiva arendtiana ayuda a comprender la tentación del nuevo fenómeno de la llamada posverdad, que se manifiesta en lasfake news (noticias falsas), las teorías conspirativas y la propaganda populista. El presente artículo trata de explicar las condiciones políticas y sociales del nacimiento de esta posverdad, las diferencias respecto a la mentira política, que Arendt enfrentó en Estados Unidos en los años sesenta del siglo XX, y ofrece una reflexión sobre el concepto arendtiano de una plu- ralidad cualitativa como medida contra la a-mundialidad de la posverdad. Palabras clave: mentira; verdad; acción; populismo; posverdad; pluralidad * Este artículo es una traducción, sometida por el autor, de Heuer, W. (2018). Soblazny lzhi [The Temptations of Lying]. The Russian Sociological Review, 17(4), 25-36. ** Universidad Libre de Berlín, Alemania. Correo electrónico: [email protected] Para citar este artículo: Heuer, W. (2019). Las tentaciones de la mentira. Universitas Philosophica, (36)72, 53-70. ISSN 0120-5323, ISSN en línea 2346-2426. doi: 10.11144/Javeriana.uph36- 72.tdlm Recibido: 27.08.18 Aceptado: 10.01.19 Disponible en línea: 31.03.19 Universitas Philosophica 72, año 36 enero-junio 2019, Bogotá, Colombia – ISSN 0120-5323 THE TEMPTATIONS OF LYING ABSTRACT Lying is by no means a new phenomenon in human existence, nor in phi- losophy or political science. -

MP3, MP4 ¿Reproduces Sexismo?
¿reproduces sexismo? GUÍA PARA JÓVENES SOBRE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: ¿reproduces sexismo? ¿reproduces sexismo? ¡sin machismo sí! pásalo Edita: Instituto Canario de la Mujer. Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda. Gobierno de Canarias. Elabora: Fundación Mujeres Autora: Eva Mª de la Peña Palacios Primera edición: 2009 © De la edición: Instituto Canario de la Mujer Diseño gráfico y maquetación: Pablo Hueso & AC.sl Ilustración: Sonia Alins Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por medio alguno, ya sea electrónico, mecánico, óptico, de grabación Versión digital de la edición impresa o de fotocopia, sin permiso previo y expreso de la entidad editora. Índice de la Guía Presentación 5 Manual de Instrucciones de la Guía 7 - DESCRIPCIÓN. ¿Cómo es y funciona la guía? 7 - ORIENTACIONES Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS. ¿Cómo utilizar la guía? 1 4 - OBJETIVOS. ¿Para qué? 1 9 - POBLACIÓN DESTINATARIA Y ÁMBITOS DE APLICACIÓN. ¿Para quién? 2 1 Tres Guías en una: 2 3 3 ¿reproduces sexismo? 2 5 mp3 Tipos de canciones para analizar (dinámicas) 3 7 1. CANCIONES que Reproducen 3 9 2. CANCIONES que Maltratan 7 9 3. CANCIONES que Previenen 9 7 Índice de la Guía ¿reproduces sexismo? 1 4 1 mp4 Bloques teóricos para saber más (teoría) 1 4 4 1. ¿QUÉ ES…LA VIOLENCIA DE GÉNERO? 1 4 7 2. ¿CÓMO SE MANIFIESTA…LA VIOLENCIA DE GÉNERO? 1 6 7 3. ¿CÓMO SE PRODUCE…LA VIOLENCIA DE GÉNERO? 1 8 7 4. ¿CÓMO SE PREVIENE…LA VIOLENCIA DE GÉNERO? 2 0 7 4 ¡sin machismo sí! 1 2 5 pásalo TEST para evaluar el sexismo interiorizado Y yo…¿soy machista? ¡CHEQUEA TU MACHISMO! 1 3 2 Y mi relación… ¿funciona? ¡CHEQUEA TU RELACIÓN, CHEQUEA EL AMOR! 1 5 5 Y el amor… ¿Es romántico? ¡CHEQUEA TU IDEA DEL AMOR! 1 7 8 Sobre Violencia Sexista ¡CHEQUEA LO QUE SABES ¡ 1 8 5 ¿Y que pasa si me pasa?.. -

Límites De Género En El Programa De Aldeas Para Repatriados En Burundi Yolanda Weima
Pensando en el futuro: desplazamiento, transición, soluciones 61 RMF 52 mayo 2016 www.fmreview.org/es/soluciones Límites de género en el programa de aldeas para repatriados en Burundi Yolanda Weima Aunque oficialmente la repatriación de refugiados se considera un retorno a las fronteras de su país de ciudadanía, “el hogar” para los repatriados debe analizarse con otros parámetros. El género y el parentesco se cruzan con muchos otros factores importantes en las diferentes experiencias de retorno. Después del conflicto en 1972, y tras una larga forma adecuada a los servicios básicos. década de guerra civil que comenzó en los El programa de VRI posterior adoptó un noventa, alrededor de un millón de burundeses enfoque más holístico, al proporcionar tierra buscaron refugio en países vecinos, en especial —aunque muchas familias aún tenían que Tanzania. Tras la firma de los acuerdos de recibir tierras cultivables— e incluir varios paz en el año 2000, los posteriores alto al proyectos de apoyo, con la expectativa de fuego y los cambios en la políticas de asilo una integración sostenible a largo plazo para regionales y mundiales, más 700 000 refugiados los repatriados en un entorno mayormente regresaron a Burundi entre 2002 y 2009. agrario y con oportunidades de tierra y El programa de Aldeas Rurales Integradas medios de subsistencia limitados.1 (VRI, por sus siglas en francés) de Burundi Los programas de creación de aldeas se creó para satisfacer el refugio inmediato no son nuevos en esta región de África y y otras necesidades humanitarias de los han sido criticados en varias ocasiones por refugiados que ya no eran capaces de acceder el modo en el que modificaron el uso de a su tierra, no estaban seguros de la ubicación los recursos, con efectos perjudiciales en del terreno o simplemente no poseían tierra los entornos circundantes y la división del alguna. -

DE NIEBLA a EL SHOW DE TRUMAN Teresa Gómez Trueba
PERSONAJES EN BUSCA DE AUTOR Y POSMODERNIDAD: DE NIEBLA A EL SHOW DE TRUMAN Teresa Gómez Trueba UNIVERSIDAD DE VALLADOLID Resumen: En este artículo se establece una comparación entre la novela Niebla (1914), de Miguel de Unamuno, y la película El show de Truman (1998), de Peter Weir: ambas proponen un idéntico juego de confusión entre la realidad y la ficción, muy grato a la poética de la Posmodernidad, a partir de un argumento muy similar. Resumo: Neste artigo establecese unha comparación entre a novela Niebla (1914) de Miguel de Unanumo e o filme El show de Truman (1998) de Peter Weir, ambalas duas obras proponen un xogo de confusión entre realidade e ficción idéntico, moito grato á Posmodernidade, a partires dun argumento moi semellante. Abstract: The aim of this article is to establish a comparison between Miguel de Unamuno´s novel Niebla (1914) and Peter Weir´s film El Show de Truman (1998). Both of them suggest an identical game of overlapping reality and fiction having as a starting point a very similar argument, a poetic device much to the taste of Postmodernism.. Porque es cosa terrible un hombre muy convencido de su propia realidad de bulto (Miguel de Unamuno, “Una entrevista con Augusto Pérez”, publicado en La Nación, Buenos Aires, 21 de noviembre de 1915). La “realidad” nunca es otra cosa que un mundo jerárquicamente escenificado (Jean Baudrillard, Cultura y simulacro, Barcelona: Kairós, 2002, p. 35). Entre las múltiples características que la crítica ha atribuido a la ficción posmoderna, hay una muy frecuente: la puesta en entredicho del límite existente entre la propia ficción y la realidad exterior, con la consecuente invitación al lector-espectador a plantearse y cuestionar el estatuto de su propia realidad. -

Distorsionados Por La Opresion
Rhode Island College Digital Commons @ RIC Master's Theses, Dissertations, Graduate Master's Theses, Dissertations, Graduate Research and Major Papers Overview Research and Major Papers 2012 Distorsionados Por La Opresion Leonard Cambra Jr. Rhode Island College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.ric.edu/etd Part of the Cultural History Commons, European History Commons, European Languages and Societies Commons, Social History Commons, and the Spanish Literature Commons Recommended Citation Cambra, Leonard Jr., "Distorsionados Por La Opresion" (2012). Master's Theses, Dissertations, Graduate Research and Major Papers Overview. 61. https://digitalcommons.ric.edu/etd/61 This Thesis is brought to you for free and open access by the Master's Theses, Dissertations, Graduate Research and Major Papers at Digital Commons @ RIC. It has been accepted for inclusion in Master's Theses, Dissertations, Graduate Research and Major Papers Overview by an authorized administrator of Digital Commons @ RIC. For more information, please contact [email protected]. THESIS APPROVAL SHEET DISTORTED BY OPRESSION/DISTORSIONADOS POR LA OPRESIÓN: UNA INTERPRETACIÓN SOBRE LAS REPERCUSIONES DE LA ÉPOCA FRANQUISTA PRESENTES EN: RETAHÍLAS DE CARMEN MARTÍN GAITE. A Thesis Presented by Leonard Cambra Approved: _________________________________________ _______________ Committee Member Date _________________________________________ _______________ Committee Member Date _________________________________________ _______________ Committee Member