Texto Completo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Constructing the Cámara Santa: Architecture, History, and Authority in Medieval Oviedo
Constructing the Cámara Santa: Architecture, History, and Authority in Medieval Oviedo by Flora Thomas Ward A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of Art University of Toronto © Copyright by Flora Thomas Ward 2014 Constructing the Cámara Santa: Architecture, History, and Authority in Medieval Oviedo Flora Thomas Ward Doctor of Philosophy Department of Art University of Toronto 2014 Abstract My dissertation examines the Cámara Santa of the Cathedral of Oviedo as both a medieval and modern monument, shaped by twelfth-century bishops and twentieth-century restorers. I consider the space as a multi-media ensemble, containing manuscripts, metalwork, and sculpture, arguing that we must view it as a composite—if fragmented—whole. My analysis focuses on the twelfth century, a crucial period during which the structure, decoration, and contents of the Cámara Santa were reworked. A key figure in this story is Bishop Pelayo of Oviedo (d. 1153), who sought to enhance the antiquity and authority of the see of Oviedo by means of the cult of its most important reliquary: the Arca Santa. I argue that this reliquary shapes the form and function of the twelfth-century Cámara Santa, considering the use of the space in the context of liturgy and pilgrimage. Finally, I consider the sculpture that lines the walls of the space, arguing that it animates and embodies the relics contained within the Arca Santa, interacting with the pilgrims and canons who used the space. Thus, this sculpture represents the culmination of the long twelfth-century transformation of the Cámara Santa into a space of pilgrimage focused around the Arca Santa and the memory of the early medieval patrons of the Cathedral of Oviedo, a memory which abides to this day. -

The Self-Coronations of Iberian Kings: a Crooked Line
THE SELF-Coronations OF IBERIAN KINGS: A CROOKED LINE JAUME AURELL UNIVERSIDAD DE NAVARRA SpaIN Date of receipt: 10th of March, 2012 Final date of acceptance: 4th of March, 2014 ABSTRACT This article focuses on the practice of self-coronation among medieval Iberian Castilian kings and its religious, political, and ideological implications. The article takes Alfonso XI of Castile self-coronation (1332) as a central event, and establishes a conceptual genealogy, significance, and relevance of this self-coronation, taking Visigothic, Asturian, Leonese, and Castilian chronicles as a main source, and applying political theology as a methodology. The gesture of self-coronation has an evident transgressive connotation which deserves particular attention, and could throw some light upon the traditional debate on the supposed “un-sacred” kingship of Castilian kings1. KEY WORDS Coronation, Unction, Castile, Monarchy, Political Theology. CAPITALIA VERBA Coronatio, Unctio, Castella, Monarchia, Theologia politica. IMAGO TEMPORIS. MEDIUM AEVUM, VIII (2014) 151-175. ISSN 1888-3931 151 152 JAUME AURELL 1Historians have always been fascinated by the quest for origins. Alfonso XI of Castile and Peter IV of Aragon’s peculiar and transgressive gestures of self-coronation in the fourteenth century are very familiar to us, narrated in detail as they are in their respective chronicles2. Yet, their ritual transgression makes us wonder why they acted in this way, whether there were any precedents for this particular gesture, and to what extent they were aware of the different rates at which the anointing and coronation ceremonies were introduced into their own kingdoms, in their search for justification of the self-coronation3. -

Matthew Bailey Professor of Spanish & Department Chair Department of Romance Languages Washington and Lee University Lexington, VA 24450 540-458-8160 [email protected]
CURRICULUM VITAE Matthew Bailey Professor of Spanish & Department Chair Department of Romance Languages Washington and Lee University Lexington, VA 24450 540-458-8160 [email protected] EDUCATION 1989: PhD, Spanish, Tulane University: “Words and Meaning in the Poema del Cid and the Poema de Fernán González,” Director, Thomas Montgomery 1984: MA, Spanish, Tulane University: “Syntactic Patterns in the Mocedades de Rodrigo,” Director, Thomas Montgomery 1977: BA, Spanish, University of Maine, Orono (1 yr. Universidad de Sevilla) ACADEMIC APPOINTMENTS Professor, Washington and Lee University, 2008-present Associate Professor with Tenure, University of Texas, 1998-2008 Assistant Professor, University of Texas, 1994-1998 Assistant Professor, College of the Holy Cross, 1989-1994 Visiting Assistant Professor, Colby College, 1988-1989 Teaching Assistant, Tulane University, 1980-1988 Instructor of ESL and Spanish, Seville, Spain, 1977-1980 RESEARCH INTERESTS Literature and culture of medieval Iberia (Spain and Portugal), Epic narrative, Intersections of legend and history in medieval historiography RECENT COURSES The Portuguese Caminho de Santiago (includes walking the pilgrim route) Seville and the Foundations of Spanish Civilization (taught in Seville, Spain) The Medieval Epic: From Beowulf to Game of Thrones Gender, Desire and Social Repression in Early Spanish Literature. DISSERTATIONS SUPERVISED Fátima Alfonso-Pinto, “The Crónica de Cinco Reis de Portugal: The Influence of Castilian Historiography on the Epic Tradition of D. Afonso Henriques,” May 1999. Jane Zackin, “A Jew and his Milieu: Allegory, Discourse, and Jewish Thought in Sem Tov's Proverbios morales and Ma'aseh ha Rav,” October 2008. María Rebeca Castellanos, "Foundational Myths of Medieval Spain: The Rape of Count Julian's Daughter," November 2009. -

And Twelfth-Century Perspectives on State Building in the Iberian Peninsula
Eleventh- and twelfth-century perspectives on state building in the Iberian peninsula Article Published Version Purkis, W. J. (2010) Eleventh- and twelfth-century perspectives on state building in the Iberian peninsula. Reading Medieval Studies, XXXVI. pp. 57-75. ISSN 0950-3129 Available at http://centaur.reading.ac.uk/84230/ It is advisable to refer to the publisher’s version if you intend to cite from the work. See Guidance on citing . Publisher: University of Reading All outputs in CentAUR are protected by Intellectual Property Rights law, including copyright law. Copyright and IPR is retained by the creators or other copyright holders. Terms and conditions for use of this material are defined in the End User Agreement . www.reading.ac.uk/centaur CentAUR Central Archive at the University of Reading Reading’s research outputs online 57 Eleventh- and Twelfth-Century Perspectives on State Building in the Iberian Peninsula William J. Purkis Um'versity ofBirmingham The process of state-building was a defIning characteristic of later medieval European history and rightly holds a prominent place in both general and region specific studies of the period. ' The history of the Iberian peninsula i,>certainly no exception to rhis rule, but unlike other 'regions of the medieval West the process of stare-building in Iberia is closely associated with another, more localised, historical and historiographical phenomenon: the Reconqw'sta. As Angus MacKay pointed out in 1977, for many scholars 'the related concepts of the frontier and the reconquest provide the key to Spanish historical development',' morc recendy, and with reference to the kingdom of Portugal, Stephen Lay has argued that 'the successful prosecution of the reconquest appears to have been intricately interconnected with a process of national ronnation'. -

Emma of Normandy, Urraca of León-Castile and Teresa of Portugal
Universidade de Lisboa Faculdade de Letras The power of the Genitrix - Gender, legitimacy and lineage: Emma of Normandy, Urraca of León-Castile and Teresa of Portugal Ana de Fátima Durão Correia Tese orientada pela Profª Doutora Ana Maria S.A. Rodrigues, especialmente elaborada para a obtenção do grau de Mestre em História do Género 2015 Contents Acknowledgments……………………………………………………………. 3-4 Resumo............................................................................................................... 5 Abstract............................................................................................................. 6 Abbreviations......................................................................................................7 Introduction………………………………………………………………..….. 8-20 Chapter 1: Three queens, three lives.................................................................21 -44 1.1-Emma of Normandy………………………………………………....... 21-33 1-2-Urraca of León-Castile......................................................................... 34-39 1.3-Teresa of Portugal................................................................................. 39- 44 Chapter 2: Queen – the multiplicity of a title…………………………....… 45 – 88 2.1 – Emma, “the Lady”........................................................................... 47 – 67 2.2 – Urraca, regina and imperatrix.......................................................... 68 – 81 2.3 – Teresa of Portugal and her path until regina..................................... 81 – 88 Chapter 3: Image -

Islam and the West: a View from Twelfth-Century León
ISLAM AND THE WEST: A VIEW FROM TWELFTH-CENTURY LEÓN Simon Barton (University of Exeter) Richard Fletcher once trenchantly described the twelfth-century king- dom of León as a “historiographical desert”.1 And with good reason. Compared to other regions of the Latin West, precious few works of historical literature were composed in León—or indeed in any of the other kingdoms of Christian Iberia—during the period in question, and the four centuries prior to that had been even more barren.2 To com- pound matters, for reasons that have never been satisfactorily explained, the writing of history as an intellectual pursuit seems to have withered away to a large extent after about 1150, until it was resumed with gusto by Lucas of Tuy, Juan of Osma3 and Rodrigo of Toledo during the third and fourth decades of the thirteenth century. Thankfully, however, there are a few precious oases to be found amid this depressingly bleak liter- ary landscape. One such is the Historia Silense, a composite miscellany of Leonese dynastic history, which was in all probability composed by an inmate of the monastery of San Isidoro de León some time between 1109 and 1118.4 Another is the Historia Compostellana, which relates 1 R. A. Fletcher, The Episcopate in the Kingdom of León in the Twelfth Century (Oxford, 1978), 27. 2 Benito Sánchez Alonso, Historia de la historiografía española, 1 (Madrid, 1947) provides an overview, but is in urgent need of updating. On the twelfth-century, see Raymond McCluskey, “Malleable Accounts: Views of the Past in Twelfth-Century Iberia”, in The Perception of the Past in Twelfth-Century Europe, ed. -

Becoming Alfonso VI: the King, His Sister and the Arca Santa Reliquary
Becoming Alfonso VI: the king, his sister and the arca santa reliquary Rose WALKER The Courtauld Institute of Art Alfonso VI became the ruler of a vast kingdom and far outstripped his pred- ecessors in the extent of his sway. Yet few would have predicted this at his birth in c.1040. A series of events between that moment and his triumph in 1072 shaped the king that was to rule a reunited León, Castile and Galicia, and from 1085 Toledo. His parents, Fernando I and Sancha, defined him by giving him a name, Adefonsus. Even more than the family names Sancho and García that were given to his broth- ers, Adefonsus came with a legacy, material and immaterial. It was not a surprising choice of name as it was that of his maternal grandfather, Alfonso V, King of León. Before him and his ancestor Alfonso IV, it had been the name of two of the most successful early kings of Asturias, Alfonso II and Alfonso III. Both had become symbols of ideal kingship: Alfonso II was celebrated for his piety and purity, whilst Alfonso III’s reputation rested more on his conquests. The Crónica de Alfonso III attributed to ‘the great king’, Alfonso II, the building of the basilica of San Salva- dor in Oviedo, with its two groups of six altars dedicated to the apostles, as well as a church to the Virgin.1 Alfonso III was acknowledged as a restorer of churches and a builder of palaces in Oviedo, but the paean to him, recorded in the Crónica Albeldense, concentrated first on his manly virtues and praised him for being ‘illus- trious amongst the Asturians, strong amid the Vascones, vengeful to the Arabs and protective of his citizens’.2 It was nonetheless careful to recognise that his victories were holy and that they had been given to the prince (princeps) through the aid of Christ, his leader and guide (dux). -

Sancha, Urraca and Elvira: the Virtues and Vices of Spanish Royal Women 'Dedicated to God' Rose Walker Courtauld Institute of Art
Sancha, Urraca and Elvira: the virtues and vices of Spanish royal women 'dedicated to God' Rose Walker courtauld Institute of Art Major changes occurred in Spain during the eleventh century on most fronts, and not least in the Church, where the liturgical change, from the Mozarabic to the Roman liturgy, was pan of far-reaching structural and political upheaval. All the identified major players, who form the subject of studies of the period, were men: from Pope Gregory VII and King Alfonso VI of Le6n and Castile, whose reign encompassed the most intense period of change, to the papal legates, the monks from Cluny, and the narned illuminators and scribes. It is difficult to uncover any contributions to this process made by women. Some royal women are occasionally mentioned in cbaners and chronicles, but not usually in this context. Yet there is a reference in the Historia Silense, which does not fit this pattern. This chronicle, probably completed in the early twelfth century, speaks of Alfonso VI's father, King Fernando, giving the monasteries of his kingdom (that is broadly speaking Le6n and Castile) on his death in 1065 to his daughters Urraca and Elvira. It says: 'He entrusted to his daughters all the monasteries of his whole kingdom in which they might live until the end of this life without being tied to a husband." It is important to use the His/oria Silense critically, as parts of it may well have been commissioned by Fernando's daughter Urraca. She cannot have been responsible for the finished product as it includes events which -
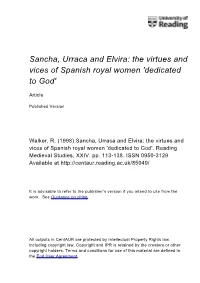
Sancha, Urraca and Elvira: the Virtues and Vices of Spanish Royal Women 'Dedicated to God'
Sancha, Urraca and Elvira: the virtues and vices of Spanish royal women 'dedicated to God' Article Published Version Walker, R. (1998) Sancha, Urraca and Elvira: the virtues and vices of Spanish royal women 'dedicated to God'. Reading Medieval Studies, XXIV. pp. 113-138. ISSN 0950-3129 Available at http://centaur.reading.ac.uk/85040/ It is advisable to refer to the publisher’s version if you intend to cite from the work. See Guidance on citing . All outputs in CentAUR are protected by Intellectual Property Rights law, including copyright law. Copyright and IPR is retained by the creators or other copyright holders. Terms and conditions for use of this material are defined in the End User Agreement . www.reading.ac.uk/centaur CentAUR Central Archive at the University of Reading Reading’s research outputs online Sancha, Urraca and Elvira: the virtues and vices of Spanish royal women 'dedicated to God' Rose Walker courtauld Institute of Art Major changes occurred in Spain during the eleventh century on most fronts, and not least in the Church, where the liturgical change, from the Mozarabic to the Roman liturgy, was pan of far-reaching structural and political upheaval. All the identified major players, who form the subject of studies of the period, were men: from Pope Gregory VII and King Alfonso VI of Le6n and Castile, whose reign encompassed the most intense period of change, to the papal legates, the monks from Cluny, and the narned illuminators and scribes. It is difficult to uncover any contributions to this process made by women. Some royal women are occasionally mentioned in cbaners and chronicles, but not usually in this context. -

On the Origins of Crusading in the Peninsula: the Reign of Alfonso Vi (1065-1109)
ON THE ORIGINS OF CRUSADING IN THE PENINSULA: THE REIGN OF ALFONSO VI (1065-1109) CARLOS DE AYALA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID SPAIN Date of receipt: 9th of April, 2011 Final date of acceptance: 12th of December, 2012 ABSTRACT Alfonso VI of Leon-Castile’s reign coincided in time with the origins and first development of the Crusading phenomenon, promoted by pope Urban II from 1095 onwards. This fact influenced the very nature and character of warfare against Muslims in the Iberian Peninsula. This caused a trend to further sacralisation of the Reconquest, increasingly considered as a genuine Holy War. This article intends to analyze the patterns of this trend throughout Alfonso VI’s reign1. KEY WORDS Alfonso VI, Leon and Castile, Reconquest, Holy War, Crusade. CAPITALIA VERBA Alfonsus VI, Legio et Castella, Armis facta recuperatio, Bellum sanctum, Sacrae Crucis militia. 1. This study is part of the research project Génesis y desarrollo de la guerra santa cristiana en la Edad Media del occidente peninsular (ss. X-XIV), financed by the Subirección General de Proyectos de Investigación. Ministerio de Economía y Competitividad (HAR 2012-32790). IMAGO TEMPORIS. MEDIUM AEVUM, VII (2013): 225-269. ISSN 1888-3931 226 CARLOS DE AYALA 1. Approach The beginning of the crusades that characterised the development of western Christendom for over two hundred years coincided with the reign of Alfonso VI in Leon and Castile. When he succeeded to the throne of Leon in 1065, hardly a year had passed since the first papal intervention that converted the reconquest into a penitential struggle in Barbastro.2 Then, after his banishment in 1072, when Alfonso finally took control of the kingdoms of Leon and Castile, we were on the brink of theoretical offensive by Gregory VII against Hispanic territories that was designed in 1073 with the aim of returning these to the domain of Saint Peter3. -

El Imperio Hispánico Y Los Cinco Reinos
ESTUDIOS EL IMPERIO HISPÁNICO Y LOS CINCO REINOS (CONCLUSIÓN) V.—LA DINASTÍA NAVARRO-CASTELLANA 1. FERNANDO I, UIMPERATOR MAGNUS» M_. UERTO Vermudo III, su hermana Sancha y el marido de ella, Fernando, son reconocidos reyes de León. Este reino exige una con- sagración solemne del nuevo rey, la Unción sagrada de los reyes visigodos, la cual recibe Fernando el 22 de junio de 1039. Inmediatamente es acatada dentro de España la calidad imperial del nuevo rey. En el mismo año 1039 el hermano de Femado dice así en un diploma : «Regnante me rege Ranimiro, gratia Dei. in Aragone et in Suprarbi; frate meo Garseano im Pampilona; et Fredelandus imperator in Castalia et in Leone et in Astorgas.» Y en 1041 el mismo rey Ramiro dice: «Gansea rex in Pampilona... Fredelandus impcrntor in Leione ct in CnstclUi.*» La misma distin- ción muy clara de jerarquías se ve en documentos privados arago- neses : «Regnante Ramiro rege in Aragonie et in Suprarbi..., Gar- sias rex in Pampilona . Fredilandus imperator in Leone et in Cas- tella», año 1051 (Esp. Cid, ps. 669-670) (74). (74) En La España del Cid no corrijo bien las fechas. Adopto el año 1039 porque el texto que vio Briz tenía la fecha en la era 1077, que es la buena, y no en la era 1074, que tiene la copia publicada por IBARRA, Documentos de Ramiro I, pág. 17; en 1036, Fernando no era más que conde de Castilla. Adop- to la fecha de 1051, suprimiendo una X en la era que da IBARRA, DOC. de Ramiro I, pág. -
(Ca. 1107-1159) *
Hacia una clarificación del infantazgo en tiempos de la reina Urraca y su... http://e-spania.revues.org/document12163.html e-Spania 5, juin 2008 Infantes - Péninsule ibérique, XIe-XVe siècle Hacia una clarificación del infantazgo en tiempos de la reina Urraca y su hija la infanta Sancha (ca. 1107-1159) * Therese MARTIN ABSTRACT The present study offers an examination of two aspects of the Leonese infantazgo from the end of the eleventh century and the first half of the twelfth: the supposed obligation of the infantas to reject matrimonial ties in order to possess the infantazgo and the manner in which this inheritance contributed to women's architectural patronage, specifically at the royal church of San Isidoro in León. This research leads to the conclusion that the infantazgo was not a monolithic institution, as it has sometimes been seen. Rather, it was shared and divided among all the women of the royal family, who apparently had a fair amount of autonomy when it came to giving out income and donating their property, even to the point of alienating it. RESUMEN El presente trabajo ofrece una aproximación a dos aspectos del infantazgo leonés del final del siglo XI y la primera mitad del XII: la supuesta obligación de las infantas de rechazar los lazos matrimoniales para poder ser dueñas del infantazgo y la manera en que esta herencia contribuía al mecenazgo arquitectónico por parte de las mujeres, precisamente en la colegiata real de San Isidoro de León. A partir de estas reflexiones se puede concluir que el infantazgo no fue una institución monolítica como a veces se ha pretendido.