La Reciente Narrativa Hispanoamericana De Mujeres*
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Avisa Cuando Llegues Carolina Melys & Alejandra Costamagna Editoras: Carolina Melys & Alejandra Costamagna Editoras
Avisa cuando llegues Carolina Melys & Alejandra Costamagna Editoras: Carolina Melys & Alejandra Costamagna Editoras Editorial Bifurcaciones Sociedad Civil Bifurcaciones Ltda. Pasaje Interior 10 y Medio Oriente 1297, Talca, Chile [email protected] www.bifurcaciones.cl ISBN: 978-956-9501-16-6 Diseño de Portada: Alejandra Acosta Diseño y Diagramación: Bianca Sartori & Gonzalo Osorio Dirección Editorial: Ricardo Greene Publicado con el apoyo de: Las personas, los libros y las ideas debieran circular libremente, sin miedo a una vuelta de esquina o a la oscuridad de una calle sin salida. Abrazando ese fin, les invitamos a mostrar, reproducir, copiar y dar a conocer estas páginas de todos los modos posibles, para que su voz se escuche fuerte y su mensaje llegue lejos. Solo tres cosas: mencionen la fuente, no lo vendan comercialmente y compártanlo bajo estas mismas condiciones. ÍNDICE 95 � Macarena Urzúa Opazo SISTER OUTSIDER 5 � Presentación ONU MUJERES 105 � Nina Avellaneda SOLA SIN TESTIGOS 7 � Prólogo Alejandra Costamagna 111 � Flavia Radrigán A LA VUELTA DE LA ESQUINA TU PROXIMIDAD 19 � Prólogo 119 � Pía Barros Carolina Melys LA MEMORIA DE LAS HOGUERAS SALIR SOLAS 123 � Natalia Figueroa 29 � Yosa Vidal SYMI CALAZA 127 � Verónica Jiménez 31 � Alia Trabucco Zerán RÍOS DE TINTA GO HOME 129 � Begoña Ugalde 41 � Marcela Trujillo IRISES (O MONÓLOGOS A DOS VOCES) ÉPOCA PUNK 137 � Carmen García 49 � Luz María Astudillo LLAMADA IMAGINARIA DIARIO DE CAMPO 141 � Ana María Baeza 53 � Alicia Scherson BRINDIS CABEZA DE RATA 147 � Mónica Drouilly -

Literatura Chilena Emergente / Aufstrebende
08 lateinamerika lesen – alba08 lateinamerika lesen 08/2015 / ISSN 2196-2375 Literatura chilena emergente / 08 Aufstrebende chilenische Literatur CONTENIDO/INHALT 6 37 Berlínstant GONZALO ROJAS Prosa RODRIGO DÍAZ Domicilio en el Báltico El joven que leía novelas viejas Wohnsitz an der Ostsee Der junge Mann, der alte Romane las 8 42 Prosa ALEJANDRA COSTAMAGNA Lyrik GLORIA DÜNKLER Daisy está contigo Las tierras de Llafenko Daisy ist bei dir Das Land von Llafenko 14 46 Prosa MÓNICA RÍOS Prosa ISABEL MELLADO La noche valpúrgica Un sabor nunca se arrepiente Walpurgisnacht Ein Geschmack bereut nie 20 52 Panorama I Prosa LINA MERUANE Hablar de memoria Hojas de afeitar Über Erinnerung sprechen Rasierklingen Por/von Carmen Martin-Quijada 59 25 Prosa NICOLÁS POBLETE Prosa ÓSCAR BARRIENTOS BRADASIC Plan de evacuación El viento es un país que se fue Flucht- und Rettungsplan Der Wind ist ein fortgegangenes Land 67 32 Interview DIAMELA ELTIT Prosa ÁLVARO BISAMA Una conversación con Diamela Eltit Death Metal Ein Gespräch mit Diamela Eltit Death Metal Por/von Jorge J. Locane & Benjamin Loy CONTENIDO/INHALT 72 102 136 166 Prosa MARCELO MELLADO Prosa ALIA TRABUCCO ZERÁN Prosa CYNTHIA RIMSKY Biografien der Autor(inn)en El jardinero autónomo La resta Ramal Der selbstständige Gärtner Was bleibt Ramal 172 Impressum 78 108 144 Prosa ANDREA JEFTANOVIC Prosa ALEJANDRO ZAMBRA Prosa DIEGO ZÚÑIGA Pájaros de acero El 34 Racimo Stahlvögel Die 34 Racimo 84 115 149 Homenaje a Pedro Lemebel Prosa CLAUDIA APABLAZA Prosa PATRICIA CERDA Hommage an Pedro Lemebel ¿Por qué -
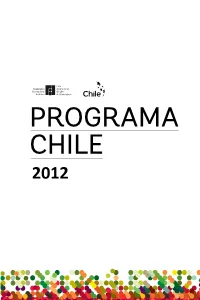
Programachile Fil2012 20Nov.Pdf
2012 ? ? Foro FIL ? ? AUDITORIO SALÓN I SALÓN FORO FIL PABELLÓN AZUELA ? ? Foro FIL ? ? DOMINGO 25 NOVIEMBRE PRESENTACIÓN APP PARA CARGAS MÓVILES “GABRIELA MISTRAL” 13:00 HRS / AUDITORIO PABELLÓN CHILENO Magdalena Krebs La obra de la multifacética Gabriela Mistral encuentra a partir de hoy un nuevo soporte de salida al mundo. Esta vez se trata de una aplicación para plataformas iOS (Iphone y Ipad) que congrega material del legado de nuestra premio Nobel seleccionado por un comité curatorial de especia- listas. Esta aplicación es una nueva alternativa de acceso al valioso archivo mistraliano resguardado por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Mu- seos, que se suma a la ya existente Sala Virtual Gabriela Mistral (http:// salamistral.salasvirtuales.cl/) MESA CONVERSANDO SOBRE ROBERTO BOLAÑO 17:00 HRS / AUDITORIO PABELLÓN CHILENO Rodrigo Pinto / Roberto Brodsky / Alejandra Costamagna / Ignacio Echevarría “Yo tengo un tipo de sangre que sólo tienen los que han escritoLos detec- tives salvajes”, dijo alguna vez Roberto Bolaño. Esta conversación será un homenaje al gran escritor chileno fallecido el 2003 en Barcelona, España. Casi diez años después de su deceso, sus novelas y relatos se han erigi- do como referencias ineludibles de la literatura escrita en castellano de las últimas décadas. La conversación girará en torno a su obra, biografía, sentido del humor y el fuerte vínculo que generó con México, país donde vivió entre 1968 y 1977 y que dejó una huella indeleble tanto en su narra- tiva como en sus poemas. 2 3 DOMINGO 25 NOVIEMBRE CONVERSACIÓN CONVERSACIÓN CON DIAMELA ELTIT 18:00 HRS / AUDITORIO PABELLÓN CHILENO Julio Ortega / Diamela Eltit “Diamela Eltit es la escritora más importante de la lengua, y la más crítica del español complaciente”, escribió Julio Ortega sobre una de las prin- cipales narradoras chilenas de las últimas décadas. -

Anuario UDP 2019
ENERO UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES ANU ARIO 20 19 DIRECCIÓN, PRODUCCIÓN Y EDICIÓN PROYECTO Dirección General de Comunicaciónes DISEÑO Y DIRECCIÓN DE ARTE Paola Irazábal Gutiérrez ASISTENTE DE DISEÑO Vicente Puig TRADUCCIONES Benoit LeBlanc FOTOGRAFÍAS Universidad Diego Portales TEXTOS Sus autores IMPRESIÓN Ograma UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES 2 ÍNDICE ENERO MARZO ABRIL 09 MAYO JUNIO JULIO 45 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 79 NOVIEMBRE DICIEMBRE 111 4 Facultad de Salud y Odontología 5 PALABRAS DEL RECTOR ANUARIO 2019 LA UNIVERSIDAD THE UNIVERSITY IN THESE EN TIEMPOS DIFÍCILES DIFFICULT TIMES Carlos Peña Carlos Peña De todas las instituciones sociales, la universidad es quizá la más sensible a los Of all social institutions, the university might be the most sensitive to society’s chang- cambios del entorno. Algunos de esos cambios se desatan primero en ella para luego es which affects the world we live in. Some of those changes are first set off in the expandirse al resto de la sociedad y otros, en cambio, le llegan de fuera de si misma; university and then spread to the rest of society, while others by contrast land on its aunque la universidad, fiel a la índole de su tarea, pronto los hace suyos hasta trans- doors from the outside. In any case, the university, true to the very nature of its task, formarlos en un asunto intelectual. makes these changes its own and translate them into intellectual concerns. Dentro de esos cambios hay algunos que son, por decirlo así, ordinarios, eventos que Among those changes, some are, so to speak, ordinary, events which are part of the forman parte de la dinámica social y que una vez ocurridos pasan a formar parte de social dynamic and, once digested, become part of what has occurred and worthy of lo que se ha hecho y que es digno de ser relatado y registrado en la memoria; pero being registered in our memory. -

Raúl Ruiz: the RETURN 108 a Moving Homage of Cultural Minister Luciano Cruz-Coke to This Emblematic Chilean Filmmaker Who Died a Few Months Ago
el poder de las regiones VENECIA Bienal de rojas gonzalo exPortaCión artistas de ruiz el CNCA la culTura Qué es Héroes de raúl nía Tesoros Tesoros Humanos Vi - V da os PriVado da- lico Y PÚB en Chile? filmar Por qué Parra Ciu- aPorTe niCanor MATTA le DONACIONES cul economía Y T ión de URALES C cultura y BERTO ro rea C omento y f 2011 2010 WWW.CULTURA.GOB.CL WWW.CULTURA.GOB.CL 2010 2011 There is a great cultural excitement today in Chile. Designers, craftsmen, cacrobats, musicians,hile visual artists, actors, dancers, photographers, architects, on its way writers and filmmakers have a fertile space in which to develop a versatile proposal of what our identity is like. All kinds of art have gain an ever more visible and open space, and widening their audience they put themselves at the centre of our society. Gabriela Mistral Centre, GAM, was opened on September 10th 2010 in the presence of over 5000 spectators, exactly in the same place where was located Diego Portales building. It has ten rooms for theatre, music and dance, two for visual arts, two conferences and seminar rooms, a recording studio, a huge library, squares and restaurants. Within one year, its 22.000 square feet facilities have become the most important meeting place in Santiago. Javiera Barillas - Francisca Godoy -Fernanda Casanova -Fernanda Godoy Francisca - Barillas Javiera Hundred thousand people came to O’Higgins Park the weekend of April 2nd and 3rd 2011 to attend Lollapalooza International Musical Festival, held in Santiago, Chile, as its first version outside USA. -

Conceptualismo Y Alegoría En La Novela Chilean Electric, De Nona Fernández
Conceptualismo y alegoría en la novela Chilean Electric, de Nona Fernández Sebastián Reyes Gil Universidad de Santiago de Chile Resumen: La novela Chilean Electric (2015), de Nona Fernández, trata las relaciones entre literatura, memoria y política en el Chile actual, interrogando la modernización del país, su neoliberalismo y democracia de consensos durante la transición a la democracia. A diferencia de otras obras de Fernández, esta breve novela combina logos, grafías, fotocopias, entre otros materiales visuales, que forman un claroscuro alegórico referido a los procesos modernizadores chilenos. Las cualidades formales en Chilean Electric ubican el texto en una micro escena de narrativas conceptuales recientes que trabajan en torno a la materialidad de la escritura. Observando la relación entre conceptualismo y alegoría, es posible reflexionar sobre las relaciones entre estética y política. El artículo muestra cómo las combinaciones de signos en esta obra nos permiten cuestionar la narración histórica de la nación. Elementos como la luz, la presencia de la mujer en la escritura y la memoria de los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar de Pinochet, se encuentran presentes en Chilean Electric de manera que, por sus figuraciones en la novela, desencadenan sentidos disruptivos y heterogéneos. Palabras clave: Alegoría – Conceptualismo – Novela – Chile – Fernández. ona Fernández ha sido una de las novelistas que más ha llamado la atención de la crítica especializada chilena y latinoamericana en la última década. Desde que la autora publicó Mapocho (2002), su primera novela, N los investigadores se han centrado en distintos aspectos de su obra, por lo general relacionados más con los temas y contenidos, y menos con las formas. -

Descargar (Pdf)
Memoria Anual Cámara Chilena del Libro 2012 Índice 1.- Carta del Presidente 2-3 2.- Antecedentes 4-5 3.- Informe 2012 6-23 - Asamblea Anual Ordinaria de Socios - Listado de Socios 4.- Principales actividades 24-48 - 62º Aniversario - Premios Cámara Chilena del Libro 2012 - Formación a profesionales del gremio - Financiamiento a proyectos - Trabajo interinstitucional · Observatorio del Libro y la Lectura · Editores de Chile · ChileCompra · ComunidadMujer · Centro Gabriela Mistral GAM · Universidades · Academia Chilena de Literatura Infantil y Juvenil · 9º Congreso Iberoamericano de Editores - Premio a la Edición - Agencia ISBN - Beneficios 5.- Herramientas comunicacionales internas y externas 49-55 6.- Actividades realizadas por Prolibro 56-98 Ferias Nacionales Ferias Región Metropolitana · Feria del Libro de la Plaza de Armas · 1ª Feria del Libro de La Florida · 26ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil · 32ª Feria Internacional de Santiago Ferias Regionales · 30ª Feria del Libro de Viña del Mar · 2ª Feria del Libro de Atacama Ferias Internacionales · 38ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (Argentina) · 17ª Feria Internacional del Libro de Lima (Perú) · 22ª Bienal del Libro de Sao Paulo (Brasil) · 30ª Feria Internacional del Libro - LIBER, Barcelona (España) · 27ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) 7.- Balance 2012 99-102 1.Carta del Presidente Estimados socios: En esta memoria que presentamos hemos querido reflejar fidedignamente el trabajo del Directorio para la realización de los objetivos trazados cuando asumimos la responsabilidad de dirigir la Cámara. Hemos iniciado un proceso de transformación y adecuación de nuestro gremio a los nuevos tiempos que vive el libro en Chile y el mundo, y las actividades desplegadas en este recuento son una buena prueba de ello. -

Programación En GAM La Furia Del Libro 2018 #Lafuriayaviene
Programación en GAM La Furia del Libro 2018 #LaFuriaYaViene JUEVES 13 16.30hrs Escenario: Mapa Literario: lectura cruzada entre escritores chilenos (Andrea Jeftanovic, Natalia Berbelagua y Ricardo Elias) y argentinos (Jimena Rodríguez, Yair Magrino y Clara Anich). Organiza: Grupo Alejandría (Argentina). 18:00 horas Escenario: Más allá de Bella y Katniss: construcción de personajes femeninos en la literatura juvenil. Conversación entre Claudia Andrade y Felipe Uribe (Loba Ediciones), Belén Cereceda (Tríada Ediciones), Camila Miranda (Fonoaudióloga y Actriz de Doblaje), modera Daniela Cortés. Se hablará de la construcción de los personajes femeninos en diversas novelas juveniles, los estereotipos, la representación que ahí se hace del amor romántico, la existencia de la sororidad y la forma en que estas representaciones influyen en los y las lectoras. SALA C1: Diálogos Latinoamericanos: Resistencia cultural: cómo hacemos para no volvernos tan gringos. Participan Fernanda Melchor (México), Horacio Castellanos Moya (El Salvador), Esteban Mayorga (Ecuador). Modera: Camila Gutiérrez (Chile)19hrs, 19:00 HORAS INAUGURACIÓN: BIBLIOGAM SALA C1: Revista Trauko, su historia y su vuelta después de 30 años, Ocho Libros. Presentación de la nueva Revista Trauko, y exhibición de revistas históricas de culto, en la que participarán y firmarán autógrafos Omara Arriagada, Karto, Gorlack, Huevo Diaz, entre otros artistas, dibujantes e ilustradores históricos, editor y guionista. Organiza: ocho Libros Sala C2: Lanzamiento de Pessoa, colección de fragmentos del clásico escritor portugués Fernando Pessoa. Selección, traducción, arte, notas y prólogo de Leo Lobos, presentado por Max G. Sáez, con la participación especial de Roberto Hoppmann y la cantante lírica Agueda Jofré. Escenario PRINCIPAL: Lanzamiento de Libro Wurlitzer, Cantantes en la memoria de la poesía chilena. -

Antología 2017 Concurso Historias De Nuestra Tierra 25 Años
ANTOLOGÍA 2017 CONCURSO HISTORIAS DE NUESTRA TIERRA 25 AÑOS ANTOLOGIA 2018 CONCURSO HISTORIAS DE NUESTRA TIERRA Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro, FUCOA Ministerio de Agricultura | 1 CONCURSO HISTORIAS DE NUESTRA TIERRA Revisión de contenidos Osvaldo Zamorano (FUCOA) Josefina Muñoz, textos "Me lo contó mi abuelito" (Mineduc) Coordinación general Sara Montt Colaboración en ejecución Camila Leclerc Edición de textos Historias campesinas Alejandra Costamagna Me lo contó mi abuelito Manuel Peña Poesía del mundo rural Floridor Pérez Ilustraciones Antonia Roselló Diseño gráfico Victoria Neriz Derechos reservados Inscripción Registro de Propiedad Intelectual N° 289384 ISBN: 978-956-7215-67-6 Marzo 2018, Santiago de Chile Imprenta: Editora e imprenta MAVAL SPA 2| Los cuentos y poemas que conforman esta antología fueron escritos por niños, niñas, jóvenes y adultos de todo Chile para el concurso “Historias de Nuestra Tierra”, que organiza FUCOA gracias al apoyo del Ministerio de Agricultura. www.concursocuentos.cl Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro, FUCOA Ministerio de Agricultura | 3 CONCURSO HISTORIAS DE NUESTRA TIERRA 4| ÍNDICE PRESENTACIÓN 13 JURADO NACIONAL 14 PALABRAS DEL JURADO 19 HISTORIAS CAMPESINAS PREMIOS NACIONALES El cóndor, Andrés Gustavo Cifuentes Quete. Región de Coquimbo 25 La carretera, Marcela Alejandra Ponce Trujillo. Región de Valparaíso 27 Círculo, Enrique Ulises Silva Rodríguez. Región del Bío Bío 30 Herencia familiar, Carolina Alejandra Mella Vidal. Región de la Araucanía 32 Mamá, Consuelo Rivas Fuenzalida. Región del Bío Bío 33 Reencuentro de un mañum, Romina Landerer. Región de la Araucanía 35 La rutucha de mi hermano, Cristina Michelle Mamani Cabrera. Región de Arica y Parinacota 37 Alumno de Humberto Díaz-Casanueva, Nicolás Andrés Meneses González. -

Befallener Text. Neobarocke Ökokritik in Fruta Podrida Von Lina Meruane
Befallener Text. Neobarocke Ökokritik in Fruta podrida von Lina Meruane Rike Bolte 1. Einleitung: Zur Reimagination biopolitischer Räume “in a post-gender world” Noch heute hegen einige männliche lateinamerikanische Autoren das Vor- urteil, dass die von ihren Kolleginnen produzierte Literatur sich in erster Linie mit einer Erschreibung oder gar nur Beschreibung des Körpers be- fasse.1 Diese Annahme bahnt sich in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts ihren Weg, als Frauen in Lateinamerika das literarische Terrain geschlos- sener zu betreten beginnen und erzählerische Stimmen auf die singulä- ren Stimmen der Lyrikerinnen Delmira Agustini, Juana de Ibarbourou, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni oder Alejandra Pizarnik folgen.2 Die von Frauen verfasste Lyrik des früheren 20. Jahrhunderts ist in vielen Fäl- len mit Diskursen der Verunsicherung und (Selbst-)Zerstörung konnotiert und als solche anerkannt, erfasst bald aber gleichermaßen die Bedeutungs- felder Körperlichkeit und Erotik. Denn letztlich betrifft die voranschrei- tende Moderne in den urbanen Zentren Lateinamerikas ebenso die Kons- titution des weiblichen Subjekts wie dessen Blick auf Geschlechter- und Begehrenskonstellationen. Zur lateinamerikanischen Moderne gehört weiterhin die Erfahrung lokal wirkender weltökonomischer und -politischer Ereignisse, die die Na- tionalstaaten sowie die sich in ihrem Kontext konsolidierenden Erzählli- teraturen herausfordern. Der Eintritt von schreibenden Frauen in dieses symbolische Feld steht schließlich für eine weibliche Partizipation an den kulturellen Selbstdefinitionen der lateinamerikanischen Gesellschaften und ist doch subtilen patriarchalen Zugangsbegrenzungen unterworfen. Umso signifikanter ist, dass auf die Stimmen in der Lyrik Prosaautorinnen 1 Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass sich die literarischen Gruppen McOndo und Crack, in deren Werken der Körper nicht primär als Austragungsort komplexerer Subjektivitätsentwürfe erscheint, ausschließlich aus Männern konstituieren. -

Resultados-Libro-2017.Pdf
RESULTADOS FONDOS NÓMINA DE PROYECTOS SELECCIONADOS Y LISTA DE ESPERA FONDO DEL LIBRO Convocatoria 2017 NÓMINA DE PROYECTOS SELECCIONADOS Y EN LISTAS DE ESPERA FONDO DEL LIBRO LÍNEA DE FORMACIÓN MODALIDAD / RESPONSABLE MONTO Nº REGIÓN FOLIO TITULO DEL PROYECTO SUBMODALIDAD DEL PROYECTO ASIGNADO Estancia de Investigación y Colaboración con la Metropolitana Adán Nayit Salinas 1 419318 Becas Biblioteca Saavedra $2.000.000 de Santiago Araya Fajardo de la Universidad Complutense de Madrid Literatura y Animación a David Antonio 2 Biobío 419316 Becas la Lectura en Modalidad $278.700 Martínez Martínez E-Learning Literatura y Animación Ruth Geraldine Rossel 3 La Araucanía 417626 Becas $370.000 Lectora Concha Lectura de Imágenes y Ruth Geraldine Rossel 4 La Araucanía 417598 Becas $518.000 Animación Lectora Concha Lectura de Imágenes y Mónica Isabel 5 La Araucanía 415666 Becas $386.000 Animación a la Lectura Sepúlveda Sanzana Curso Promoción y Amalia Chersita 6 La Araucanía 414873 Becas $350.000 Animación a la Lectura Salazar Astudillo Pasantía en Fomento Lector para la Primera NÓMINA DE PROYECTOS SELECCIONADOS Y LISTA DE ESPERA FONDO DEL LIBRO DEL LIBRO FONDO DE ESPERA Y LISTA SELECCIONADOS NÓMINA DE PROYECTOS Infancia en Centro | Paula Andrea Arriet 7 Los Lagos 414212 Becas de Fomento Lector $1.998.361 Fuentes Espantapájaros, de Bogotá, Colombia: Niño, Familia y Comunidad Pasantía Programa Leer Metropolitana Magdalena Aguayo 8 413811 Becas Nos Incluye a Todos de la $1.400.000 de Santiago Fuenzalida Asociación IBBY México Lectura y Arte un Patricia -

Relatos Íntimos De Alejandra Costamagna, Nona Fernández, Andrea Jeftanovic, Andrea Maturana Y Lina Meruane
City University of New York (CUNY) CUNY Academic Works All Dissertations, Theses, and Capstone Projects Dissertations, Theses, and Capstone Projects 2-2019 Afecto impropio y estética huacha: relatos íntimos de Alejandra Costamagna, Nona Fernández, Andrea Jeftanovic, Andrea Maturana y Lina Meruane Nan Zheng The Graduate Center, City University of New York How does access to this work benefit ou?y Let us know! More information about this work at: https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/3052 Discover additional works at: https://academicworks.cuny.edu This work is made publicly available by the City University of New York (CUNY). Contact: [email protected] AFECTO IMPROPIO Y ESTÉTICA HUACHA: RELATOS ÍNTIMOS DE ALEJANDRA COSTAMAGNA, NONA FERNÁNDEZ, ANDREA JEFTANOVIC, ANDREA MATURANA Y LINA MERUANE By NAN ZHENG A dissertation submitted to the Graduate Faculty in Latin American, Iberian and Latino Cultures in partiaL fulfiLLment of the requirements for the degree of Doctor of PhiLosophy, The City University of New York 2019 © 2019 NAN ZHENG ALL Rights Reserved ii Afecto impropio y estética huacha: reLatos íntimos de ALejandra Costamagna, Nona Fernández, Andrea Jeftanovic, Andrea Maturana y Lina Meruane by Nan Zheng This manuscript has been read and accepted for the Graduate Faculty in Latin American, Iberian and Latino Cultures in satisfaction of the dissertation requirement for the degree of Doctor of PhiLosophy. Date MagdaLena Perkowska Chair of Examining Committee Date Fernando Degiovanni Executive Officer Supervisory Committee: Fernando