Perspectivasde Políticas Públicas
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
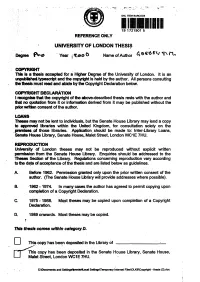
This Thesis Comes Within Category D
* SHL ITEM BARCODE 19 1721901 5 REFERENCE ONLY UNIVERSITY OF LONDON THESIS Degree Year i ^Loo 0 Name of Author COPYRIGHT This Is a thesis accepted for a Higher Degree of the University of London, it is an unpubfished typescript and the copyright is held by the author. All persons consulting the thesis must read and abide by the Copyright Declaration below. COPYRIGHT DECLARATION I recognise that the copyright of the above-described thesis rests with the author and that no quotation from it or information derived from it may be published without the prior written consent of the author. LOANS Theses may not be lent to individuals, but the Senate House Library may lend a copy to approved libraries within the United Kingdom, for consultation solely on the .premises of those libraries. Application should be made to: Inter-Library Loans, Senate House Library, Senate House, Malet Street, London WC1E 7HU. REPRODUCTION University of London theses may not be reproduced without explicit written permission from the Senate House Library. Enquiries should be addressed to the Theses Section of the Library. Regulations concerning reproduction vary according to the date of acceptance of the thesis and are listed below as guidelines. A. Before 1962. Permission granted only upon the prior written consent of the author. (The Senate House Library will provide addresses where possible). B. 1962 -1974. In many cases the author has agreed to permit copying upon completion of a Copyright Declaration. C. 1975 -1988. Most theses may be copied upon completion of a Copyright Declaration. D. 1989 onwards. Most theses may be copied. -

Gaitán, Carlos “Pancho”
Carlos “Pancho” Gaitán Introducción Gaitán, Carlos La resistencia : el peronismo que yo he vivido . - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Fundación CICCUS, 2014. 400 p. + DVD ; 16x23 cm. ISBN 978-987-693-053-6 1. Historia Política Argentina. I. Título CDD 320.982 Fecha de catalogación: 18/09/2014 Primera edición: octubre 2014 Foto de tapa: Carlos Gaitán con Perón e Isabel en la residencia de Puerta de Hierro, Madrid, España. Foto de portada: Carlos Gaitán de niño, retratado junto al cuadro de Perón. Fotografía de tapa e interiores provistas por el autor Diseño de tapa: Andrea Hamid/Andy Sfeir Producción, Coordinación y Diseño: Andrea Hamid/Andy Sfeir © Ediciones CICCUS - 2014 Medrano 288 (C1179AAD) (54-11) 4981.6318 / 4958.0991 [email protected] www.ciccus.org.ar Hecho el depósito que marca la ley 11.723. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este libro en cualquier tipo de soporte o formato sin la autorización previa del editor. Ediciones CICCUS ha sido merecedora del reconoci- miento Embajada de Paz, en el marco del Proyecto- Campaña “Despertando Con- ciencia de Paz”, auspiciado por la Orga- Impreso en Argentina nización de las Naciones Unidas para la Printed in Argentina Ciencia y la Cultura (UNESCO). 6 A mi esposa, Margarita Llambías, soporte intelectual y afectivo. A mis hijos, Guadalupe, Mariano y Soledad, porque me acompañaron y aguantaron. Agradecimientos: Al Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento y a su Secretario General Juan Carlos Schmid. Al Sindicato Regional Luz y Fuerza de la Patagonia, a su Secretario General, Héctor González y al Secretario de Hacienda, Rolando Luis Arias. -

Tesis De Maestría
Tesis de Maestría Neoperonismo y proceso de rutinización del carisma en el movimiento peronista. La experiencia de los partidos neoperonistas entre 1955 y 1973 Alumno: Enrique B. Nastri Director de Tesis: Diego Reynoso FLACSO Buenos Aires INDICE Introducción p. 3 Capítulo 1. Peronismo, carisma y organización p. 7 Capítulo 2. Actores y juegos de poder p. 19 Capítulo 3. Los partidos neoperonistas. Etapas y primeras experiencias p. 32 Capítulo 4. Azules vs Colorados. Perón vs Vandor p. 58 Capítulo 5. La “Revolución Argentina” y la disgregación del neoperonismo p. 87 Capítulo 6. Análisis final y conclusiones p. 99 Bibliografía p. 109 ANEXO 1 p. 115 ANEXO 2 p. 117 2 Introducción El propósito de este trabajo es analizar los distintos intentos de organizar un peronismo sin Perón desarrollados después del golpe de estado de 1955, y el papel desempeñado por la estructura sindical en ese proceso, en un contexto político de persecución al peronismo, redefinición del liderazgo de Perón, institucionalización del movimiento obrero y generación de numerosos proyectos de integración del peronismo a la sociedad política post-55. Los primeros ensayos neoperonistas se gestaron desde afuera del peronismo. El primer antecedente fue el intento encabezado por el general Lonardi (Spinelli, 2005), quien a través de la fórmula “ni vencedores ni vencidos” proyectó separar al movimiento peronista de Perón pivotando en los sindicatos, buscando rescatar sus valores sociales, reivindicando la transformación social que produjo en la Argentina, reconociendo la identificación de los sectores populares con el mismo, buscando mantener una suerte de continuidad de las ideas pero no de los métodos políticos aplicados por Perón. -

ERNESTO SEMÁN AMBASSADORS of the WORKING CLASS Ernesto Semán AMBASSADORS of the WORKING CLASS
Argentina’s International Labor Activists & Cold War Democracy in the Americas ERNESTO SEMÁN AMBASSADORS OF THE WORKING CLASS ernesto semán AMBASSADORS OF THE WORKING CLASS Argentina’s International Labor Activists and Cold War Democracy in the Amer i cas Duke University Press—Durham and London—2017 © 2017 DUKE UNIVERSITY PRESS. All rights reserved Printed in the United States of Amer i ca on acid- free paper ∞ Cover designed by Matthew Tauch Interior designed by Courtney Leigh Baker Typeset in Minion Pro and Din by Westchester Publishing Services Library of Congress Cataloging- in- Publication Data Names: Semán, Ernesto, [date] author. Title: Ambassadors of the working class : Argentina’s international labor activists and Cold War democracy in the Amer i cas / Ernesto Semán. Description: Durham : Duke University Press, 2017. | Includes bibliographical references and index. Identifiers: lccn 2017006738 (print) | lccn 2017008444 (ebook) | isbn 9780822363859 (hardcover : alk. paper) isbn 9780822369059 (pbk. : alk. paper) isbn 9780822372950 (ebook) Subjects: lcsh: International labor activities— Argentina. | Labor union members— Argentina. | Diplomatic and consular service— Argentina. | Peronism. Classification: lcc hd6475.a1 s46 2017 (print) lcc hd6475.A1 (ebook) | ddc 322/.20982— dc23 lc rec ord available at https:// lccn . loc . gov / 2017006738 Cover art: Illustration of a worker attaché from Luis Guillermo Bähler’s La nación Argentina: Justa, libre, soberana. Buenos Aires: Peuser, 1950. para Marambio, mi Castro, y para Clarita contents Acknowledgments—ix introduction. From the Fringes of the Nation to the World—1 chapter one. In Search of Social Reform—23 chapter two. “The Argentine Prob lem”—44 chapter three. Apostles of Social Revolution—68 chapter four. -

Reseña De" Juan Atilio Bramuglia. Bajo La Sombra Del Líder. La Segunda Línea Del Liderazgo Peronista" De De Raanan Rein
Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades ISSN: 1575-6823 [email protected] Universidad de Sevilla España García Sebastiani, Marcela Reseña de "Juan Atilio Bramuglia. Bajo la sombra del líder. La segunda línea del liderazgo peronista" de de Raanan Rein Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, vol. 9, núm. 18, 2007, pp. 299-305 Universidad de Sevilla Sevilla, España Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28291815 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto RESEÑAS Y DEBATES JUAN ATILIO BRAMUGLIA. BAJO LA SOMBRA DEL LÍDER. LA SEGUNDA LÍNEA DEL LIDERAZGO PERONISTA, DE RAANAN REIN (Editorial Lumiere, Buenos Aires, 2006) Comentarios al libro Marcela García Sebastiani (Universidad Complutense de Madrid, España) Los resultados de las más recientes y elaboradas investigaciones del pro- fesor R. Raanan Rein, de la Universidad de Tel Aviv, completan sus trabajos previos y parciales sobre los líderes políticos de la segunda línea de poder del histórico peronismo argentino1. En esta ocasión despliega su análisis en torno a la actividad política de Atilio Bramuglia, un bonaerense hijo de inmigrantes italianos anarquistas, abogado laborista de profesión y un otrora socialista que había asesorado a gremios y sindicatos en las décadas veinte y treinta pero que acabó incorporándose al movimiento político que llevó al poder al general Perón tras las elecciones de febrero de 1946. Bramuglia ofreció al peronismo experiencia, ideas, sus vínculos con el mundo político y sindical, y el desafío al liderazgo de Perón en diferentes circunstancias. -

Argentine Sovereignty Over Malvinas 50 Years After the Ruda Statement
1 2 ARGENTINE SOVEREIGNTY OVER MALVINAS 50 YEARS AFTER THE RUDA STATEMENT *Foto de página 1: Ambassador of Argentina Jose Maria Ruda (Fore) at UN Security Council Session re: Arab-israeli war. (Photo by Al Fenn//Time Life Pictures/Getty Images) AUTHORITIES Cristina Fernández President of the Nation Jorge Capitanich Chief of Staff of Ministers Héctor Marcos Timerman Minister of Foreign Affairs and Worship Eduardo Zuaín Secretary of Foreign Affairs Daniel Filmus Secretary of Affairs Related to the Malvinas Islands, South Georgias, South Sandwich Islands and Surrounding Maritime Areas in the South Atlantic Javier Esteban Figueroa Under-Secretary of Affairs Related to the Malvinas Islands South Georgias, South Sandwich Islands and Surrounding Maritime Areas in the South Atlantic Design and editing team Mariana Alanis Ana Pastorino Juan Peyrou Ezequiel Diaz Ortiz Argentine sovereignty over Malvinas 50 years after the Ruda Statement INDEX 1. Prologue 7 2. The Ruda Statement 13 3. Conclusions and Recommendations of the Sub- 39 Committee III of the Special Committee on the Situation with Regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and peoples 4. United Nations General Assembly Resolution 2065 (XX) 41 5. Stewart –Zavala Ortiz Joint Release 43 6. Extract Intervention by the Minister of Foreign 47 Affairs and Worship, Mr. Juan Atilio Bramuglia at the Initiative Commission of the Ninth International Conference of American States on the Malvinas Islands 8 1. PROLOGUE The Question of the Malvinas Islands and United Nations General Assembly Resolution 2065 (XX) 50 years after the Ruda Statement On 3 January 1833, British forces occupied the Malvinas Islands and expelled the Argentine authorities and population that resided there. -

Operation Sport”: Puerto Rico’S Recreational and Political Consolidation in an Age of Modernization and Decolonization, 1950S
“Operation Sport”: Puerto Rico’s Recreational and Political Consolidation in an Age of Modernization and Decolonization, 1950s Antonio Sotomayor Journal of Sport History, Volume 42, Number 1, Spring 2015, pp. 59-86 (Article) Published by University of Illinois Press For additional information about this article https://muse.jhu.edu/article/592228 [ This content has been declared free to read by the pubisher during the COVID-19 pandemic. ] SOTOMAYOR: “OPERATION SPORT” “Operation Sport”: Puerto Rico’s Recreational and Political Consolidation in an Age of Modernization and Decolonization, 1950s ANTONIO SOTOMAYOR† University Library, Latin American and Caribbean Studies University of Illinois Contextualized in a Western push for post-war decolonization and modern- ization, the development of recreation programs in 1950s Puerto Rico helped consolidate the state’s sport institution and, in turn, legitimize a new political status. The 1950s was a pivotal decade in Puerto Rican history due to the creation of the Commonwealth in 1952 and the innovative economic project known as Operation Bootstrap. The term “Operation Sport” portrays the development of sport and recreation in this decade as collaboration between the government and †The author wishes to thank the financial support of a Mellon research grant and a Freehling travel grant from the University of Chicago to do research in Puerto Rico. Thanks also to Dain Borges, Emilio Kourí, and Agnes Lugo-Ortiz for their valuable feedback on early stages of this project, to Dan Tracy for generous editorial work, to Lena Suk for an invitation to present this research at the Conference on Latin American History, to the Archivo General de Puerto Rico for permission to use the images, and to the anonymous reviewers whose comments made this piece much better. -

Trabajo Final De Grado
PROYECTO DE GRADUACION Trabajo Final de Grado Chacabuco hoy, a través de la mirada documental Bruno Carlisi Cuerpo B del PG 19 / 07 / 16 Imagen y Sonido Creación y Expresión Historias y Tendencias 1 Agradecimientos Agradezco por este medio a mi familia que me apoyó a lo largo de mi crecimiento como realizador audiovisual. A Ailén que me acompañó en los momentos más difíciles. A los documentales que me hicieron amar este género. A los que estuvieron, a los que están y a los que vendrán. 2 Índice Introducción.……………………………………………………………………………….…….4 Capítulo 1. El Documental.…………………………………………………………………...10 1.1 Conceptualización.………………...……………………………..…………..........10 1.2 Tipos de documentales.……………………………………….............................13 1.3 Historia.…………………..………………………………………...........................15 1.4 La era digital………………………………………..............................................18 Capítulo 2. Pensando el documental……………………………………………………….20 2.1 Materialización de la idea……………...…………………………………………..20 2.2 Imaginar lo visual……....………………………………………............................22 2.3 Voces, música y efectos..………………………………………..........................24 2.4 El primer montaje…………………………………..............................................26 Capítulo 3. Palabras acciones y sonidos…………………………………………………. 28 3.1 Estructura como eje central..……...………………………………………….......28 3.2 La materialización del pensamiento.…………………………............................30 3.3 Guión……………………...………………………………………..........................31 Capítulo 4. Chacabuco……………………………………………………………………….. 36 -

296380066.Pdf
La etapa formativa de la Secretaría de Trabajo y Previsión (1943-1946): primeros pasos organizativos y figuras relevantes María Paula Luciani Anuario del Instituto de Historia Argentina, nº 14, 2014. ISSN 2314-257X http://www.anuarioiha.fahce.unlp.edu.ar/ ARTÍCULOS/ARTICLES La etapa formativa de la Secretaría de Trabajo y Previsión (1943-1946): primeros pasos organizativos y figuras relevantes María Paula Luciani Universidad NacionaI de San Martín- IDAES, Argentina [email protected] Cita sugerida: Luciani, M. P. (2014). La etapa formativa de la Secretaría de Trabajo y Previsión (1943-1946): primeros pasos organizativos y figuras relevantes. Anuario del Instituto de Historia Argentina , (14). Recuperado a partir de: http://www.anuarioiha.fahce.unlp.edu.ar/article/view/IHAn14a01 Resumen A través del análisis de distintas fuentes estatales, biografías y publicaciones especializadas, entre otras, este artículo reconstruye los primeros pasos en el armado del área de Trabajo y Previsión durante el gobierno militar de 1943-1946, momento en el que tras varias décadas de actuación del viejo Departamento Nacional de Trabajo, se resolvió la jerarquización de los asuntos del trabajo en el organigrama estatal. En este lapso, se estableció la base de la organización interna de la nueva Secretaría de Trabajo y Previsión, de la mano de los aportes de varios personajes que procuramos recuperar aquí y que han quedado eclipsados por el peso de los nombres del propio Juan Perón y de sus colaboradores más conocidos y cercanos. Palabras clave: Jerarquización -

The Incoherent Neighbour
CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by University of Birmingham Research Archive, E-theses Repository THE INCOHERENT NEIGHBOUR: GEORGE C. MARSHALL & US STRATEGY IN THE WESTERN HEMISPHERE, 1947-48 By MARK A. SPOKES A thesis submitted to The University of Birmingham for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY Department of American and Canadian Studies School of Historical Studies The University of Birmingham April 2010 University of Birmingham Research Archive e-theses repository This unpublished thesis/dissertation is copyright of the author and/or third parties. The intellectual property rights of the author or third parties in respect of this work are as defined by The Copyright Designs and Patents Act 1988 or as modified by any successor legislation. Any use made of information contained in this thesis/dissertation must be in accordance with that legislation and must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the permission of the copyright holder. TTHHEE IINNCCOOHHEERREENNTT NNEEIIGGHHBBOOUURR GEORGE C. MARSHALL & US STRATEGY IN THE WESTERN HEMISPHERE MARK A. SPOKES Dedicated to Mum – for whom I walk this path & Jo – for taking each step with me. ACKNOWLEDGEMENTS I would like to offer my gratitude firstly to Scott Lucas not only for his invaluable contributions and advice, but also for his patience in helping me through what at times has proven to be a demanding endeavour. I am also thankful to inspirational past teachers; in particular to David Ryan for first igniting my passion for the study of US foreign policy. Thanks are also due to colleagues and students, past and present, who have helped to sharpen and broaden my understanding of the world. -

IRON and STEEL PRODUCTION in ARGENTINA C.1920-1952
IRON AND STEEL PRODUCTION IN ARGENTINA c.1920-1952: ATTEMPTS AT ESTABLISHING A STRATEGIC INDUSTRY Submitted by Bernardo Duggan for the degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Economics, London School of Economics and Political Science, University of London, March 1998 UMI Number: U122856 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. Dissertation Publishing UMI U122856 Published by ProQuest LLC 2014. Copyright in the Dissertation held by the Author. Microform Edition © ProQuest LLC. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 7/04-"7 v- THESIS ABSTRACT This thesis examines the political economy of the initial development of the Argentine iron and steel industry between circa 1920 and 1952. It analyses the reasons for the failure of those initiatives and shows that the main impetus to establish the industry was provided by the Second World War, not the Great Depression. The thesis accounts for the adverse impact of domestic factors such as the predominance of military strategic demands over business considerations, inadequate national supplies of raw materials, output bottlenecks, demand constraints and the politics of the period which frustrated policy continuity. The unfavourable effects of the international conjuncture are also assessed. -

El Peronismo Y La Incógnita Del País Inacabado
Norberto Zingoni El Peronismo y la incógnita del país inacabado Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendi- dos la fotocopia y el tratamiento informático. © 2011, Norberto Zingoni © 2011, elaleph.com (de Elaleph.com S.R.L.) [email protected] http://www.elaleph.com Primera edición ISBN Hecho el depósito que marca la Ley 11.723 Impreso en el mes de febrero de 2011 en Bibliográfi ka de Voros S.A. Bucarelli 1160, Buenos Aires, Argentina elaleph.com INTRODUCCIÓN Pocas veces un movimiento político, el peronismo, ha ofrecido tanta difi cultad para su comprensión y estudio. En los últimos tiempos hay una profusión de estudios –nacio- nales y extranjeros– que tratan de descifrar el enigma de este pero- nismo, fascinante y extraño, que actúa en un país aún más extraño. Un país que pareciera que conspira contra sus propias posibili- dades. Y un peronismo que siempre genera nuevas expectativas, muchas veces al poco tiempo o inmediatamente después de algún fracaso. Inicio esta recorrida –y espero que me siga el lector hasta el fi nal– por el movimiento político más fascinante, contradicto- rio y vital que ha tenido el país en toda su existencia. Tengo una ventaja: conozco este Movimiento desde dentro, participé por casi 40 años en su vida política; heredé de mi padre el peronismo. Pero hoy estoy fuera (hasta alguien, quizá piadosamente, me ha borrado de los registros de afi liados partidarios) y eso me permite cierta objetividad.