José Vicente JUANES FUERTES1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

La Iberia Prerromana
La Iberia prerromana Prof. Mag. Miguel Afonso Linhares Sumario ¿Iberia o Hispania? Las fuentes históricas Las agrupaciones etnolingüísticas La cronología de los pueblos prerromanos La geografía de los pueblos prerromanos El léxico castellano de origen prerromano El celtismo La lengua vasca El vasquismo ¿Iberia o Hispania? Toda la región de más allá del Ródano y del istmo configurado por los golfos galáticos fue denominada Iberia por los autores antiguos, y en cambio los contemporáneos le señalan como límite el Pirene y dicen que Iberia e Hispania son sinónimos; otros daban ese nombre de Hispania solo a la región de más acá del Íber. Y otros aún anteriores llamaron a estos mismos igletes, que no ocupaban un gran territorio, según dice Asclepíades de Mirlea. Los romanos por su parte, llamando indistintamente Iberia o Hispania a todo el territorio, dieron a una parte la denominación de Citerior y a la otra la de Ulterior; pero a veces se sirven de otra división, adaptando su política a las circunstancias. (Estrabón, Geografía, III, 4, 19) Las fuentes históricas Cuando los romanos empezaron la conquista de Iberia, al inicio del siglo III a. C., la península estaba habitada por varios pueblos: astures, ausetanos, autrigones, bastetanos, berones, cántabros, caristios, carpetanos, cartagineses, celtíberos, célticos, ceretanos, conios, contestanos, cosetanos, edetanos, galaicos, griegos, ilercavones, ilergetes, indigetes, jacetanos, lacetanos, layetanos, lusitanos, oretanos, turdetanos, túrdulos, turmódigos, vacceos, várdulos, vascones, vetones etc. El conocimiento que se tiene hoy sobre estos pueblos depende de tres tipos de fuentes: 1. Los testimonios materiales, de los que se encarga la arqueología; 2. los testimonios lingüísticos, de los que se encarga la lingüística; 3. -

Fica De Autrigones, Caristios Y Várdulos
Reconstrucción paleogeográ- 1. INTRODUCCION fica de autrigones, caristios A la hora de encarar un estudio de estas caracterís- ticas se plantean das problemas que hay que solucionar y várdulos en primera instancia. par una parte la inadecuación del marca geográfico actual al espacio que las escri- tares antiguos y la arqueología asignan a los pueblos prerromanos y, por otra, la dificultad y, en algunos casos, imposibilidad de diferenciar geográficamente J. Santos’~ unas poblaciones de otras. A. Emborujo* El marca geográfico de nuestro estudio comprende E. Ortiz de Urbina* las grupas de población indígena que, paría informa- ción que nos transmiten las fuentes escritas (literarias, epigráficas y numismáticas) y los testimonios arqueo- lógicos, sabemos que ocuparon en la AntigUedad las provincias que integran el actual País Vasco. De estos pueblos, autrigones, carístios y várdulos, las fueníes mencionan sus civitates, referencias geo- gráficas concretas sobre su asentamiento, relaciones ABSTRACT con zonas vecinas (cántabras, turmogos. celtíberos, vascones), información que nos permite establecer lo arder to define ¡he terriíorí of (he populations hipótesis sobre el contexto geográfico y sus límites en thai occapied ¡he pro vinces of Alava, Vizcaya and época prerromana y romana. Gui¡’uzcoa in A nliqaitv, the dala ¡tom the Ronzan En el tratamiento hístariagráfica de estos grupas de ~s’ritlen.s’ources documnenting reitrences to Autrigones, población habría que considerar la evolución de esta Caristios and Varda/os, icho accupied the grealer disciplina desde finales del siglo XVIII hasta el mo- ¡‘art of this ¡erribori’ bu Antiqaity, are evaluated. mento actual. Esta nos permite examinar cómo los The paper has two paris: ihe analvsis of ¡he limits planteamientos teóricas de los diferentes autores between ihese popalations iii Antiquitv and tite cambian atendiendo a las transformaciones que se p¡esent siruation with regard tú ¡he identijication of producen en la comunidad científica o en el contexto tts civitates. -

Pdf Contrebia Léucada. Su Reducción Geográfica / Ángel Casimiro De
CONTREBIA LÉUCADA. SU REDUCCIÓN GEOGRÁFICA 235 ratura venatoria, mientan ni mencionan semejantes armaduras caninas, cual la curiosísima, la única existente que nos exhibe en su precioso opúsculo el Sr. Florit y de que no hay ejemplar en ninguno de los Museos conocidos. Lo único que no nos convence demasiado, es el penacho de plumas colocado en la testera á guisa y manera de los usados por los caballos en funciones y aparatos de gala. ¿No hubiera sido más propia, más útil y más práctica en aquella ranura alguna pieza cónica ó puntiaguda, que aparte su mayor efecto artístico, sirviera de defensa al animal contra la acometida de los acosados jabalíes? Pueden, pues, los aficionados y curiosos examinarla á su sa bor en nuestra Real Academia, montada en un lebrel de ma dera, mandado tallar por el Sr. Florit para formarse cuenta exacta é idea cierta del efecto que producía y de los fines que llenaba. Debemos, pues, felicitar al citado Sr. Florit por su acierto y competencia. EL MARQUÉS DE LAURENCÍN. III CONTREBIA LÉUCADA. SU REDUCCIÓN GEOGRÁFICA Disertación leída por su autor D. Ángel Casimiro de Govantes en el acto de su recepción como Académico supernumerario (22 Octubre 1841). Biblioteca de la Real Academia de la Historia, códice Ε ιγι, estan te 27, grada 6, fol; 47-67. No se marcan los acentos en el manuscrito original. «No cumpliría ciertamente con los deberes de la naturaleza y de la educación, si habiendo merecido á la Real Academia el honor de haberme nombrado individuo supernumerario, no ma nifestase mi gratitud. Confieso que no me creía digno de una 236, BOLETÍN DE LA' REM ACADEMIA DE LA HISTORIA. -

Aproximación Al Estudio Territorial De Los Berones
APROXIMACIÓN AL ESTUDIO TERRITORIAL DE LOS BERONES APPROACH TO A TERRITORIAL STUDY OF THE BERONES Francisco CASTRO PORTOLÉS* Resumen Partiendo de la definición vinculada entre etnia, estado y ciudad en el mundo prerromano peninsular, se fijan las fronteras del terri- torio de la etnia berona, basándose en lo descrito por las fuentes clásicas. En esta zona de estudio se aplica un modelo territorial fundamentado en el sinecismo, que pretende explicar el proceso de formación de la ciudad-estado durante el 1er milenio a.C. Esta propuesta explicativa concuerda diversamente con la realidad estudiada, pero abre nuevas e interesantes vías de investigación. Palabras clave Territorio, modelo, berones, celtíberos, sinecismo. Abstract On the basis of the definition linked between ethnicity, state and city in the pre-Roman Iberia and according to what is described in classical sources, the borders of the territory belonging to the Beronian ethnic group are fixed. In this area of study, a territorial model based on synecism, that aims to explain the formation process of the city-state during the 1st millennium BC, has been applied. This explanatory proposal applies unevenly with the studied reality, but opens new and interesting ways of research. Keywords Territory, model, Berons, Celtiberics, sinecism. INTRODUCCIÓN La razón principal que nos ha movido a realizar un estudio del territorio berón ha sido, la ausencia de ningún trabajo similar dentro de la literatura científica. Esto atestigua la escasa atención y renovación que han sufri- do las comunidades prerromanas desde un punto de vista espacial en La Rioja. En este sentido, hemos creído interesante la aplicación de un modelo territorial basado en el sinecismo que intenta explicar la formación de las ciudades-estado que aparecen en las fuentes clásicas. -

Ethnicity and Identity in a Basque Borderland, Rioja Alavesa, Spain
ETHNICITY AND IDENTITY IN A BASQUE BORDERLAND: RIOJA ALAVESA, SPAIN By BARBARA ANN HENDRY A DISSERTATION PRESENTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF FLORIDA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITY OF FLORIDA 1991 Copyright 1991 by Barbara Ann Hendry ACKNOWLEDGMENTS The help of numerous individuals in Spain and the United States enabled me to complete this dissertation— it is difficult to adequately acknowledge them all in these few short pages. To begin, without the generous hospitality, friendship, and assistance of many people in Rioja and Rioja Alavesa in 1985 and 1987, this research would not have been possible. For purposes of confidentiality, I will not list individual names, but, thank all of those in Albelda de Iregua, San Vicente de la Sonsierra, Brihas, Elciego, Laguardia, and, especially, Lapuebla de Labarca, who graciously let me share in their lives. Friends in the city of Logroho were also supportive, especially Charo Cabezon and Julio Valcazar. Stephanie Berdofe shared her home during my first weeks in the field, and buoyed my spirits and allayed my doubts throughout the fieldwork. Carmelo Lison Tolosana welcomed me to Spain and introduced me to several of his students. Maribel Fociles Rubio and Jose Lison Areal discussed their respective studies of identity in Rioja and Huesca, and helped me to formulate the interview schedule I used in Rioja Alavesa. They, and Jose's wife. Pilar, provided much warm hospitality during several brief trips to Madrid. iii The government administrators I interviewed in Rioja Alavesa and Vitoria were cooperative and candid. -

Settlement and Toponymy in Ancient Catalunya
NAMING THE PROVINCIAL LANDSCAPE: SETTLEMENT AND TOPONYMY IN ANCIENT CATALUNYA LEONARD A. CURCHIN UNIVERSITY OF WATERLOO (CANADÁ) RESUMEN: La historia del asentamiento antiguo en la Cataluña se refleja en su toponi- mia. Mientras que muchos de los nombres son ibéricos, hay también gran cantidad de nombres indoeuropeos (ni griegos ni latinos), que sugieren un asentamiento importante de habladores de una lengua indoeuropea, presumiblemente anterior a la dominación ibérica. Más sorprendente es la ausencia de topónimos célticos, no obstante la presencia de campos de urnos, cabezas cortadas, y espadas y fíbulas de tipo La Tène. Se propone que tales costumbres y artefactos pueden interpretarse de otros modos, no célticos. ABSTRACT: The history of ancient settlement in Catalunya is reflected in its toponymy. Although many of the names are Iberian, there is also a large number of Indo-European names (neither Greek nor Latin) which suggest an important settlement of Indo- European speakers, presumably antedating the Iberian domination. More surprising is the absence of Celtic toponyms, despite the presence of urnfields, severed heads, and swords and fibulas of La Tène type. The author proposes that these customs and artifacts can be interpreted in other, non-Celtic ways. The study of ancient place-names can pay impressive dividends in re- constructing the linguistic history of a region1. Toponyms tend to be conserva- tive, remaining in use for centuries after their original meaning has been forgot- ten2; they thus serve as linguistic fossils, preserving traces of all the language groups that settled there. Geographic names recorded in sources of the Roman period therefore provide evidence not only for Romanization (as indicated by 1 Funding for this project was generously provided by the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. -

Los Berones, Vareia Y El Poblado De La Custodia
Los Berones, Vareia y el poblado de La Custodia 1. LOS BERONES as fuentes literarias de los historiadores y geógrafos greco-latinos rara vez Lnos informan sobre las formas de vida de los pueblos prerromanos de Hispania, pues lo que de verdad les interesaba era el desarrollo de la con- quista romana. Pero cuando lo hacen, es desde su óptica particular romana entre su propia civilización y la barbarie ajena, el mundo no civilizado. Y ade- más, estas fuentes son tardías, pues datan a partir de los siglos II y I a. de C. e incluso posteriores. En algunas ocasiones aluden a agrupaciones superiores o grupos étnicos. Y así, mencionan en nuestra zona de la Cuenca del Ebro una serie de populi indígenas sobre todo a los berones, celtíberos y vascones, que son los que nos interesan. “Una etnia, siguiendo con la acertada formulación de Dragazde, puede definirse como un firme agregado de personas establecidas históricamente en un determinado territorio, con particularidades relativamente estables en lengua y cultura, que reconoce su unidad y diferenciación de otras forma- ciones similares y las expresa en un nombre que se da así misma, lo que se llama el etnónimo. A este respecto, interesa subrayar dos hechos: el primero es que carecemos de fuentes literarias y epigráficas lo suficientemente anti- guas como para documentar el proceso formativo de tales etnias en el Valle del Ebro. El segundo es que no es lo mismo la etnia que la lengua, la orga- nización política, la religión o la cultura material. Es decir que la etnicidad es cuestión de grados y puede manifestarse en más de un nivel”1. -

Linguistic and Cultural Crisis in Galicia, Spain
University of Massachusetts Amherst ScholarWorks@UMass Amherst Doctoral Dissertations 1896 - February 2014 1-1-1991 Linguistic and cultural crisis in Galicia, Spain. Pedro Arias-Gonzalez University of Massachusetts Amherst Follow this and additional works at: https://scholarworks.umass.edu/dissertations_1 Recommended Citation Arias-Gonzalez, Pedro, "Linguistic and cultural crisis in Galicia, Spain." (1991). Doctoral Dissertations 1896 - February 2014. 4720. https://scholarworks.umass.edu/dissertations_1/4720 This Open Access Dissertation is brought to you for free and open access by ScholarWorks@UMass Amherst. It has been accepted for inclusion in Doctoral Dissertations 1896 - February 2014 by an authorized administrator of ScholarWorks@UMass Amherst. For more information, please contact [email protected]. LINGUISTIC AND CULTURAL CRISIS IN GALICIA, SPAIN A Dissertation Presented by PEDRO ARIAS-GONZALEZ Submitted to the Graduate School of the University of Massachusetts in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF EDUCATION May, 1991 Education Copyright by Pedro Arias-Gonzalez 1991 All Rights Reserved LINGUISTIC AND CULTURAL CRISIS IN GALICIA, SPAIN A Dissertation Presented by PEDRO ARIAS-GONZALEZ Approved as to style and content by: DEDICATION I would like to dedicate this dissertation to those who contributed to my well-being and professional endeavors: • My parents, Ervigio Arias-Fernandez and Vicenta Gonzalez-Gonzalez, who, throughout their lives, gave me the support and the inspiration neces¬ sary to aspire to higher aims in hard times. I only wish they could be here today to appreciate the fruits of their labor. • My wife, Maria Concepcion Echeverria-Echecon; my son, Peter Arias-Echeverria; and my daugh¬ ter, Elizabeth M. -

Luciano Golzi Saporiti. I Toponimi Del Seprio
LUCIANO GOLZI SAPORITI. I TOPONIMI DEL SEPRIO 0 LUCIANO GOLZI SAPORITI. I TOPONIMI DEL SEPRIO I TOPONIMI DEL SEPRIO INTRODUZIONE Le etimologie proposte per buona parte dei toponimi del Seprio e delle aree immediatamente adiacenti risultano spesso fantasiose, dubbie e contraddittorie: scopo di questo studio è di tentare di stabilirne l’origine e il significato reali. Ricordiamo, innanzitutto, che i nomi di luogo, quando furono attribuiti, avevano un significato preciso e comprensibile, quasi sempre legato ad una divinità, al nome di una persona o a qualche visibile caratteristica fisica del territorio. A seconda delle epoche e delle mode, cambiarono i criteri di denominazione, ma rimasero sempre “semplici” spesso ripetitivi, come oggi i vari Albergo Bellavista, Ristorante della Posta, Trattoria da Giovanni, Residence Lago Blu, Villa Francesca, Cascina Bianchi, Santa Maria di..., Podere del Roveto, Grand Hôtel Terme, Villaggio le Ginestre, eccetera. In un lungo periodo di colonizzazione agricola del territorio, risultarono sempre particolarmente popolari i toponimi “prediali”, indicanti cioè il nome del fondatore e primo proprietario dell’insediamento. Ben raramente le località furono “ribattezzate”, ma i loro nomi subirono radicali modifiche, legate alle variazioni progressive della lingua e della pronuncia; con il passare del tempo, l’origine dei toponimi fu dimenticata e il loro significato divenne incomprensibile. Facciamo degli esempi. Sabaudia, Carbonia e Latina [già Littoria] sono toponimi recenti; ne conosciamo sia il significato che l’origine: tra una generazione saranno dimenticati. Montechiaro, Villafranca, Castelnuovo, Roncaccio sono toponimi medievali ancora comprensibili: abbiamo però dimenticato perchè si chiamino così. Di Busto, Varese, Tradate e Abbiate non conosciamo il significato nè l’origine: possiamo solo ipotizzarli. -
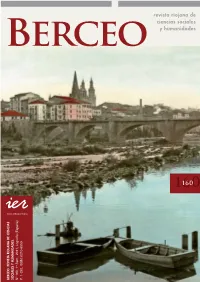
Texto Completo (Pdf)
DIRECTORA Mª Ángeles Díez Coronado CONSEJO DE REDACCIÓN Jean François Botrel Jorge Fernández López Ignacio Gil-Díez Usandizaga Aurora Martínez Ezquerro José Luis Pérez Pastor Enrique Ramalle Gómara Rebeca Viguera Ruiz CONSEJO CIENTÍFICO Don Paul Abbott (Universidad de California, EE.UU.) Tomás Albaladejo Mayordomo (Universidad Autónoma de Madrid) Sergio Andrés Cabello (Universidad de La Rioja) Julio Aróstegui Sánchez (Universidad Complutense de Madrid) Begoña Arrúe Ugarte (Universidad de La Rioja) Eugenio F. Biagini (Universidad de Cambridge, Reino Unido) Francisco Javier Blasco Pascual (Universidad de Valladolid) José Antonio Caballero López (Universidad de La Rioja) José Luis Calvo Palacios (Universidad de Zaragoza) Juan Carrasco (Universidad Pública de Navarra) Juan José Carreras (Universidad de Zaragoza) José Miguel Delgado Idarreta (Universidad de La Rioja) Jean-Michel Desvois (Universidad de Burdeos, Francia) Rafael Domingo Oslé (Universidad de Navarra) Pilar Duarte Garasa (Consejería de Educación, Cultura y Deporte) Juan Francisco Esteban Lorente (Universidad de Zaragoza) José Ignacio García Armendáriz (Universidad de Barcelona) Claudio García Turza (Universidad de La Rioja) Francisco Javier García Turza (Universidad de La Rioja) Fernando Gómez Bezares (Universidad de Deusto) Fernando González Ollé (Universidad de Navarra) Ignacio Granado Hijelmo (Consejo Consultivo de La Rioja) Isabel Verónica Jara Hinojosa (Universidad de Chile) Mª Jesús Lacarra Ducay (Universidad de Zaragoza) Mª Ángeles Líbano Zumalacárregui (Universidad Pública -

Sobre La Expansión Vascona En Las Fuentes Literarias
SOBRE LA EXPANSIÓN VASCONA EN LAS FUENTES LITERARIAS Resumen: El objetivo de este trabajo es revisar la información literaria referente al territo- rio de los vascones. Para ello realizaremos una lectura directa de las fuentes que nos permitirá refl exionar sobre los dos extremos interpretativos vigentes en la actualidad: inmovilidad terri- torial frente a expansión. Palabras-clave: Vascones, expansión, fuentes literarias. Abstract: e aim of this paper is to review the written information about the vascones’ territory provided by the classical authors. rough the reading of the written sources we will draw attention to current interpretations of the evolution of the vascones’ territory. Key words: Vascones, expansion, literary sources. Recibido: 15/09/2005 Informe: 28/09/2005 . I Nuestro conocimiento sobre el territorio correspondiente a las poblaciones indígenas de la Pe- nínsula Ibérica depende básicamente de la información literaria, una fuente cerrada que sin embar- go ofrece materia de estudio abierta a una continua revisión y relectura1. Así ocurre en el caso de los vascones, distinguido especialmente por el tema de su expansión territorial. Esta interpretación ve en las fuentes literarias una progresiva expansión de los vascones hacia te- rritorios pertenecientes a otros grupos de población, convirtiéndose así en protagonistas de un par- ticular proceso de construcción territorial. Además de una amplia trayectoria de referencias en estudios sobre el territorio de los vascones, el primer artículo dedicado íntegramente a la expansión es publicado en 1972, por G. Fatás. Prácticamente todos los autores que han trabajado sobre este tema han coincidido en señalar a Roma como la fuerza impulsora del proceso, de hecho, sólo Schulten presentaba a los propios vas- cones como protagonistas de una expansión en términos de conquista. -

Los Alfareros De Tritium Magallum Ignacio Simón Cornago
Los alfareros de Tritium Magallum Ignacio Simón Cornago To cite this version: Ignacio Simón Cornago. Los alfareros de Tritium Magallum. Revue des études anciennes, Revue des études anciennes, Université Bordeaux Montaigne, 2017, 119 (2), pp.485-520. hal-01945123 HAL Id: hal-01945123 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01945123 Submitted on 23 Sep 2019 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Copyright ISSN 0035-2004 REVUE DES ÉTUDES ANCIENNES TOME 119, 2017 N°2 SOMMAIRE ARTICLES : Denis KNOEPFLER, Trois nouvelles proxénies d’Érétrie. Contribution à la géographie historique de l’Eubée : les dèmes de Phègoè, Ptéchai et Boudion ................................................................ 395 Ignacio SIMÓN CORNAGO, Los alfareros de Tritium Magallum ...................................................... 485 Ivana SAVALLI-LESTRADE, Le monde d’Arcésilas de Pitanè ........................................................... 521 François PORTE, Frumentum commeatusque : l’alimentation des légions romaines en campagne au Ier siècle avant J.-C. ...............................................................................................................