Gonzalo Pizarro
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

EL ESCUDO DE ARMAS J)E FRANCISCO PIZARRO REFLEJO DE LA Conqljista DEL PERÚ
REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA EL ESCUDO DE ARMAS J)E FRANCISCO PIZARRO REFLEJO DE LA CONQlJISTA DEL PERÚ DISCURSO LEÍDO EL DÍA 17 DE JUNIO DE 1999 EN LA RECEPCIÓN PÚBLICA DEL ILMO. SR. DON PEDRO CORDERO ALVARADO y CONTESTACIÓN POR EL EXCMO. SR. DON JOSÉ MIGUEL DE MAYORALGO Y LODO Conde de los Accvedos • ,.-rr~" '•~·· PE ACADEMIA ASOCIADA MADRID MCMXCIX REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA EL ESCUDO DE ARMAS DE FRANCISCO PIZARRO REFLEJO DE LA CONQUISTA DEL PERÚ DISCURSO LEÍDO EL DÍA 17 DE JUNIO DE 1999 EN LA RECEPCIÓN PÚBLICA DEL ILMO. SR. DON PEDRO CORDERO ALVARADO y CONTESTACIÓN POR EL EXCMO. SR. DON JOSÉ MIGUEL DE MAYORALGO Y LODO Conde de los Acevedos -'• .r{l"'\, ·....... , ~· ACADEMIA ASOCIADA MADRID MCMXCIX Es una publicación de: Quercus ©PEDRO CORDERO ALVARADO © FOTOGRAFÍAS DE ABELARDO MUÑOZ SÁNCHEZ Y ANTONIO BUENO FLORES D.L. BA- 276/99 Diseña e imprime CISAN Trav. de Carrión, 1 - Telf. 924 400 280. Fax. 924 400 051 E-mail: [email protected] Alburquerque (España-Spain) DISCURSO DEL ILMO. SR. DON PEDRO CORDERO ALVARADO (Qué sabia es nuestra sombra, pues nos permite calcular los límites de nuestra humana me-zguindad). Señores Académicos: «En el hombre no has de ver/ su hermosura o gentileza/ su hermosu ra es su nobleza/ su gentileza el saber» sentenciaba el dramaturgo español Juan Ruiz de Alarcón, nacido en la ciudad de Méjico hacia 1581, y muerto en Madrid, en 1639, en uno de sus conocidos dramas. Por mi natural poé tico no he podido resistir la tentación de utilizar la dulce tiranía de -

Bartolomé De Las Casas, Soldiers of Fortune, And
HONOR AND CARITAS: BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, SOLDIERS OF FORTUNE, AND THE CONQUEST OF THE AMERICAS Dissertation Submitted To The College of Arts and Sciences of the UNIVERSITY OF DAYTON In Partial Fulfillment of the Requirements for The Degree Doctor of Philosophy in Theology By Damian Matthew Costello UNIVERSITY OF DAYTON Dayton, Ohio August 2013 HONOR AND CARITAS: BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, SOLDIERS OF FORTUNE, AND THE CONQUEST OF THE AMERICAS Name: Costello, Damian Matthew APPROVED BY: ____________________________ Dr. William L. Portier, Ph.D. Committee Chair ____________________________ Dr. Sandra Yocum, Ph.D. Committee Member ____________________________ Dr. Kelly S. Johnson, Ph.D. Committee Member ____________________________ Dr. Anthony B. Smith, Ph.D. Committee Member _____________________________ Dr. Roberto S. Goizueta, Ph.D. Committee Member ii ABSTRACT HONOR AND CARITAS: BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, SOLDIERS OF FORTUNE, AND THE CONQUEST OF THE AMERICAS Name: Costello, Damian Matthew University of Dayton Advisor: Dr. William L. Portier This dissertation - a postcolonial re-examination of Bartolomé de las Casas, the 16th century Spanish priest often called “The Protector of the Indians” - is a conversation between three primary components: a biography of Las Casas, an interdisciplinary history of the conquest of the Americas and early Latin America, and an analysis of the Spanish debate over the morality of Spanish colonialism. The work adds two new theses to the scholarship of Las Casas: a reassessment of the process of Spanish expansion and the nature of Las Casas’s opposition to it. The first thesis challenges the dominant paradigm of 16th century Spanish colonialism, which tends to explain conquest as the result of perceived religious and racial difference; that is, Spanish conquistadors turned to military force as a means of imposing Spanish civilization and Christianity on heathen Indians. -

Redalyc.La Tierra De La Canela Y La Forja Del Héroe
Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro E-ISSN: 2328-1308 [email protected] Instituto de Estudios Auriseculares España Zanelli, Carmela La tierra de la Canela y la forja del héroe: el caso de Gonzalo Pizarro en los Comentarios del Inca Garcilaso Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro, vol. 2, núm. 2, 2014, pp. 159- 171 Instituto de Estudios Auriseculares Pamplona, España Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=517551447010 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto La tierra de la Canela y la forja del héroe: The Making of the Hero in the Land of the Cinnamon Tree: R Carmela Zanelli Ponticia Universidad Católica del Perú pp.p H , ( 22-10), 2.2, 2014, pp. 159-171 22-09-2014 p 0-09-2014 € p•. ‚10.105ƒ.2014.02 .02.11 Resumen . Antes de encabezar su peligrosa sedición contra la Corona españo - la en 1544, Gonzalo Pizarro (hermano menor de Francisco) logró la Conquista de Charcas (ho, en territorio boliviano), sobrevivió el sitio del Cusco emprendido por Manco Inca e intentó una fallida exploración de la mítica tierra de La Canela, si - tuada en el frente amazónico, según el relato histórico del Inca Garcilaso. Durante esta malhadada expedición, Pizarro enfrentó traiciones, perdió compañeros fue nalmente derrotado por la indomable fuerza de una naturaleza ingobernable. -

El Caso De Gonzalo Pizarro En Los Comentariosdel Inca Garcilaso
La tierra de la Canela y la forja del héroe: el caso de Gonzalo Pizarro en los Comentarios del Inca Garcilaso The Making of the Hero in the Land of the Cinnamon Tree: Gonzalo Pizarro in the Royal Commentaries of Garcilaso Inca Carmela Zanelli Pontificia Universidad Católica del Perú PERÚ [email protected] [Hipogrifo, (issn: 2328-1308), 2.2, 2014, pp. 159-171] Recibido: 22-09-2014 / Aceptado: 30-09-2014 DOI: http://dx.doi.org/10.13035/H.2014.02.02.11 Resumen. Antes de encabezar su peligrosa sedición contra la Corona españo- la en 1544, Gonzalo Pizarro (hermano menor de Francisco) logró la Conquista de Charcas (hoy, en territorio boliviano), sobrevivió el sitio del Cusco emprendido por Manco Inca e intentó una fallida exploración de la mítica tierra de La Canela, si- tuada en el frente amazónico, según el relato histórico del Inca Garcilaso. Durante esta malhadada expedición, Pizarro enfrentó traiciones, perdió compañeros y fue finalmente derrotado por la indomable fuerza de una naturaleza ingobernable. No obstante, consiguió emerger como un líder político y militar que se rebela contra el primer virrey del Perú —Blasco Núñez Vela— quien será derrotado en batalla y even- tualmente ejecutado. La pretensión del menor de los Pizarro de convertirse en rey del Perú en función de una alianza con los Incas derrotados es vista por Garcilaso como una prueba de la heroicidad del personaje, aunque fuera esta una heroicidad trágica. Palabras clave. Tragedia, pruebas del héroe, sedición. Abstract. Prior to his rebellion against the Spanish Crown in 1544, Gonza- lo Pizarro (Francisco’s younger brother) accomplished the Conquest of Charcas (present-day northwestern Bolivia), survived the siege of Cuzco by Manco Inca and attempted the failed exploration of the mythical «Land of the Cinnamon Tree», lo- cated somewhere in the Amazonian basin, according to Garcilaso’s historical ac- count. -
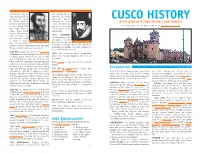
CUSCO HISTORY the Border Between Authority
and brought him to face Gonzalo Pizarro, Lima and allowed an who had put himself arbitrator to judge above the Spanish CUSCO HISTORY the border between authority. The sicken ANDY ROSCOE’S FREE INCAN TOUR GUIDES Francisco and himself. troops recovered here It was decided that and fed on Inca stores Interactive Maps and Tour Guides available at: AndyRoscoe.com/peru until Spain made a of maize that were still ruling, Cuzco would well stocked.5 remain with Almagro and Hernando be 1547. COTAPAMPA. set free and forced President Gasca chose this spot to cross the to return to Spain. RODRIGO OROÑEZ. HEMMING VICEROY TOLEDO. HEMMING But on Hernando’s Apurimac. Gonzalo had release, Francisco wanted Cuzco back and asked destroyed all bridges. Gasca also ordered the Hernando to lead the forces to secure it. preparation of building at 3 other locations, so as to divide Gonzalo’s forces.5 1538 MAY. Almagro set up forces at Las Salinas and prepared to fight Hernando. Orgoñez fought 1550. Start of Colonial phase. Conquistador incredibly, killing several knights, but a chain phase over. Escuela Cuzquena, shool of art 9 shot penetrated his visor and his horse was flourished. killed under him. Surrounded, Orgonez requested 1560. Viceroy has city roofs tiled to avoid fire that he turn his sword over, but only to a knight. hazard. He turns it over to Fuentes, who then quickly CATHEDRAL. MCGAREY stabs him with his dagger, cuts off his head, 1572 SEP 21. Arbieto returns to Cuzco with BACKGROUND and pikes it in the Cuzco square as a traitor. -

Textual Confrontation in Cajamarca in Pablo Neruda's Canto General And
Textual Confrontation in Cajamarca in Pablo Neruda’s Canto general and Jorge Enrique Adoum’s Los cuadernos de la tierra Jason Pettigrew Middle Tennessee State University Abstract This study examines how the Chilean poet Pablo Neruda, in his Canto general (1950), and the Ecuadorean Jorge Enrique Adoum, in Los cuadernos de la tierra (1963), recreate the famous cultural encounter in Cajamarca, Peru in 1532. Drawing on Gérard Genette’s theories on hypertextuality in Palimpsests and on Hayden White’s ideas about how historiography mirrors the writing of fiction, I explore how these two poets incorporate, adapt, and alter historical discourse in their poetic reimagining of the confrontation. I analyze the authors’ selection and interpretation of events and their characterization of historical figures, such as Francisco Pizarro and Ata- hualpa, demonstrating that both attempt to raise the historical consciousness of their readers by presenting a counter-hegemonic vision that emphasizes the disastrous consequences of the conquest for native groups. Antonio Cornejo Polar has described the famous confrontation of cultures in Cajamarca, Peru in 1532 as a “catástrofe . [que] marcó para siempre la memoria del pueblo indio y quedó emblematizada en la muerte de Atahuallpa: hecho y símbolo de la destrucción no sólo de un imperio sino del orden de un mundo, aunque estos significados no fueran comprendidos social- mente más que con el correr de los años” (50). Despite such historical importance, many of the specific details of what happened at Cajamarca are disputable, considering that the chronicles and subsequent historiography present us with contradictions. We do know that in November of 1532, Atahualpa and a group of soldiers met with Pizarro and his men in Cajamarca Plaza. -
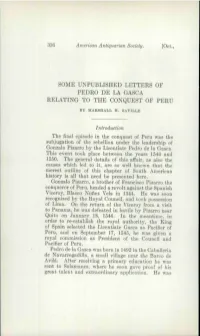
Some Unpublished Letters of Pedro De La Gasca Relating to the Conquest of Peru
336 American Antiquarian Society. [Oct., SOME UNPUBLISHED LETTERS OF PEDRO DE LA GASCA RELATING TO THE CONQUEST OF PERU BY MARSHALL H. SAVILLE Introduction The final episode in the conquest of Peru was the subjugation of the rebellion under the leadership of Gonzalo Pizarro by the Licentiate Pedro de la Gasea. This event took place between the years 1546 and 1550. The general details of this affair, as also the causes which led to it, are so well known that the merest outline of this chapter of South American history is all that need be presented here. Gonzalo Pizarro, a brother of Francisco Pizarro the conqueror of Peru, headed a revolt against the Spanish Viceroy, Blasco Nunez Vela in 1544. He was soon recognized by the Royal Council, and took possession of Lima. On the return of the Viceroy from a visit to Panama, he was defeated in battle by Pizarro near Quito on January 18, 1546. In the meantime, in order to re-establish the royal authority, the King of Spain selected the Licentiate Casca as Pacifier of Peru, and on September 17, 1545, he was given a royal commission as President of the Council and Pacifier of Peru. Pedro de la Gasea was born in 1492 in the Caballeria de Navarregadilla, a small village near the Barco de Avila. After receiving a primary education he was sent to Salamanca, where he soon gave proof of his great talent and extraordinary application. He was 1917.] Letters of Pedro de la Gasea. 337 appointed a counselor of the Inquisition in Valencia in 1541, and was soon promoted to the office of Visitador. -

La Crónica Y Las Tradiciones Peruanas: La Reelaboración De Acontecimientos Y Peripecias
La crónica y las tradiciones peruanas: la reelaboración de acontecimientos y peripecias Eduardo Huárag Álvarez Pontificia Universidad Católica del Perú [email protected] Lima-Perú Resumen El presente ensayo explora de qué modo se producen las interrelaciones entre las crónicas del Inca Garcilaso de la Vega y del Palentino, fundamentalmente, y las Tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Se trata de indagar cuál es el grado de dependencia de Palma con las crónicas de los autores mencionados y en qué aspectos se produce tal relación. Así pues, al hacer el análisis de varias tradiciones, encontraremos los vínculos de las mismas con el planteamiento argumental de la crónica, pero a su vez se podrá percibir que hay un proceso de mutación o adecuación que hace particular el estilo de Palma. Ciertamente, los episodios anecdóticos en las crónicas no son el propósito central; mientras que en Palma, cada episodio se constituye en un relato autónomo, con la estructura y tratamiento que exige un relato breve. Palabras clave: crónicas, relato, anecdótico, episodio, discurso. Abstract: This essay explores how the interrelations between the chronicles of the Inca Garcilaso de la Vega and the Palentino and the Peruvian Traditions of Ricardo Palma take place. It would be a question of investigating the degree of dependence of Palma with the chronicles of the mentioned authors and in what aspects there is such a relationship. Thus, when making the analysis of several traditions, we will find the links of the traditions with the approach of the chronicle, but in turn, it can be perceived that there is a process of mutation or adaptation that makes Palma’s style particular. -

Pdf El Capitán Don Gonzalo Pizarro, Padre De Francisco Hernando, Juan Y Gonzalo Pizarro, Conquistadores
v Él capitán don Gonzalo Pizarro, padre de Francisco Hernando, Juan y Gonzalo Pizarro, conquistadores del Perú os Pizarros de Trujillo de 'Extremadura, de los que fué cabeza, de 1470 a 1522, el capitán don Gonzalo Pizarro L el "romano", pertenecieron a la nobleza clásica de su partido. # * * Sus orígenes —nos dicen los reyes de Armas de España— se remontan a los días de don Pelayo y a las luchas que sos tuvo este campeón por libertar del dominio agareno el terri torio español. * -t * Fueron montañeses de la montaña de Asturias, como lo acreditan, en lo ¡heráldico, el pino, los osos y las pizarras de su blasón. % ¡k ^ Bajo el apelativo de Pizarros añascos, añejos o rancios, del que el vulgo formó el apellido Añasco, los nietos de los de Covadonga vinieron, bajo el estandarte del belicoso obispo de Placencia del Alonso Pérez, con los caballeros Mengos, Ta pias, Monroyes, Bejaranos, Muñinos, Ramírez y Altamiranos, a la reconquista de Trüjillo, la que se logró, según las histo rias, el día 25 de enero de 1232, de fausta recordación. * * ¡k EL CAPITÁN DON GONZALO PIZARRO 135 El historiador don Clodoaldo Naranjo y Alonso, en su Tru jillo y su tierra, -divide a los Bizarros brotados «del tronco an cestral de los Pizarros Añascos en tres grandes ramas, a sa bré; la de los Pizarros Carvajales, la de los Pizarros Orella- ñas, y la de los Pizarros conquistadores, *K -í* *?• Las .armas de las tres ramas, por lo Pizarro, son: líUn es cudo en caimpo de plata, un pino' de smople de frutos de oro, a cuyo tronco apoyan dos osos sables empinantes, y al pie de éstos sendas pizarras de color .natural." ^ >fc H1 "El Pizarro de más remota ascendencia —puntualiza aquel autor—• fué Gonzalo Sánchez Pizarro, el cual debió nacer en el último tercio del siglo XIII. -

Texto Completo (Ver PDF)
El uso táctico de las armas de fuego en las guerras civiles peruanas (1538-1547) antonio espino lópez Universidad Autónoma de Barcelona [email protected] RESUMEN Las nuevas tácticas militares desarrolladas en combate en Europa a raíz de la introducción de las armas de fuego portátiles en la infantería también se experi- mentaron en el Perú en el transcurso de las guerras civiles entre los conquistadores. En el presente artículo, postulo que Francisco de Carvajal, maestre de campo de Gonzalo Pizarro, se adelantó en varios decenios a las tácticas empleadas en Europa a la hora de sostener la cadencia de fuego en batalla. Así, en la batalla de Huarina (1547), Carvajal consiguió desarrollar su propio método para ase- gurar un nutrido fuego de su infantería, el que dependía, más que del número de hombres, del entrenamiento de los mismos y de la cantidad de armas que cada uno portaba en batalla. Palabras clave: Francisco de Carvajal, guerras civiles, armas de fuego, tácticas militares, siglo XVI ABSTRACT During the civil wars between the conquistadores, Peru was a field of experimentation for the new military tactics developed in Europe following the introduction of portable infantry firearms. This article suggests that, however, HIsTORICA XXXVI.2 (2012): 7-48 / ISSN 0252-8894 8 HIsTORICA XXXVI.2 / ISSN 0252-8894 the techniques introduced by Francisco de Carvajal, Gonzalo Pizarro’s field master, predated those used in Europe by several decades, especially regarding the rate of fire in combat. In the battle of Huarina (1547), Carvajal used his own method to ensure his infantry’s ability to deliver heavy fire. -

Robert Barker
Robert Barker An Analysis of the Creation of Chronology and Genealogy of the Inca Dynasty in a Selection of Early Peruvian Chronicles Robert Barker Department of Spanish and Latin American Studies University College London 1 Robert Barker Contents Acknowledgements 3 Abstract 4 Chapter 1: J.H. Rowe‘s Chronological Hypothesis and his Legacy 7 Chapter 2: Reviewing the Textual Evidence: A New Look at the Early Peruvian Chroniclers 44 Chapter 3: Alternative Methodologies: From Ethno-history to Archaeology 96 Chapter 4: The ‗Lost‘ Incas: A New Hypothesis 133 Summary Conclusion 174 Glossary 177 Bibliography 180 2 Robert Barker Acknowledgements I would like to take this opportunity to thank everyone who has helped and encouraged me to complete this thesis. In particular, I would like to specially mention my supervisors Professor Stephen Hart and Dr José Oliver who patiently and expectantly encouraged and guided me to the completion of this work. Professor Jason Wilson who from the very beginning encouraged me to do this PhD, as well as Dr David Henn without whose help and advice I would probably have been forced to leave this work unfinished. I would also like to take this opportunity to thank the Graduate School who organised many courses, which assisted me in the organisation, research, planning and writing of this thesis as well as providing financial help for a field trip to Peru. Furthermore, the time spent and advice given on how to tackle this difficult project by Professor Makowski of the La Pontificia Universidad Católica del Perú, Fransisco Hernández of the same university and Dr Alfredo Valencia of the San Antonio de Abad Universidad del Cuzco, and César Astuhuaman from University College London, Simon Luff, Richard Slack, and Simon Williams, friends and colleagues who made several suggestions and comments which are included in this thesis. -

JUAN NUNEZ DE Pitado Y FRANCISCO DE Aguirlte
AÑO 9. Nº 5-6-7. JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 1922 JUAN NUNEZ DE PitADO Y FRANCISCO DE AGUIRltE CAPITULO I : ,¿ Es opinión general que el sometimiento a Chile de Santiago del Estero iué a causa dtü asalto nocturno que Juan Nuñez de Prado, gobernador del Tucumán y fundador de la ciudad de San tiago del Estero, llevó en 10 de noviembre de 1550 contra Francis co de Villagrán en Tuama ( 1), al pasar éste por la Provincia de Santiago del Estero en su viaje del Perú a Chile, conduciendo fuer zas P[tr~ e~ ~obe~'I1ador Valdivia. Esta es la versión que dan los historiadores chilenos, y es ü1,mbién la que sustentaba el goberna dor de Chile; pero un estudio de los antecedentes históricos com prueba que esa versión dista mucho de ser la verdadera, pues el resultado habría sido el mismo aunque ese ataque no se hubiera llevado a cabo. Algo parecido sucede con la desaparición de Juan Nuñez de Prado en 1555. Ningún historiador explica esa desaparición tan ominosa, precisamente cumKlo la Audiencia de Lima le había res tituído el gobierno de Tucumán. Y lo más extraño es que suponen que falleció por el año de 1561, sin que se explique dónde estuvo (1) Hay una población anUgna llamaüa Tuama en el Depart:Jmento San Martín (antes Silípica 2do) de la provincia de Santiago del Estero, situada .en la margen izquierda del río Dulce, próximamente en latitud 28° y longi tud 64° 06' vV. Greenwleh, pero no puede ser el lugar a que hace referencia Juan Núñez de Prado.