Buscando a Un Inca: La Cripta De Topa Amaro
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Incas.Pdf
THE INCAS THE INCAS By Franklin Pease García Yrigoyen Translated by Simeon Tegel The Incas Franklin Pease García Yrigoyen © Mariana Mould de Pease, 2011 Translated by Simeon Tegel Original title in Spanish: Los Incas Published by Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2007, 2009, 2014, 2015 © Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015 Av. Universitaria 1801, Lima 32 - Perú Tel.: (51 1) 626-2650 Fax: (51 1) 626-2913 [email protected] www.pucp.edu.pe/publicaciones Design and composition: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú First English Edition: January 2011 First reprint English Edition: October 2015 Print run: 1000 copies ISBN: 978-9972-42-949-1 Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2015-13735 Registro de Proyecto Editorial: 31501361501021 Impreso en Tarea Asociación Gráfica Educativa Pasaje María Auxiliadora 156, Lima 5, Perú Contents Introduction 9 Chapter I The Andes, its History and the Incas 13 Inca History 13 The Predecessors of the Incas in the Andes 23 Chapter II The Origin of the Incas 31 The Early Organization of Cusco and the Formation of the Tawantinsuyu 38 The Inca Conquests 45 Chapter III The Inca Economy 53 Labor 64 Agriculture 66 Agricultural Technology 71 Livestock 76 Metallurgy 81 The Administration of Production 85 Storehouses 89 The Quipus 91 Chapter IV The Organization of Society 95 The Dualism 95 The Inca 100 The Cusco Elite 105 The Curaca: Ethnic Lord 109 Inca and Local Administration 112 The Population and Population -

Lost Ancient Technology of Peru and Bolivia
Lost Ancient Technology Of Peru And Bolivia Copyright Brien Foerster 2012 All photos in this book as well as text other than that of the author are assumed to be copyright free; obtained from internet free file sharing sites. Dedication To those that came before us and left a legacy in stone that we are trying to comprehend. Although many archaeologists don’t like people outside of their field “digging into the past” so to speak when conventional explanations don’t satisfy, I feel it is essential. If the engineering feats of the Ancient Ones cannot or indeed are not answered satisfactorily, if the age of these stone works don’t include consultation from geologists, and if the oral traditions of those that are supposedly descendants of the master builders are not taken into account, then the full story is not present. One of the best examples of this regards the great Sphinx of Egypt, dated by most Egyptologists at about 4500 years. It took the insight and questioning mind of John Anthony West, veteran student of the history of that great land to invite a geologist to study the weathering patterns of the Sphinx and make an estimate of when and how such degradation took place. In stepped Dr. Robert Schoch, PhD at Boston University, who claimed, and still holds to the theory that such an effect was the result of rain, which could have only occurred prior to the time when the Pharaoh, the presumed builders, had existed. And it has taken the keen observations of an engineer, Christopher Dunn, to look at the Great Pyramid on the Giza Plateau and develop a very potent theory that it was indeed not the tomb of an egotistical Egyptian ruler, as in Khufu, but an electrical power plant that functioned on a grand scale thousands of years before Khufu (also known as Cheops) was born. -

Inca Statehood on the Huchuy Qosqo Roads Advisor
Silva Collins, Gabriel 2019 Anthropology Thesis Title: Making the Mountains: Inca Statehood on the Huchuy Qosqo Roads Advisor: Antonia Foias Advisor is Co-author: None of the above Second Advisor: Released: release now Authenticated User Access: No Contains Copyrighted Material: No MAKING THE MOUNTAINS: Inca Statehood on the Huchuy Qosqo Roads by GABRIEL SILVA COLLINS Antonia Foias, Advisor A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Bachelor of Arts with Honors in Anthropology WILLIAMS COLLEGE Williamstown, Massachusetts May 19, 2019 Introduction Peru is famous for its Pre-Hispanic archaeological sites: places like Machu Picchu, the Nazca lines, and the city of Chan Chan. Ranging from the earliest cities in the Americas to Inca metropolises, millennia of urban human history along the Andes have left large and striking sites scattered across the country. But cities and monuments do not exist in solitude. Peru’s ancient sites are connected by a vast circulatory system of roads that connected every corner of the country, and thousands of square miles beyond its current borders. The Inca road system, or Qhapaq Ñan, is particularly famous; thousands of miles of trails linked the empire from modern- day Colombia to central Chile, crossing some of the world’s tallest mountain ranges and driest deserts. The Inca state recognized the importance of its road system, and dotted the trails with rest stops, granaries, and religious shrines. Inca roads even served directly religious purposes in pilgrimages and a system of ritual pathways that divided the empire (Ogburn 2010). This project contributes to scholarly knowledge about the Inca and Pre-Hispanic Andean civilizations by studying the roads which stitched together the Inca state. -

Peru's Musical Heritage of the Viceroyalty: the Creation of a National Identity
Western Washington University Western CEDAR WWU Graduate School Collection WWU Graduate and Undergraduate Scholarship Spring 2019 Peru's Musical Heritage of the Viceroyalty: The Creation of a National Identity Fabiola Yupari Western Washington University, [email protected] Follow this and additional works at: https://cedar.wwu.edu/wwuet Part of the Music Commons Recommended Citation Yupari, Fabiola, "Peru's Musical Heritage of the Viceroyalty: The Creation of a National Identity" (2019). WWU Graduate School Collection. 887. https://cedar.wwu.edu/wwuet/887 This Masters Thesis is brought to you for free and open access by the WWU Graduate and Undergraduate Scholarship at Western CEDAR. It has been accepted for inclusion in WWU Graduate School Collection by an authorized administrator of Western CEDAR. For more information, please contact [email protected]. Peru’s Musical Heritage of the Viceroyalty: The Creation of a National Identity By Fabiola Yupari Accepted in Partial Completion of the Requirements for the Degree Master of Music ADVISORY COMMITTEE Chair, Dr. Bertil Van Boer Dr. Ryan Dudenbostel Dr. Patrick Roulet GRADUATE SCHOOL Kathleen L. Kitto, Acting Dean Master’s Thesis In presenting this thesis in partial fulfillment of the requirements for a master’s degree at Western Washington University, I grant to Western Washington University the non-exclusive royalty-free right to archive, reproduce, distribute, and display the thesis in any and all forms, including electronic format, via any digital library mechanisms maintained by WWU. I represent and warrant this is my original work, and does not infringe or violate any rights of others. I warrant that I have obtained written permissions from the owner of any third party copyrighted material included in these files. -

Water Resources Management and Agriculture in the Highlands of South Peru from Incas Times to the Present
國立中山大學海洋環境及工程學系 博士論文 Department of Marine Environment and Engineering National Sun Yat-sen University Doctorate Dissertation 南秘魯地區從印加時期至今之水資源管理與農業灌溉使用 Water resources management and agriculture in the highlands of South Peru from Incas times to the present 研究生 : 王星 Enrique Meseth Macchiavello 指導教授 : 于嘉順 博士 Dr. Jason C.S. Yu 中華民國 一百零三年十月 October 2014 国立中山大学研究生学位論文審定書 本校海洋環境度工程筆糸博士班 研究生王 呈(学菰:DOO5040009)所提論文 南秘魯地直後印加時期至今之水資源管理興農業潅漑使用 WaterresourcesmanagementandagrlCultureinthehighlandsof SouthPeru宜omIncastimestothepresent 於中華民国宵籍藍若輩。舗査並奉行ロ 学位考試委員条章: 召集人疎放葦 委員干嘉順_鼓_ 委 員 尤結正 四国報国 委員高志明馬‘ま車 委 員 陸暁埼 委 員 委 員 委 員 委 員 指尊教授(干喜順) 囲 Acknowledgements The author would like to thank the following in this research project: National Sun Yat-Sen University NSYSU, Department of Marine Environment and Engineering, Kaohsiung, for supplying research equipment for this project Professor Jason Yu, for providing advice and suggestions - National Sun Yat-Sen University NSYSU, Department of Marine Environment and Engineering, Kaohsiung Dr. Hao-Cheng Yu, Yu-Chih Hsiao, classmates and staff from the Department of Marine Environment and Engineering at NSYSU for all their support Professor Shiau-Yun Lu, Chia-Wen Hsu MSc, and Huan-Min Chen MSc, for their support and training on GIS - National Sun Yat-Sen University NSYSU, Department of Marine Environment and Engineering, Kaohsiung Professor Su-Hwa Chen and Dr Liang-Chi Wang, for their advice and support on palynology analysis - National Taiwan University NTU, Institute of Ecology and Evolutionary Biology, Taipei Professor Michael Buzinny, for his advice and radiocarbon dating analysis - Marzeev Institute of Hygiene and Medical Ecology of the Academy of Medical Sciences of Ukraine Professor Jimmy Kao, for his advice on thesis and publications issues - National Sun Yat-Sen University NSYSU, Institute of Environmental Engineering, Kaohsiung Professor Wei-Hsiang Chen, for his lectures on climate change and advice on thesis and publications issues - National Sun Yat-Sen University NSYSU, Institute of Environmental Engineering, Kaohsiung Dir. -

PERU UNIQUE EXPERIENCE 2020 8 Days - 7 Nights Country : PERU Category : Boutique - Deluxe Accommodation : Hotel
CUSCO & INCA TREK PERU PERU UNIQUE EXPERIENCE 2020 8 days - 7 nights Country : PERU Category : Boutique - Deluxe Accommodation : Hotel Day 1: ARRIVAL IN CUSCO Type of Transport Specification Departure Arrival Baggage Weight per Alowance Luggage Flight: Lima - Cusco Suggested time: Morning On arrival to Cusco city, you will be met by one of our representative and transferred to your hotel. *We do recommend to rest this day to get acclimatized to the altitude. Hotel : La Casona Inkaterra Category : Suite Patio Altitude : 3,399 m.a.s.l. / 11,152 ft. Average Temperature : 15°C / 59°F Day 2: CUSCO This morning, you will be picked up from your hotel, and you will visit the surrounding ruins of the city of Cusco: Sacsayhuaman, this huge Inca fortress is built on three overlapping platforms. Then, visit Cusco's Historical Inca and Spanish Colonial Monuments, such as the Main Square, known in Inca times as Huacaypata or the Warrior's Square; it was the scene for many key events in Cusco's history. Continue onto the Church and Convent of Santo Domingo, a Spanish construction belonging to the Dominican Order built upon the foundations of the Inca temple of Koricancha or Temple of the Sun. Koricancha (in Quechua, site of gold) was the main religious building of the Incas dedicated to the worship of the Sun and whose walls, according to the chroniclers, were plated with sheets of gold. Magnificent blocks of finely carved stone were used in its construction. We will visit the San Pedro Market to admire the day-to-day activities of the locals. -
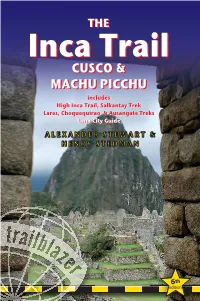
Machu Picchu Was Rediscovered by MACHU PICCHU Hiram Bingham in 1911
Inca-6 Back Cover-Q8__- 22/9/17 10:13 AM Page 1 TRAILBLAZER Inca Trail High Inca Trail, Salkantay, Lares, Choquequirao & Ausangate Treks + Lima Lares, Choquequirao & Ausangate Treks Salkantay, High Inca Trail, THETHE 6 EDN ‘...the Trailblazer series stands head, shoulders, waist and ankles above the rest. Inca Trail They are particularly strong on mapping...’ Inca Trail THE SUNDAY TIMES CUSCOCUSCO && Lost to the jungle for centuries, the Inca city of Machu Picchu was rediscovered by MACHU PICCHU Hiram Bingham in 1911. It’s now probably MACHU PICCHU the most famous sight in South America – includesincludes and justifiably so. Perched high above the river on a knife-edge ridge, the ruins are High Inca Trail, Salkantay Trek Cusco & Machu Picchu truly spectacular. The best way to reach Lares, Choquequirao & Ausangate Treks them is on foot, following parts of the original paved Inca Trail over passes of Lima City Guide 4200m (13,500ft). © Henry Stedman ❏ Choosing and booking a trek – When Includes hiking options from ALEXANDER STEWART & to go; recommended agencies in Peru and two days to three weeks with abroad; porters, arrieros and guides 35 detailed hiking maps HENRY STEDMAN showing walking times, camp- ❏ Peru background – history, people, ing places & points of interest: food, festivals, flora & fauna ● Classic Inca Trail ● High Inca Trail ❏ – a reading of The Imperial Landscape ● Salkantay Trek Inca history in the Sacred Valley, by ● Choquequirao Trek explorer and historian, Hugh Thomson Plus – new for this edition: ❏ Lima & Cusco – hotels, -

Peru Photoby Eric Lindberg
PERU PHOTOBY ERIC LINDBERG PERU WITH FULBRIGHT ASSOCIATION ALUMNI October 13-21, 2016 Home to historic colonial cities, remains PROGRAM HIGHLIGHTS of ancient civilizations, and small Indian • Journey high into the Andes to discover the villages, Peru’s rich natural wonders and mysteries of Machu Picchu. layered cultural history are the backdrop • Explore the Sacred Valley and the ruins of for this hands-on exploration in social Ollantaytambo Fortress. studies. This nine day eprogram provides exciting opportunities to discover the varied • Discover the city of Cusco, the oldest inhabited city in South America. dimensions of Peruvian culture both past and present. Learn about anthropology • Walk through history as you wander the and archaeology while visiting the iconic Sacsayhuaman ruins. Machu Picchu; hear from local families • Marvel at scenic vistas as you ride the train to how they integrate ancient languages and Aguas Calientes. traditions with modern culture; and bring • Examine the importance of camelids like history to life as you walk in the footsteps of llamas, alpacas and guanacos to the region’s the ancient Inca. cultural heritage. holbrooktravel.com | 800-451-7111 ITINERARY protect and disseminate the region’s cultural heritage, in this case represented by the original varied and rich textile tradition of Peru, emphasizing the use of ancestral OCTOBER 13 - LIMA techniques for spinning, dyeing and management Arrivals at Lima’s Jorge Chávez International Airport. of the South American camelid fibers. A committed Transfer to the hotel and check in, followed by time at and trained team works to reassess and promote the leisure. Please note that this is an international travel dissemination of the different artistic expressions and day; no meals or program activities are scheduled on this cultural values that are the heritage of Peru, and the day. -

Framing Machu Picchu: Science, Photography and the Making of Heritage
FRAMING MACHU PICCHU: SCIENCE, PHOTOGRAPHY AND THE MAKING OF HERITAGE By AMY ELIZABETH COX A DISSERTATION PRESENTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF FLORIDA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITY OF FLORIDA 2010 1 © 2010 Amy Elizabeth Cox 2 To Kirk 3 ACKNOWLEDGMENTS Research for this study was made possible by a doctoral dissertation improvement grant from the National Science Foundation’s Science and Society section and from Fulbright’s Institute for International Education. Preliminary research was conducted thanks to the generous funding from the University of Florida’s Center for Latin American Studies. Their encouragement and support through grants like the William E. Carter summer fellowship, Tinker travel grant and foreign language area studies grant, kept me motivated and exploring. My deep gratitude goes to those institutions and their staff. Many, many people have been involved in this research. First, I would like to thank all those individuals who shared their thoughts and ideas through interviews and more informal conversations. In particular, I owe an immense debt of gratitude to the members of COLITUR in Cuzco, Peru. From a professional standpoint, not only did COLITUR allow me to interview study participants in their offices, but I also participated in their new venture which encouraged the Cuzco’s local population to visit their own touristic sites. I spent two days in the pueblo of Lares with a group of “tour guides to be” and attended the Cruz Velacuy, a pilgrimage to various crosses in the town of Cuzco. Encouraging Cuzco’s population to visit the region’s attractions was a noble effort by COLITUR’s director to make tourism more equitable. -

AL ESTE DE LOS ANDES Relaciones Entre Las Sociedades Amazónicas Y Andinas Entre Los Siglos XV Y XVII
AL ESTE DE LOS ANDES Relaciones entre las sociedades amazónicas y andinas entre los siglos XV y XVII AL ESTE DE LOS ANDES Relaciones entre las sociedades amazónicas y andinas entre los siglos XV y XVII F. M. Renard Casevitz - Th. Saignes y A. C. Taylor Traducido por: Juan Carrera Colin Revisado por: Gonzalo Flores y Olinda Celestino Este libro es el Segundo que Ed. ABYA-YALA, publica en Coedición con el Instituto de Estudios Andinos Corresponde al Tomo XXXI de la Colección Travaux de l’IFEA 1ra. edición en francés: L’Inca, l’Espagnol, et les Sauvages. Editions Rechercher sur les Civilisations Paris 1986, “Sinthése” nº 21 1ra. edición en español: Coedición 1988 • Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA) Casilla 278 - Lima 18. PERÚ 1ra. Edición en Ediciones Abya-Yala dos tomos 2da. Edición Ediciones Abya-Yala en español: Av. 12 de Octubre 14-30 y Wilson Casilla 17-12-719 Telfs.: 2562-633 / 2506-267 Fax: 2506-255 / 2506-267 E-mail: [email protected] Quito-Ecuador ISBN: 9978-04-259-8 INDICE Prefacio.......................................................................................................................................... 9 LOS PIEDEMONTES ORIENTALES DE LOS ANDES CENTRALES Y MERIDIONALES: DESDE LOS PATAGUA HASTA LOS CHIRIGUANO PARTE 1 Los horizontes andinos y amazónicos Introducción .................................................................................................................................. 17 Capítulo I La herencia ................................................................................................................................... -

Guide to the Final Exam
FYS 1100 Guide to the Final Exam A. People: In this section of the test, you need to be able to identify and/or describe briefly who the following people were. You can expect to answer true/false and multiple-choice questions related to the identity and social-historical importance of these people. When studying their names, try to answer questions like: Why were these people historically or culturally important? How are they related Hiram Bingham or Mark Adams, the discovery of Machu Picchu, the Incan civilization or the Spanish conquest? Agustín Lizárraga Diego de Almagro Sayri Tupac Albert Giesecke Ernesta “Che” Guevara Shining Path Alfreda Bingham Francisco Pizarro Simón Bolívar Annie Peck Gonzalo Pizarro Theodore Roosevelt Antonio Raimondi Ice Maiden Tupac Amaru Atahualpa Pachacutec Aurita Adams Paolo Greer B. Places, Objects, and Concepts: In this section of the test you will need to identify the following places, objects, and concepts. In some cases you will need to provide a short definitions or examples of what each place, object, or concept is or why it was important. When studying for this section, try to answer questions like: What are these objects/places/concepts? Why were they historically or culturally important? andén (Incan terrace) hippy trail soroche antisuyu huaquero Tawantinsuyu apacheta Huayna Picchu Thermopylae apu inkarri Torreon bolas intihuatana Treaty of Tordesillas canchita Jim Crow laws tunki (Cock of the Rock) chasqui misanthrope usnu chicha obligatorio Vitcos Choquequirao Pachamama white elephant Coropuna Pishtaco white-lipped peccaries Cuy Puma Wakachi yerba mate guano Punahou School zampoña guerilla warfare Sacsayhuaman hacienda Sixpac Manco C. -

Philippine Indios in the Service of Empire: Indigenous Soldiers and Contingent Loyalty, 1600–1700
CORE EthnohistoryMetadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by Apollo Philippine Indios in the Service of Empire: Indigenous Soldiers and Contingent Loyalty, 1600–1700 Stephanie Mawson, University of Cambridge Abstract. Philippine indios served in the Spanish armies in the thousands in expe- ditions of conquest and defense across Spain’sPacific possessions, often signif- icantly outnumbering their Spanish counterparts. Based on detailed archival evidence presented for the first time, this article extends the previously limited nature of our understanding of indigenous soldiers in the Spanish Pacific, focusing in particular on the problem of what motivated indigenous people to join the Spanish military. The existing historiography of reward structures among indigenous elites is here coupled with an analysis of the way in which military service intersected with other forms of coerced labor among nonelite Philippine indios. An understanding of pre-Hispanic cultures of warfare and debt servitude helps make the case that many indigenous soldiers were pushed into military service as a way of paying off debts or to avoid other forms of forced labor. Thus indigenous participation in the empire was always tenuous and on the brink of breaking down. Keywords. indigenous soldiers, Philippines, Spanish Empire, military service In August 1642 the Dutch consolidated their control over Formosa— modern-day Taiwan— ejecting the small Spanish garrison from their fort at Jilong and effectively ending the fitful sixteen-year Spanish presence on the island. Curiously, the Dutch conquering party incorporated a number of Philippine indios, natives of the provinces of Pampanga and Cagayan in northern Luzon. They had come to Formosa as conscripted soldiers in the Spanish military and served as soldiers and laborers in the construction of Spanish fortifications.