Abel Santiago
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

80 Aniversario Del Palacio De Bellas Artes
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Dirección de Difusión y Relaciones Públicas Subdirección de Prensa "2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón" México, D. F., a 19 de noviembre de 2015 Boletín Núm. 1570 Celebrará el Salón de la Plástica Mexicana su 66º aniversario con una serie de exposiciones, dentro y fuera de los muros del recinto La muestra principal será inaugurada el jueves 19 de noviembre a las 19:30 Recibirán reconocimientos Arturo García Bustos, Rina Lazo, Arturo Estrada, Guillermo Ceniceros, Luis Y. Aragón y Adolfo Mexiac el 8 de diciembre A lo largo de más de seis décadas de existencia, el Salón de la Plástica Mexicana (SPM) se ha caracterizado por ser extensivo e incluyente, y en el que todas las corrientes del arte mexicano y las generaciones de artistas tienen cabida. Así lo asevera Cecilia Santacruz Langagne, coordinadora general del organismo dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), al informar que se celebrará su 66º aniversario con diversas actividades. Aun cuando el SPM ya no continúa con su vocación inicial –ser una galería de venta libre para la promoción de sus integrantes–, en ningún momento ha dejado de ser un referente para el arte mexicano, refiere Santacruz. Desde su fundación en 1949, el SPM ha incluido la obra más representativa de la plástica nacional. A pesar de las múltiples vicisitudes por las que ha atravesado, han formado parte de él cientos de pintores, escultores, grabadores, dibujantes, ceramistas y fotógrafos de todas las tendencias y generaciones. Paseo de la Reforma y Campo Marte S/N, Módulo A, 1er. -
[email protected] @Expresiones Exc
Javier Garciadiego. Con la charla The Mexican Revolution of 1910: A Socio-Historical Interpretation, el historiador mexicano encabezará hoy la conferencia Primavera 2019 de la Cátedra Eduardo Matos Moctezuma Lecture Series, que tendrá lugar en el Geological Lecture Hall del Peabody Museum of Archaeology and Ethnology de Harvard, en Massachusetts, y será transmitida en la dirección electrónica www.facebook.com/harvardmuseumsofscienceandculture a las 17:00 horas tiempo de México. BREVES [email protected] @Expresiones_Exc Foto: Especial EXPRESIONES DIARIOS ICÓNICOS EXCELSIOR MARTES 16 DE ABRIL DE 2019 Ganan Pulitzer por sacarle trapitos a Donald Trump NUEVA YORK.— The New York Times y The Wall Street Journal fue- Las deli- ron galardonados ayer cias, 1964, de con los premios Pulitzer, Valetta Swann; y que otorga la Universi- La educación en la dad de Columbia, por época mexica, sus trabajos de investi- 1966, de Regina gación que destaparon Raull. escándalos relacionados con el imperio financie- ro y la campaña electo- ral del presidente de EU, Donald Trump. New York Times reci- bió el premio a mejor re- portaje por 18 meses de El libro Eclipse de investigación a los orí- siete lunas rescata genes del imperio de Trump. Por su parte, el a 20 pintoras Wall Street Journal fue cuya obra fue galardonado por des- cubrir los pagos secre- desarrollada en el tos de Trump durante su México del siglo XX campaña electoral a dos mujeres que aseguraban POR JUAN CARLOS TALAVERA haber mantenido relacio- [email protected] nes con él, así como a las personas que media- Con la publicación de Eclipse ron en el intercambio, lo de siete lunas. -

Museos Del Instituto Nacional De Bellas Artes Y Literatura, Abiertos Este 15 De Septiembre
Dirección de Difusión y Relaciones Públicas Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2019 Boletín núm. 1402 Museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, abiertos este 15 de septiembre • El 16 de septiembre permanecerán cerrados El próximo 15 de septiembre el público de la Ciudad de México y visitantes de otros lugares podrán disfrutar de una amplia oferta expositiva en los museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). En el Museo del Palacio de Bellas Artes se ofrece la exposición Pasajero 21, El Japón de Tablada, además de la oportunidad de visitar el Área de murales con importantes obras como: El hombre controlador del universo, Tercera Internacional, Carnaval de la vida mexicana (Diego Rivera), Tormento de Cuauhtémoc (David Alfaro Siqueiros), y otros más que el público podrá apreciar. Dentro del mismo recinto se encuentra el Museo Nacional de Arquitectura, ubicado en el tercer nivel del Palacio de Bellas. El Munarq ofrece a sus visitantes un recorrido por la historia del transporte colectivo más importante de México, con la muestra Metro 50 años. Ambos museos tendrán un horario de 10:00 a 15:00 horas. Por otro lado, el Museo Nacional de Arte (Munal) recibirá a los visitantes con la exposición ATL. Fuego, tierra y viento. Sublime sensación, muestra que pretende mostrar una secuencia fluida del trabajo de este artista, en la que se combina su fase de paisajista en asociación con su afición a la geología, la vulcanología y las expresiones del poder de la naturaleza. Voces de la tierra. Lenguas indígenas es una exposición que se conforma de obras pictóricas, escultóricas, impresas, fotográficas, textiles y dibujísticas que muestran la riqueza lingüística existente en el territorio mexicano. -
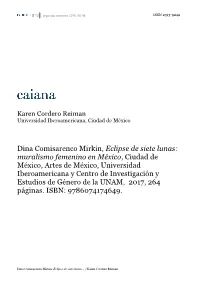
Eclipse De Siete Lunas
♯13 segundo semestre 2018: 96-98 ISSN 2313-9242 Karen Cordero Reiman Universidad Iberoamericana, Ciudad de México Dina Comisarenco Mirkin, Eclipse de siete lunas: muralismo femenino en México, Ciudad de México, Artes de México, Universidad Iberoamericana y Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM, 2017, 264 páginas. ISBN: 9786074174649. Dina Comisarenco Mirkin, Eclipse de siete lunas... / Karen Cordero Reiman ♯13 segundo semestre 2018: 96-98 En Eclipse de siete lunas: muralismo femenino en México, Dina Comisarenco Mirkin ha realizado una magnífica y rigurosa labor de rescate arqueológico de la obra mural realizada por mujeres en el siglo XX en México. A través de un cuidadoso trabajo de investigación, ha reconstruido un panorama de creación Dina Comisarenco Mirkin, Eclipse de femenina a lo largo de la centuria en un campo donde había sido invisibilizada la acción de las siete lunas: muralismo femenino en mujeres, por olvido y por argumentos misóginos México, Ciudad de México, Artes de sobre su capacidad física y artística. México, Universidad Iberoamericana Como estudiosa del arte mexicano del siglo XX, y Centro de Investigación y Estudios un campo cuya historiografía fue dominada de Género de la UNAM, 2017, 264 durante más de medio siglo por el muralismo, páginas. ISBN: 9786074174649. Comisarenco observó la sistemática ausencia o la presencia mínima de mujeres en la historia escrita sobre estas creaciones monumentales, tradicionalmente asociadas a la masculinidad. Asimismo, a pesar de que en el libro Inventario Karen Cordero Reiman del muralismo mexicano de Orlando Suárez de Universidad Iberoamericana, Ciudad de 1972 se mencionan un número significativo de México obras realizadas por mujeres, éstas constituyen sólo 33 entre 260, es decir, un 13% del grupo. -

De Una Tarde Dominical Al Inframundo De Los Maya-K'iche
De una tarde dominical al inframundo de los maya-k'iche POR LUIS FERNÁNDEZ-VERAUD FOTOGRAFÍAS: LUIS FERNÁNDEZ-VERAUD a mañana había amanecido soleada y Diego también inicia la historia en México de Rina Lazo, Rivera se encontraba desde temprano en el quien durante diez años se convirtió en "la mejor Lcomedor Versalles del hotel del Prado de de las ayudantes" de Diego Rivera y quien por más la Ciudad de México. Frente a él, se erguía majes- de setenta años después continúa su labor artística, tuoso un gran muro blanco que albergaría su más creando y recreando los mundos mágicos de su in- reciente mural al fresco. Corría el mes de julio de agotable talento. 1947 y el maestro Andrés Sánchez Flores, su ayu- “El maestro iba dibujando con un carrizo de un metro y yo iba caminando junto a él con los carbon- del que se convertiría en uno de los espacios ar- cillos en la mano, –continúa Rina Lazo– para cam- tísticosdante técnico, más importantes ya había enpreparado la historia la desuperficie nuestro - país: El mural Sueño de una tarde dominical en la dome qué hacía e iba aprendiendo a su lado cómo Alameda Central. pintaba;biárselos todas cada vezesas que cosas se leque rompían. se hacen Yo sin estaba necesidad fiján Rina Lazo, una joven estudiante guatemalteca de hablar. ¡Pero increíble! sin modelo, sin un trazo de pintura, que a sus veintiún años había ganado anterior, el maestro dibujaba como si estuviera cal- una beca para estudiar en la Ciudad de México, cando, con toda seguridad, no borraba nada… Ya que llegaba en esos momentos para convertirse en "la estuvo todo el muro dibujado, entonces empezaba la mano derecha" del maestro Rivera… “Cuando yo pintura, como se hace el fresco, siempre, de arriba llegué esa mañana vi al maestro parado frente al hacia abajo, porque había que mojar los muros y po- muro observándolo en silencio. -

Arturo García BUSTOS 1926–2017
PINTOR — GRABADOR — MURALISTA Arturo García BUSTOS 1926–2017 Exposición–Homenaje, octubre 2017–marzo 2018, Ciudad de Guatemala 1 A u t o r i d a d e s Universidad de San Carlos de Guatemala Dr. Carlos Guillermo Alvarado Cerezo Rector Dr. Carlos Enrique Camey Rodas Secretario General Ing. Álvaro Folgar Portillo Director General Extensión Universitaria M.S.c. Gladys Elizabeth Barrios Ambrocy Coordinadora Museo de la Universidad de San Carlos –"#$%&– T e x t o s Maestra Rina Lazo Wasem Maestro Roberto Cabrera † Las obras que ilustran esta publicación son del maestro Arturo García Bustos F o t o g r a f í a Archivo Familiar García Lazo De colección: Elio Morales Edson Lozano Carlos Mendoza C o l a b o r a c i ó n Maestra Rina Lazo Wasem Rina García Lazo Valentina Maxil Pérez Isauro Uribe Pineda Hemeroteca Nacional P o r t a d a Fotografía: Francisco Kochen I m p r e s i ó n Editorial Universitaria D i s e ñ o y d i a g r a m a c i ó n Carla Miranda y personal del %&'() 2da. edición 2da. 2 Arturo García Bustos (1926–2017) Presentación ay artistas de una gran trayectoria que irradian humildad y paz en su for- Hma de ser, que los hace inolvidables. Uno de ellos es el pintor, grabador y muralista mexicano Arturo García Bustos, a quien conocí en su residencia en 1981 junto a su compañera de vida, la maestra Rina Lazo, brindándome su amistad y cariño. En esta oportunidad, hemos organizado una Exposición– Homenaje como un reconocimiento a su sencilla y dulce personalidad y en agradecimiento a la con/ anza hacia nuestra institución cultural. -

Redalyc.Representaciones Y Expresiones De Lo Mexicano En Los Muralistas De La Primera Generación
Contribuciones desde Coatepec ISSN: 1870-0365 [email protected] Universidad Autónoma del Estado de México México Sánchez-López, Indira Representaciones y expresiones de lo mexicano en los muralistas de la primera generación Contribuciones desde Coatepec, núm. 24, enero-junio, 2013, pp. 67-83 Universidad Autónoma del Estado de México Toluca, México Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28126456009 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto CoatepecContribuciones desde ISSN: 1870-0365, AÑO X ii , NÚMERO 24, E N ERO -JU ni O 2013, PÁG ina S 67-83. Representaciones y expresiones de lo mexicano en los muralistas de la primera generación Representations and Expressions of “Mexican” in the First Generation of Muralists INDIRA SÁNC H EZ -LÓ P EZ * Resumen: El movimiento muralista mexicano, que tuvo sus orígenes en la etapa posrevolucionaria y fue impulsado por José Vasconcelos, se convirtió en una expresión artística cuyas obras expusieron contenidos que enfatizaban lo nacional y lo mexicano. En ellas se puede encontrar un amplio repertorio iconográfico del que destacan escenas alusivas a la historia nacional y a la vida popular. Entre los prin- cipales exponentes de la primera generación de muralistas se encuentran: Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Fermín Revueltas, Fernando Leal, Jean Charlot, Amado de la Cueva y Roberto Montenegro, artistas que en sus murales plasmaron paisajes, personajes, acontecimientos y demás escenarios, cuyos componentes pretenden ser un reflejo de lo nacional, para lo cual rescataron, en sus representaciones, símbolos y formas relacionadas con la identidad mexicana. -

Mcnay ART MUSEUM 2013 | 2015 Annual Report Visitors Enjoy a Free Family John and Peg Emley with Bill Chiego at the Margaritaville at the Day at the Mcnay
McNAY ART MUSEUM 2013 | 2015 Annual Report Visitors enjoy a free family John and Peg Emley with Bill Chiego at the Margaritaville at the day at the McNay. McNay Spring Party. Lesley Dill and René Paul Barilleaux, Chief Curator/Curator of Contemporary Art, at the Opening of Lesley Dill: Performance as Art. McNay Second Thursday band plays indie tunes on the Brown Sculpture Terrace. Visitors enjoy a free family day at the McNay. Emma and Toby Calvert at the 60th Sarah E. Harte and John Gutzler at the 60th Anniversary Celebration Anniversary Celebration Visitor enjoys field day activities during a free A local food truck serves up delicious dishes at McNay Second Suhail Arastu at the McNay Gala Hollywood Visions: Dressing the Part. family day at the McNay. Thursdays. Table of Contents Board of Trustees As of December 31, 2015 Letter from the President ................................................................................4 Tom Frost, Chairman Sarah E. Harte, President Letter from the Director ...................................................................................5 Connie McCombs McNab, Vice President Museum Highlights ...........................................................................................6 Lucille Oppenheimer Travis, Secretary Barbie O’Connor, Treasurer Notable Staff Accomplishments ...................................................................10 Toby Calvert Acquisitions ..........................................................................................................13 John W. Feik -
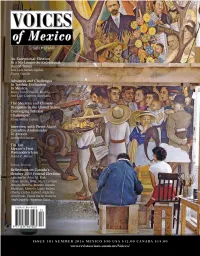
VOM-2016-0101.Pdf
TM ISSN 0186 • 9418 Voices of Mexico is published by the Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAN (Center for Research on North America) of the Coordinación de Humanidades (Office of the Coordinator of Human ities), Uni versidad Nacional Autónoma de México, UNAM (National Autonomous University of Mexico). Director Silvia Núñez García Editor-in-Chief Art Director Circulation and Sales Diego Bugeda Bernal Patricia Pérez Ramírez Norma Aída Manzanera Silva Editors Layout Subscriptions María Cristina Hernández Escobar María Elena Álvarez Sotelo Cynthia Creamer Tejeda Teresa Jiménez Andreu Assistant to the Editor-in-Chief Business Manager Copyeditor & Translator Minerva Cruz Salas María Soledad Reyes Lucero Heather Dashner Monk Special Section Guest Editor Oliver Santín Peña Rector, UNAM Enrique Graue Wiechers Coordinator of Humanities Domingo Alberto Vital Díaz Director of the Center for Research on North America (CISAN) Silvia Núñez García EDITORIAL BOARD Sergio Aguayo, Carlos Alba Vega, Norma Blázquez, Fernando Rafael Castañeda Sabido, Roberto Castañón Romo María Leoba Castañeda, Lourdes N. Chehaibar Náder, Gua dalupe González, Rosario Green, Roberto Gutiérrez López, Elizabeth Gutiérrez Romero, Carlos Heredia, Julio La bastida, Miguel León-Portilla, David Maciel, Paz Consuelo Márquez Padilla, Alicia Mayer, Humberto Muñoz García, Olga Pellicer, Elena Poniatowska, Vicente Quirarte, Federico Re yes Heroles, Andrés Rozental, José Sarukhán, Mari Carmen Serra Puche, Alina María Signoret, Fernando Solana, Rodolfo Stavenhagen, María Teresa Uriarte, Diego Valadés, José Luis Valdés-Ugalde, Mónica Ve rea, Verónica Villarespe Reyes Address letters, advertising and subscription correspondence to: Voices of Mexico, Torre II de Humanidades, piso 9, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510, México, D. F. Tel: 5623 0308. Electronic mail: [email protected]. -

Presentación
Presentación El Tercer Encuentro Internacional de Pintura Mural significó un espacio de reflexión, de confrontación de ideas, de intercambio de experiencias, enfoques, metodologías, entre creadores, restauradores y estudiosos del Muralismo Mexicano y el arte público. El ambi- cioso programa incluyó la presentación de ponencias sobre pintores activos en los prime- ros años de este movimiento artístico posrevolucionario tales como José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Roberto Montenegro; sobre artistas de la segunda generación como Pablo O’Higgins, José Chávez Morado, Federico Cantú, Leopoldo Méndez y los pintores que decoraron el Mercado Abelardo L. Rodríguez; muralistas de la tercera generación que nos transmitieron personalmente sus conocimientos y vivencias como Arturo Estrada, Arturo García Bustos, Guillermo Monroy y Rina Lazo, hasta llegar a los creadores contemporáneos, con la certeza de que todos han enriquecido y enriquecen al muralismo y al arte público, logrando una variedad de propuestas de significación y resig- nificación de símbolos, formas, técnicas y materiales, a partir de sus propias realidades personales y sociales y preocupaciones estéticas, plásticas y visuales. El título de este Tercer Encuentro Internacional, Muros frente a muros, no es gratuito, pues hace referencia a la exposición que el Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura, organizó en Morelia, Michoacán, a fines de los 70 del siglo XX. En este foro se confirmó cómo el Muralismo Mexicano se ha constituido como una vocación histórica de reivindicación del arte público, en el que la gráfica como mural transportable y el manejo de recursos artesa- Ceremonia de inauguración del Tercer Encuentro Internacional de Pintura Mural. 9 Entrega de reconocimientos por trayectorias en creación, investigación y restauración. -

Devrimci Fotoğrafçı Tina Modotti
agorakitapllğı 222 MARGARET HOOKS Margaret Hooks, Latin Amerika fotoğraflan üzerine bir uzman olarak geniş bir ko leksiyon çalışması da yürüttü Mexico City'de uzun yıllar yaşamış olan bir yazardır ve ARTnews, Afterimageve Vogue gibi yayınlarda görev almıştır. Ayrıca Guatemalan Women Speah adlı kitabın yazandır. Margaret Hooks TİNA MODOTTİ: DEVRİMCİ FOTOGRAFÇI Türkçesi: Laleper Aytek a agorakitaphğı Fotograr5 Tina Modotti: Devrimci Fotoğra[çı Margaret Hooks Kitabın Özgün Adı: Tina Modotıi: Photographer and Revolutionary Da Capo Press, 1993 lngilicez'den çeviren: Laleper Aytek Redaksiyon: Murat Uyurkulak Kapak tasanın: Mithat Çınar Mizanpaj: Sibel Yurt © 1993, Margaret Hooks © 2008; bu kitabın Türkçe yayın haklan Agora Kitaplıgı'na aittir. Birinci Basım: Ekim 2008 ISBN: 978-605-103-019-7 Baskı ve Cilt: idil Matbaacılık Tel: (0212) 674 66 78 AGORA KlTAPLIGI Gümüşsuyu Mahallesi Osmanlı Yokuşu, Muhtar Kamil Sokak No: 5/1 Taksim/ISTANBUL Tel: (0212) 243 96 26-27 Fax: (0212) 243 96 28 www.agorakitapligi.com e-posta: [email protected] Mike'a... İÇİNDEKİLER De Capo Baskısı için Önsöz ...................................ix Onsöz ...................................................xiii 1. BÖLÜM: 1896 - 1923 1) Vakitsiz Bir Ölüm .........................................3 2) Çocukluk ve Göç ..........................................9 3) Altın Kapı ...............................................19 4) Operaya! ................................................27 5) Kafadarlar ...............................................39 6) Sanat, Aşk ve Ölüm -

Impromptu Prompts
IMPROMPTU PROMPTS National Speech & Debate Association • updated 2/18/20 DIVER SITY AND INCLUSION Impromptu Prompts ARTWORK ..................................................................................... 29 BOOK TITLES .................................................................................. 31 MOVIE TITLES ................................................................................ 29 OBJECTS ........................................................................................ 30 POLITICAL CARTOONS.................................................................... 30 PROMINENT FIGURES .................................................................... 31 QUOTATIONS ................................................................................ 31 Tournament Services: IMPROMPTU PROMPTS | National Speech & Debate Association • Prepared 2/18/20 - 2 - DIVER SITY AND INCLUSION Impromptu Prompts – ARTWORK – Compiled in partnership with Wiley College and with the Sam Donaldson Center for Communication Studies Basketball Hoop Light Fixture – by David Hammons Lift Every Voice and Sing – by Augusta Savage Tournament Services: IMPROMPTU PROMPTS | National Speech & Debate Association • Prepared 2/18/20 - 3 - DIVER SITY AND INCLUSION Migration Series – by Jacob Lawrence Harmonizing – by Horace Pippin Tournament Services: IMPROMPTU PROMPTS | National Speech & Debate Association • Prepared 2/18/20 - 4 - DIVER SITY AND INCLUSION Trumpet – by Jean-Michel Basquiat The Emancipation Approximation – by Kara Walker Tournament Services: