La Vulneración De Los Derechos Humanos En El
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

05-Componente Biotico
El componente biótico lo constituyen los recursos naturales y el medio ambiente y el conjunto de elementos bióticos y abióticos que ineractúan entre sí formando unidades de paisaje. 3. COMPONENTE BIÓTICO El presente Estudio hace parte del plan de caracterización y diagnostico base de la sustentación Biofísica del esquema de Ordenamiento territorial del municipio de Coper Boyacá. Contiene: Clima, zonas de vida del territorio municipal, inventario de flora, diagnóstico natural, fauna, ecosistemas estratégicos y donde se identifica, localiza y dimensiona la riqueza biológica local y regional, así como su problemática ambiental para determinar las tendencias socioambientales que están definiendo el entorno natural actual. La vegetación es uno de los indicadores más importantes de las condiciones naturales del territorio, así como de las influencias antrópicas recibidas. Es así mismo un elemento capital en la caracterización del paisaje y el soporte de las comunidades faunísticas. Todo ello hace indispensable el análisis y trabajo de planificación territorial. Se inventaría en forma de unidades homogéneas, reconocibles y cartografiables para el Esquema de Ordenamiento Territorial de Coper Boyacá. Inicialmente se recopilaron estudios sobre el tema, se ordenó y se evaluó la información secundaria para correlacionarla con información primaria de recorridos de campo por las veredas y corregimientos, entrevistas, y muestreos de campo en diferentes ecosistemas y zonas de vida, de tal manera que se identificó el sistema funcional y el de sustentación adaptado, donde se proyecta la oferta y demanda ambiental del Municipio de Coper. " Se destaca la descripción y función de unidades inventariadas para grandes ecosistemas regionales, valoración del estado vegetativo, especies endémicas, dominantes y representativas, frecuencia, especies por estratos según estructura, como riqueza en diversidad de familias y géneros. -
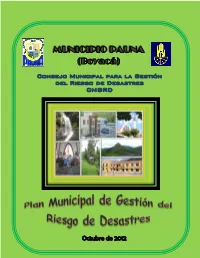
PMGRD Pauna.Pdf
Municipio de Pauna (Boyacá) Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres Presentación CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES CMGRD OMAR CASALLAS SANCHEZ ii Alcalde Municipal de Pauna JENNY CONSTANZA MARTINEZ RIAÑO Gestora Social de Pauna MYRIAM CONSUELO SANCHEZ FORERO Secretaria de Desarrollo Social LILIANA LUCIA FLORIAN ESPARZA Secretaria de Hacienda. RICHARD GIOVANNY VILLAMIL MALAVER Secretaria de Planeación Municipal JONATAN CAMILO GONZALEZ SANCHEZ Secretaria de Gobierno JUAN LERLES GONZALEZ NEIZA Director Ente Deportivo y Cultural JOSE ELADIO LEON MENJURA Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios (USPD) LUIS HUMBERTO VILLALOBOS Presidente Asociación Juntas de Acción Comunal GERENTE DE LA ESE EDGAR ALONSO PULIDO SOLANO Fecha de elaboración: Fecha de actualización: Elaborado por: Octubre de 2012 Octubre de 2012 CMGR Municipio de Pauna (Boyacá) Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres Presentación Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres CONTENIDO iii Capitulo 1. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO ............................................................. 2 1.1. Formulario A. Descripción del municipio y su entorno ....................................................................................... 3 1.1.1. Formulario B. Identificación de escenarios de riesgo ................................................................................. 15 1.1.2. Consolidación y priorización de escenarios de riesgo ............................................................................... -

Lista De Promotores Integrales De Salud
Lista de Promotores Integrales de Salud Para mayor facilidad, consulta nuestra base de Promotores Integrales de Salud en los municipios donde NUEVA EPS está presente con el Régimen Subsidiado. CIUDAD DEPARTAMENTO TELÉFONO Leticia Amazonas 3214481109 Leticia Amazonas 3223447297 Leticia Amazonas 3102877920 Puerto Nariño Amazonas 3223447296 Puerto Nariño Amazonas 3102868210 Arauca Arauca 3222394658 Arauca Arauca 3223450970 Arauquita Arauca 3223450973 Arauquita Arauca 3108652358 Fortul Arauca 3223450974 Saravena Arauca 3223450972 Tame Arauca 3223450971 Baranoa Atlántico 3223472172 Baranoa Atlántico 3203334995 Barranquilla Atlántico 3223470907 Barranquilla Atlántico 3223470907 Barranquilla Atlántico 3108700490 Barranquilla Atlántico 3223446005 Campo de La Cruz Atlántico 3214486403 Candelaria Atlántico 3223008190 Galapa Atlántico 3223480872 Juan de Acosta Atlántico 3223444795 Luruaco Atlántico 3223444786 Malambo Atlántico 3223444785 Malambo Atlántico 3223008008 Malambo Atlántico 3223444785 Manatí Atlántico 3108736088 Palmar de Varela Atlántico 3223008063 Piojo Atlántico 3223445994 Polonuevo Atlántico 3223444784 Polonuevo Atlántico 3223444784 Ponedera Atlántico 3223512169 Puerto Colombia Atlántico 3223445986 Repelón Atlántico 3223510907 Sabanagrande Atlántico 3223445989 Sabanalarga Atlántico 3203334995 Santa Lucía Atlántico 3214489514 Santo Tomás Atlántico 3223009214 Soledad Atlántico 3223009192 Soledad Atlántico 3223008994 Soledad Atlántico 3222486406 Soledad Atlántico 3222486413 Soledad Atlántico 3223484785 Soledad Atlántico 3223444784 Suan -

Pdf?Sequence=5&Isallowed=Y
Colombia Medica ISSN: 0120-8322 ISSN: 1657-9534 Universidad del Valle Martínez, David Camilo; Ávila, Julián Leonardo; Molano, Fredy Sandflies (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae), present in an endemic area of cutaneous leishmaniasis in western Boyacá, Colombia Colombia Medica, vol. 50, no. 3, 2019, July-September, pp. 192-200 Universidad del Valle DOI: https://doi.org/10.25100/cm.v50i3.3051 Available in: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28362904006 How to cite Complete issue Scientific Information System Redalyc More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America and the Caribbean, Spain and Journal's webpage in redalyc.org Portugal Project academic non-profit, developed under the open access initiative ORIGINAL ARTICLE Sandfly (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae) present in an endemic area of cutaneous leishmaniasis in West Boyacá, Colombia Flebótomos (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae), presentes en una zona endémica de leishmaniasis cutánea en el occidente de Boyacá, Colombia David Camilo Martínez1,2 Julián Leonardo Ávila2,3 and Fredy Molano1 1 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Laboratorio de Entomología, Museo de Historia Natural “Luis Gonzalo Andrade”, Grupo de Investigación Sistemática Biológica-SisBio. Tunja, Colombia, 2 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Facultad de Ciencias Básicas, Estudiante de Maestría en Ciencia Biológicas. Tunja, Colombia., 3 Gobernación de Boyacá, S *[email protected] Abstract Introducción: Sandfly are known for having vector species for the tropical disease known as leishmaniasis, endemic to West Boyacá; the municipality of Otanche displays one of the main focus for cutaneous leishmaniasis. OPEN ACCESS Objetivo: To identify the species of sandfly present in an endemic area of cutaneous Citation: Martínez DC, Ávila JL and Molano F. -

Diptera: Psychodidae: Phlebotominae
ORIGINAL ARTICLE Sandfly (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae) present in an endemic area of cutaneous leishmaniasis in West Boyacá, Colombia Flebótomos (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae), presentes en una zona endémica de leishmaniasis cutánea en el occidente de Boyacá, Colombia David Camilo Martínez1,2 Julián Leonardo Ávila2,3 Fredy Molano1 1 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Laboratorio de Entomología, Museo de Historia Natural “Luis Gonzalo Andrade”, Grupo de Investigación Sistemática Biológica-SisBio. Tunja, Colombia, 2 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Facultad de Ciencias Básicas, Estudiante de Maestría en Ciencia Biológicas. Tunja, Colombia., 3 Gobernación de Boyacá, Secretaria Departamental de Salud, Laboratorio de Entomología, Grupo de investigación del Laboratorio de Salud Pública de Boyacá, Tunja, Colombia. *[email protected] Abstract Introducción: Sandfly are known for having vector species for the tropical disease known as leishmaniasis, endemic to West Boyacá; the municipality of Otanche displays one of the main focus for cutaneous leishmaniasis. OPEN ACCESS Objetivo: Citation: Martínez DC, Ávila To identify the species of sandfly present in an endemic area of cutaneous JL and Molano F. Sandfly (Diptera: Psychodidae: leishmaniasis in West Boyacá. Phlebotominae) present in an endemic area of cutaneous Métodos: leishmaniasis in West Boyacá, The search and collection of sandflies was carried out using CDC gravid traps, over a Colombia. Colomb Med (Cali). 2019; 50(3): 192-200. http:// period of twelve hours (18:00- 06:00). Identification was carried out by revising the dx.org/1025100/cm.v50i3.3051 genitalia on both male and female samples under a microscope. The distribution took as reference households with a history of people infected with this disease, locating Received: 31 Mar 2017 them intra, peri and extra domicile. -

Informe Del Evento Vigilancia Centinela De Exposicion a Fluor Semana Epidemiologica 01 a 52 De 2015
INFORME DEL EVENTO VIGILANCIA CENTINELA DE EXPOSICION A FLUOR SEMANA EPIDEMIOLOGICA 01 A 52 DE 2015 NANCY CHAPARRO PARADA Profesional universitario LILIANA BALLEN PRIETO Profesional Especializado Dirección Técnica de Salud Pública Departamento de Boyacá 2016 Vigilancia en Salud Pública 1. INTRODUCCION En cumplimiento a lo definido en la ley 1438 de 2011 y al Decreto 3039 de 2007, el Instituto Nacional de Salud desde el 01 de julio de 2012 hasta ahora se ha desarrollado a nivel nacional una estrategia de vigilancia centinela para la fluorosis dental. Durante el año 2015 por el Departamento de Boyacá los municipios centinelas que participaron fueron Arcabuco, Garagoa, Nuevo Colon, Pauna, Pesca, San Mateo, Santa Rosa de Viterbo, Socha, Somondoco, Turmequé, Umbita, Zetaquira y Tunja municipios que hicieron parte del tercer año de vigilancia. La fluorosis dental es una hipo mineralización del esmalte que se produce como respuesta a la ingesta de flúor por un período prolongado de tiempo durante la formación del esmalte, y se caracteriza por lesiones que van desde manchas blancas tipo mota de algodón hasta fosas de ruptura. El esmalte fluorótico presenta incremento de la porosidad (1) por lo cual la superficie se ve expuesta a otros eventos como la caries dental, las tinciones extrínsecas, sensibilidad y mal oclusiones (1,2). El flúor aumenta la resistencia del diente, favorece la remineralización del esmalte cuando ha sido atacado por las bacterias contenidas en la placa bacteriana. El flúor ha sido utilizado como suplemento (6) en el agua, los alimentos y otros fluoruros tópicos como las cremas dentales, enjuagues bucales, geles y barnices de uso profesional como medida de salud pública para la prevención de la caries a nivel mundial. -

Otanche Boyacá 2019
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD, MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ 2019 ESE Hospital Manuel Elkin Patarroyo Otanche. Área de Vigilancia en Salud Pública Elaborado por: Andrea Milena Hernández Lasso Municipio de Otanche Boyacá 2019 TABLA DE CONTENIDO PRESENTACIÓN...................................................................................................................................................... 10 INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................................... 11 METODOLOGÍA ....................................................................................................................................................... 12 AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES .................................................................. 14 SIGLAS...................................................................................................................................................................... 15 CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO ...................... 16 1.1 Contexto territorial .................................................................................................................................. 16 1.1.1 Localización ............................................................................................................................................ 16 1.1.2 Características físicas del territorio ...................................................................................................... -

Plan Departamental De Extensión Agropecuaria - Pdea
PLAN DEPARTAMENTAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA - PDEA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ SECRETARÍA DE AGRICULTURA TUNJA JULIO - 2019 GOBERNACIÓN DE BOYACÁ SECRETARÍA DE AGRICULTURA Calle 20 N° 9-90, Tunja Ext: 2142 Fax: 2142 PBX 7420150-7420222 Código Postal: 150001 http://www.boyaca.gov.co Correo: [email protected] TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 7 2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS ..................................................................................... 8 3. MARCO NORMATIVO DEL PDEA ................................................................................ 15 3.1. Constitución Política ................................................................................................... 15 3.2. Resolución 464 de 2017. Política pública para la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC). ......................................................................................................... 16 3.3. Ley 1876 de 2017. Por medio de la cual se crea y pone en marcha el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA), ................................................................... 16 3.4. Resolución 407 de 2018. Reglamentación del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria –SNIA. ......................................................................................................... 21 4. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................................... -

Mapa Geologico Del Departamento De Boyaca
MAPA GEOLOGICO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA Memoria explicativa Elaborado por: ANTONIO JOSÉ RODRÍGUEZ PARRA ORLANDO SOLANO SILVA Enero DEL 2000 REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA MAPA GEOLOGICO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA Memoria explicativa Elaborada por: ANTONIO JOSÉ RODRÍGUEZ PARRA ORLANDO SOLANO SILVA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y QUIMICA “INGEOMINAS” Enero del 2000 i CONTENIDO RESUMEN .................................................................................................................... 1 1. INTRODUCCION.................................................................................................... 2 2. ASPECTOS FISICOS Y SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA ......... 3 2.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y FISIOGRAFÍA............................................ 3 2.2 HIDROGRAFIA ..................................................................................................... 7 2.3 CLIMA.................................................................................................................... 8 2.4 SUELOS Y VEGETACION .................................................................................... 8 2.5 POBLACION - ACTIVIDAD ECONOMICA ....................................................... 12 2.6 VIAS Y TRANSPORTE....................................................................................... 12 2.7 METODOLOGIA - FUENTES DE INFORMACION ........................................... 13 3. ESTRATIGRAFIA -

Cibjo Congress 2019 the Muzo Companies
CIBJO CONGRESS 2019 THE MUZO COMPANIES CIBJO CONGRESS 2019 Manama, Bahrain, 18 – 20 November 2019 Charles Burgess, President & CEO, The Muzo Companies, Colombia Keynote words at Opening session, 18th November Challenges for our second decade in Colombia: On the road of Sustainability Our experience at Muzo may contain lessons for sustainability Almost one year ago many of you gathered in Bogotá, capital of Colombia, for the II World Emerald Symposium as well as the CIBJO 2018 annual conference, which we had the honor and pleasure of hosting in October 2018, a first for South America. Almost a thousand guests attended both venues including top luxury brands representatives, designers, dealers, merchants, guilds and associations from all parts of the jewelry world. The CIBJO event was a major success for Colombia and for our industry. CIBJO´s powerful endorsement of the Colombian emerald industry was noted by all. It is my great honor to be here today at the invitation of Mr. Cavalieri and CIBJO., this on the tenth anniversary of our operations in Colombia. As many of you know, the Muzo mine, also know as Puerto Arturo, is one of the oldest and most historic emerald mines in the world. For almost five centuries the largest and finest emeralds in the world have been produced at the Muzo mine. Even before the arrival of the Europeans, Muzo emeralds were traded as far as Peru and Mexico, to the Aztec and Inca empires. We at The Muzo Companies are proud to continue the tradition of the Muzo mine and to continue to produce these beautiful gems. -

South America : Colombia : the Western and Eastern Zones of the Eastern Cordillera : Still Number 1 in the World
South America: Colombia The Western and the Eastern Emerald Zones of the Eastern Cordillera: Still Number 1 in the World Dieunar Schwarz South America is the world's most emerald-rich largest deposits in Colombian emerald history. and continent. Colombia alone produces about 60 The emeralds of the Eastern Cordillera are ex Gaston Giuliani percent of the emeralds on the world market while tremely difficult to mine, and are found in narrow report all the most Brazil's 1999 production was worth some 50 mil veins and breccias in zones where tectonic de important lion US dollars. While there have always been formation occurred. These zones can rarely be emerald deposits rumors about new emerald finds in Peru, Mexico, followed over any distance, and there are pro the world Bolivia or Ecuador, it the quantity and quality of nounced variations in emerald concentration and the emeralds of Colombia and Brazil that make quality throughout the deposits; furthermore, South America the world emerald leader. many veins In emerald-bearing areas do not Age-Old Adornment 37.08 CI pre Columbian emerald head. Ronald Ringsrud collection; Jeff Scovil photo Right: A trans parent crystal (2.2 cm high) and a cut stone (1.66 ct.}. Co lombian eme- ralds are among the most beauti ful on earth. Harold & Erica van Pelt photo Colombia: Nearly 200 Localities! There are nearly 200 known emerald localities between 4-6° north and 73-74° west in the Eastern Cord iJ lera. The emerald districts stretch NNE to SSW across two zones of mineralization: • The western zone or Vasquez-Yacopf mining district encompasses the Yacopi (La Glorieta), Muzo, Maripi (LCI Pita, Polveros), Coscuez and Perras Blancas deposits: contain emeralds. -

Asentamiento Español Y Conflictos Encomenderos En Muzo Desde 1560 a 1617
ASENTAMIENTO ESPAÑOL Y CONFLICTOS ENCOMENDEROS EN MUZO DESDE 1560 A 1617. HUMBERTO TEQUIA PORRAS PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DEPARTAMENTO DE HISTORIA CARRERA DE HISTORIA BOGOTÁ, D.C. 2008 ASENTAMIENTO ESPAÑOL Y CONFLICTOS ENCOMENDEROS EN MUZO DESDE 1560 A 1617. HUMBERTO TEQUIA PORRAS Trabajo de Grado presentada como requisito para optar al título de HISTORIADOR Director: RAFAEL DIAZ DIAZ Doctor en Historia PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DEPARTAMENTO DE HISTORIA CARRERA DE HISTORIA BOGOTÁ, D.C. 2008 DEDICATORIA A Dios, por darme la vida para alcanzar las metas propuestas. A mi hijo Humberto, por su preciosa existencia, fuente de amor y luz en mi vida. A mis padres, por su paciencia, abnegación y apoyo incondicional. A mi esposa Xiomara, por su decidido apoyo y acompañamiento en la elaboración de este trabajo. AGRADECIMIENTOS A la Pontificia Universidad Javeriana, fuente inagotable de saber, por brindarme todas las herramientas metodológicas y teóricas aplicadas en el ejercicio cotidiano de mi profesión. Al Archivo General de la Nación, especialmente al personal de la sala de investigadores por todo el aporte de información. A la Biblioteca Luis Ángel Arango, el ICANH y la Biblioteca de la Academia Colombiana de Historia, por su constante actualización en información bibliográfica. A mi director Rafael Díaz, por su paciencia e inigualable guía. CONTENIDO Pág. INTRODUCCION 1 1. SOCIEDAD, ESPACIO E IMAGINARIO DE LA CONQUISTA DE MUZO. 12 1.1 ANTECEDENTES Y CONTEXTO INICIAL 12 1.2 ESPACIO GEOGRÁFICO: Descripción y análisis 17 1.3 LOS MUZOS IMAGINADOS: Imaginarios: discurso / retórica 25 2. LA SOCIEDAD DE LA CONQUISTA 31 2.1 LA EXPANSION DE LA CONQUISTA DE LA REGIÓN CENTRAL DE LA 31 NUEVA GRANADA.