1.2. Artículos. Monográfico.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Natural Histories
chapter 1 Natural Histories “The action of the first human being in this golden age—wrote Linnaeus in a paraphrase of the Biblical story of creation—was the inspection of the crea- tures and the imposition of the names of the species according to genera”.1 The naming of creatures was also very much in the mind of the eighteenth-century Jesuit historian Pedro Lozano (1697–1752). In his Chorographic Description of the Great Chaco (Madrid, 1733), while describing the animals of that land, Lozano enumerated seven species of bees: yamacuá or mongrel bee, yalamacuá or moromoro bee, aneacuá or small black bee, and so on.2 Unlike Linnaeus, whose biological systematics was indissolubly tied to Latin, Lozano classified the bees using their aboriginal names and the implicit native taxonomy.3 He took those names from the vocabulary of the tongue of the Lules written by the Jesuit Antonio Machoni (or Macioni, 1672–1753), who in 1711 founded the reduction of San Esteban de Miraflores for this people from the eastern Andean valleys. As a procurator of the province of Paraquaria in Madrid and Rome, Father Machoni published his Arte y vocabulario de la lengua Lule y Tonocoté and also saw through the press Lozano’s Chorographic Description, the earliest example of the kind of natural history written by Jesuit missionaries in Paraquaria.4 1 Linnaeus, Systema naturae, 12th ed. (Stockholm: Salvius, 1766), 1:13. 2 Pedro Lozano, Descripción corográfica del Gran Chaco Gualamba, ed. Radamés Altieri (Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán, Instituto de Antropología, 1941), 46. Unless when a translated edition is mentioned, all translations are mine. -

FECIT VI Spanish Old Master Drawings FECIT VI FECIT VI Spanish Old Master Drawings
FECIT VI Spanish Old Master Drawings FECIT VI FECIT VI Spanish Old Master Drawings Acknowledgements: Ángel Aterido, Cipriano García-Hidalgo Villena, Manuel García Luque, Macarena Moralejo, Beatriz Moreno de Barreda, Camino Paredes, Laura Suffield, Zahira Véliz & Gerard Llobet Codina for his support during the last intense days of this CATALOGUE publication © of this catalogue: DE LA MANO Documentation and research: Gloria Martínez Leiva Design: Daniel de Labra Editing and coordination: Alberto Manrique de Pablo Photography: Andrés Valentín Gamazo Joaquín Cortés (cat. 30) Printers: ADVANTIA Gráfica & Comunicación DE LA MANO c/ Zorrilla, 21 28014 Madrid (Spain) Tel. (+ 34) 91 435 01 74 www.delamano.eu [1] ROMULO CINCINATO (Florence, c. 1540 – Madrid, c. 1597) Christ washing the Disciples’ Feet c. 1587-1590 Pencil, pen, ink and grey-brown wash on paper 555 X 145 mm INSCRIBED “60 Rs”, lower left corner PROVENANCE Madrid, private collection hilip II manifested a notable interest Salviati 3 but in recent years it has been thought in both the construction and the that he may have learned his profession in the pictorial decoration of El Escorial. studio of Taddeo Zuccaro due to the similarities The building was not yet completed evident between some of his works and models Pwhen the King began to have paintings sent to used by Zuccaro. 4 Nonetheless, Cincinato’s the monastery, the arrival of which are recorded work reveals a rigidity, an obsession with form in the Libros de entregas [delivery books]. 1 He and a degree of academicism much greater than was also personally involved in seeking out and that of his master. -

Fiestas and Fervor: Religious Life and Catholic Enlightenment in the Diocese of Barcelona, 1766-1775
FIESTAS AND FERVOR: RELIGIOUS LIFE AND CATHOLIC ENLIGHTENMENT IN THE DIOCESE OF BARCELONA, 1766-1775 DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Andrea J. Smidt, M.A. * * * * * The Ohio State University 2006 Dissertation Committee: Approved by Professor Dale K. Van Kley, Adviser Professor N. Geoffrey Parker Professor Kenneth J. Andrien ____________________ Adviser History Graduate Program ABSTRACT The Enlightenment, or the "Age of Reason," had a profound impact on eighteenth-century Europe, especially on its religion, producing both outright atheism and powerful movements of religious reform within the Church. The former—culminating in the French Revolution—has attracted many scholars; the latter has been relatively neglected. By looking at "enlightened" attempts to reform popular religious practices in Spain, my project examines the religious fervor of people whose story usually escapes historical attention. "Fiestas and Fervor" reveals the capacity of the Enlightenment to reform the Catholicism of ordinary Spaniards, examining how enlightened or Reform Catholicism affected popular piety in the diocese of Barcelona. This study focuses on the efforts of an exceptional figure of Reform Catholicism and Enlightenment Spain—Josep Climent i Avinent, Bishop of Barcelona from 1766- 1775. The program of “Enlightenment” as sponsored by the Spanish monarchy was one that did not question the Catholic faith and that championed economic progress and the advancement of the sciences, primarily benefiting the elite of Spanish society. In this context, Climent is noteworthy not only because his idea of “Catholic Enlightenment” opposed that sponsored by the Spanish monarchy but also because his was one that implicitly condemned the present hierarchy of the Catholic Church and explicitly ii advocated popular enlightenment and the creation of a more independent “public sphere” in Spain by means of increased literacy and education of the masses. -
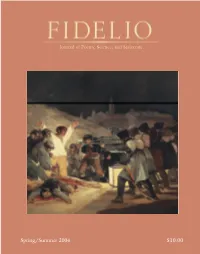
Fidelio, Volume 13, Number 1-2, Spring-Summer 2004
Journal of Poetry, Science, and Statecraft Spring/Summer 2004 $10.00 Goya and the Spain of Carlos III Francisco Goya y Lucientes, he fact that the great ‘Carlos III in reflecting his favorite saying: ‘First TFrancisco Goya y Hunting Costume,’ Carlos, then King.’ Lucientes (1746-1828) was 1786-88. No progress could have been made the official painter to the in Spain without Carlos having reduced court of Carlos III, demon- the power of the strates the importance the Inquisition and its King attributed to the Jesuit allies. The promotion of both the Inquisition was sciences and the arts in ultimately abolished his fight against the in 1813, only to be oligarchical Spanish reinstated by Inquisition and the super- Fernando VII, and stitious mental habits of Goya attacked its a population oppressed re-establishment in by centuries of Hapsburg his ‘Inquisition rule. Scene.’ Goya is perhaps best Our cover painting, ‘The known for his widely Scala/Art Resource, NY reproduced prints, the Third of May, 1808, Disasters of War, which depicted the or The Executions brutality of the 1808 Napoleonic Francisco Goya y of Príncipe Pío invasion of Spain, and the Caprichos, Lucientes, ‘Gaspar de Hill’—Goya’s which relentlessly lampooned the Jovellanos,’ 1797-98. image of the psychological backwardness of a Museo Nacional del Prado, Madrid resistance of the Spanish population deprived of Spanish people to scientific education by the Aristotelean Goya’s portrait ‘Carlos III in the invading army of Napoleon, whom Society of Jesus (Jesuits), who controlled Hunting Costume’ uniquely captures the Synarchists had brought to power to all education in Spain prior to their the loving spirit of this king, who prevent the spread of the American expulsion by Carlos in 1767. -

02 Res Publica 22.Indd
Las sombras de la tradición en el alba de la ilustración penalista ... 39 Las sombras de la tradición en el alba de la ilustración penalista en España. Manuel de Lardizábal y el proyecto de código criminal de 1787* Maximiliano Hernández Marcos** Recién editada en 1774 la traducción española de la obra de Cesare Becca- ria Dei delitti e delle pene hecha por Juan Antonio de las Casas, el secretario italiano de la embajada imperial en Madrid, Pietro Giusti, en una carta dirigida al propio autor milanés, auguraba al libro una difícil recepción en España de- bido al «despotismo religioso y político» y a la «mala legislación» imperantes en ella, a la vez que atribuía el mérito de la publicación a «las luces y el valor del fiscal Campomanes»1. De hecho, la obra aparecía en castellano encabeza- da por una Nota del Consejo Real (o de Castilla) y por un prólogo del propio traductor, en los que, extremando las cautelas, se limitaba su utilidad al plano meramente teórico de la discusión entre sabios o al de la sola «instrucción pública, sin perjuicio de las Leyes del Reyno, y su puntual observancia»2. En modo alguno se pretendía, pues, contribuir a un debate público que plantease posibles reformas de la legislación vigente. Sin embargo, parece que en cierto modo tuvo el efecto contrario, ya que reavivó el sentimiento de malestar por algunas prácticas desmedidas e inhumanas de la justicia penal (tortura, pena de muerte, castigos desproporcionados, etc.) que había empezado a surgir en la magistratura española, y despertó así en las autoridades políticas -

Jorge Juan Santacilia En La España De La Ilustración
JORGE JUAN SANTACILIA EN LA ESPAÑA DE LA ILUSTRACIÓN ALBEROLA ROMÁ, A., MAS GALVAÑ, C. Y DIE MACULET, R. (EDS.) JORGE JUAN SANTACILIA EN LA ESPAÑA DE LA ILUSTRACIÓN CASA DE VELÁZQUEZ PUBLICACIONS DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT Este libro ha sido debidamente examinado y valorado por evaluadores ajenos a la Universidad de Alicante, con el fin de garantizar la calidad científica del mismo. Publicacions de la Universitat d’Alacant 03690 Sant Vicent del Raspeig [email protected] http://publicaciones.ua.es Telèfon: 965 903 480 © els autors, 2015 © d’aquesta edició: Universitat d’Alacant i Casa de Velázquez ISBN: 978-84-9717-349-0 Dipòsit legal: A 145-2015 Disseny de coberta: candela ink Composició: Marten Kwinkelenberg Impressió i enquadernació: Guada Impresores Esta editorial es miembro de la UNE, lo que garantiza la difusión y comercialización de sus publicaciones a nivel nacional e internacional. Reservados todos los derechos. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. A Emili Balaguer Perigüell In memoriam ÍNDICE PRELIMINAR ........................................................................................... 11 Manuel Palomar Sanz PRESENTACIÓN .....................................................................................13 Armando Alberola -

Architectural Temperance: Spain and Rome, 1700-1759
Architectural Temperance Spain and Rome, 1700–1759 Architectural Temperance examines relations between Bourbon Spain and papal Rome (1700–1759) through the lens of cultural politics. With a focus on key Spanish architects sent to study in Rome by the Bourbon Kings, the book also discusses the establishment of a program of architectural educa- tion at the newly-founded Real Academia de Bellas Artes de San Fernando in Madrid. Victor Deupi explores why a powerful nation like Spain would temper its own building traditions with the more cosmopolitan trends associated with Rome; often at the expense of its own national and regional traditions. Through the inclusion of previously unpublished documents and images that shed light on the theoretical debates which shaped eighteenth-century architecture in Rome and Madrid, Architectural Temperance provides an insight into readers with new insights into the cultural history of early modern Spain. Victor Deupi teaches the history of art and architecture at the School of Architecture and Design at the New York Institute of Technology and in the Department of Visual and Performing Arts at Fairfield University. His research focuses on cultural politics in the early modern Ibero-American world. Routledge Research in Architecture The Routledge Research in Architecture series provides the reader with the latest scholarship in the field of architecture. The series publishes research from across the globe and covers areas as diverse as architectural history and theory, technology, digital architecture, structures, materials, details, design, monographs of architects, interior design and much more. By mak- ing these studies available to the worldwide academic community, the series aims to promote quality architectural research. -

La Larga Contienda Sobre La Economía Liberal
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLlTICAS LA LARGA. CONTIENDA SOBRE LA ECONOMIA LIBERAL ¿ Preludio del Capitalismo o de la Socialización? DISCURSO DE RECEPCION DEL ACADEMICO DE NUMERO EXCMO. SR. D. JUAN VELARDE FUERTES y CONTE5TAmDN DEL EXCMO. SR. D. VALENTIN ANDRES ALVAREZ y ALVAREZ Sesión del dia 21 de Noviembre de 1918 MAD RI D 197 8 DEPOSITO LEGAL: M·36.782 -1978· I.S.B.N. 84·300-0110-7 IMPRIME: GRAFICAS MARAVILLAS. S. L •• MADRID LA LARGA CONTIENDA SOBRE LA ECONOMIA LIBERAL ¿ Preludio del Capitalismo o de la Socialización? INTRODUCCION SE1il:OR PRESIDENTE, SE1il:ORES ACADEMICOS: Hace muchos años escuchaba yo en Santander, en la univer sitaria Península de la Magdalena, unas palabras, que después se han impreso, del profesor Laín Entralgo. Ante unos jóvenes nos explicaba, de acuerdo con Schleiermacher, las diferencias que existían entre la Universidad, que él ampliaba a los Centros de Investigaciones; la Escuela Especial, y la Academia. En la primera había vivido yo, como estudiante, en la recién nacida Facultad de Ciencias Políticas y Económicas. Terminado mi exa men de licenciatura había iniciado en ella la docencia como ayu dante de clases prácticas. Además, cuando escuchaba al profesor Laín, trabajaba también como ayudante, y en la Facultad de Derecho, a las órdenes del llorado profesor Olariaga. En el círcu• lo al que yo pertenecía ---el que editó sucesivamente las revistas Alfére'l., La Hora y Alcalá-, el problema de la Universidad se sentía con mucha hondura. Uno de nuestros ensayos de cabecera era Misión de la Universidad, del maestro Ortega. Por otro lado, me iniciaba en la investigación científica como becario del Instituto de Economía «Sancho de Mancada», que dirigía por aquel entonces el profesor Zumalacárregui; seguía seminarios en el Instituto de Estudios Políticos, en los que nos azuzaba la mente el profesor Valentín Andrés Alvarez, y mi maes tro, el profesor Torres, me daba consejos sobre el trabajo cien tífico en el grupo que dirigía en el Instituto de Cultura Hispá nica. -

Inventario General De Manuscritos XI
INVENTARIO GENERAL DE MANUSCRITOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL XIII (8500 a 9500) C& MINISTERIO DE CULTURA BIBLIOTECA NACIONAL MADRID, 1995 OBRAS CITADAS ABREVIADAMENTE AGUILAR PIÑAL, Bib. S. XVIII AGUILAR PIÑAL, Francisco. Bibliografía de autores del siglo XVIII. Madrid, 1981- ALENDA ALENDA Y MIRA, Jenaro. Relaciones de solemnidades y fiestas públicas de Espa ña. Madrid, 1903. ANDRÉS, G. de. Arce y Reinoso ANDRÉS, Gregorio de. «Los manuscritos del Inquisidor General, Diego de Arce y Reinoso, Obispo de Plasencia», en Hispa- nia Sacra, XXXIII (198 l),p.491-507. ANDRÉS, G. de, Conde-Duque ANDRÉS, Gregorio de. «Historia de la bi de Olivares blioteca del Conde-Duque de Olivares y descripción de sus códices», en Cuader nos Bibliográficos. 28 (1972), p. 1-12 y 30 (1973), p. 1-69. ANDRÉS, G. de, Domingo ANDRÉS, Gregorio de. «La colección de V. Guerra manuscritos de Domingo Valentin Gue rra, obispo de Segovia, en la Biblioteca Nacional», en Cuadernos para la Investi gación de la Literatura Hispánica, 12 (1990), p. 227-244. ANDRÉS, G. de, Estébanez ANDRÉS, Gregorio de. «La colección de Calderón manuscritos del literato Serafín Estébanez Calderón en la Biblioteca Nacional», en Cuadernos para la Investigación de la Li teratura Hispánica, 13 (1991), p. 79-97. ANDRÉS, G. de, Fernández ANDRÉS, Gregorio de. «La biblioteca ma de Vclasco nuscrita del Condestable Juan Fernández de Velasco», en Cuadernos Bibliográfi cos. XL {l9W),p.5-22. ANDRÉS, G. de. Perreras ANDRÉS, Gregorio de. «Los manuscritos de D. Juan de Perreras en la Biblioteca Nacional», en Revista Española de Teo/o- gía, 43(1983), p. 5-17. -

Ad Maiorem Dei Gloriam: the Expulsion of the Jesuits from Chile and Their Journey Into Exile
1 University of North Carolina at Asheville Ad Maiorem Dei Gloriam: The Expulsion of the Jesuits from Chile and their Journey into Exile. A Senior Thesis Submitted to The Faculty of the Department of History In Candidacy for the Degree of Bachelor of Arts in History by Alejandra L. McCall. 2 The Societatis Iesu (The Society of Jesus) was founded ca. 1534 by a Spaniard knight- turned priest, Ignacio de Loyola. Loyola established the order with the sole purpose of defending the Catholic faith against the sixteenth century Protestant reformation in Europe. In the first two centuries of their existence, the Jesuits quickly gained a degree of authority in European kingdoms, instituting educational programs and advising the kings and queens of Europe’s most important empires. The Jesuits first reached Santiago de Chile on April 11, 1593, establishing their first mission house soon after their arrival. In order to gain followers, the Order founded its first school, the Colegio San Miguel, beginning long-lasting support of education. Two centuries after their arrival to the Chilean province, the Jesuits had significantly grown financially and had established a bond with both the indigenous and Creole communities. But the Jesuits’ long presence in the Chilean province was interrupted during the last part of the eighteenth century. During the eighteenth century, an ideological movement, the Enlightenment, arose in England and France and slowly took over the rest of Western Europe. Followers of this new philosophical thought called for social and political reforms and sought to separate Church and State by centralizing the political power in secular hands. -
Joaquín Costa En El Ateneo De Madrid Y El Ateneo En Tiempos De Costa1
AFJC 28 • Huesca • 2014 • ISSN 0213-1404 Joaquín Costa en el Ateneo de Madrid y el Ateneo en tiempos de Costa1 ALBERTO GIL NOVALES2 Partiendo de la llegada de Costa a Madrid en 1869, se pasa al conferenciante del Ateneo, cuyo ambiente se describe, y el influjo en Costa de los cambios políticos, y de la manera en que estos repercuten sobre él, obligándole para siempre a no ser catedrático de Universidad. Se detallan las 38 conferencias del Ateneo sobre La España del siglo XIX. Se considera a Costa como africanista y como presidente de Ciencias Históricas del Ateneo, y las informaciones que dirige, Tutela de pueblos en la Historia y Oligarquía y caciquismo y su discurso en las Cortes contra el proyecto de Maura de represión del terrorismo, y su trabajo en el Ateneo para su testamento en forma novelesca. At the arrival of Costa in Madrid, he becomes a public lecturer at the Ateneo, whose ambient he describes as, also, the influx of political changes on himself, which shall force him never to be a professor at the University. His 38 public lectures at the Ateneo on La España del siglo XIX are spe- cified. Costa is considered an Africanista, becoming President of Historical Sciences at the Ateneo, as well as the director of Informaciones, such as Tutela de pueblos en la Historia and Oligarquía y caciquismo. His speech at the Cortes against Maura’s project on the repression of terrorism is studied as well as his ideological testament in a novelistic form. Joaquín Costa había llegado a Madrid, de manera diríamos estable, en 1870. -
Maîtrise Montagnon
SYLVIE MONTAGNON CLEMENT DU TREMBLAY : UN EPISTOLIER ZELE DANS L'EUROPE ERUDITE ET AUGUSTINIENNE DU XVIIIe SIECLE Sous la direction de monsieur CLAUDE MICHAUD MEMOIRE DE MAITRISE UNIVERSITE PARIS I, année 1998-1999 1 Copyright Sylvie Montagnon : Clément du Tremblay, un épistolier zélé dans l’Europe érudite et augustinienne du XVIIIe siècle. Paris : Sorbonne-Université de Paris 1, 1998-1999. Mémoire de maîtrise d’histoire sous la direction de Claude Michaud SOMMAIRE INTRODUCTION PREMIER CHAPITRE : PORTRAIT ET FORMATION DE CLEMENT I/ NAISSANCE ET MILIEU FAMILIAL : 1. ORIGINES FAMILIALES 2. LES ETUDES 3. LA VOCATION DE CLEMENT II/ CHANOINE DE L'EGLISE CATHEDRALE DE SAINT-ETIENNE D'AUXERRE : 1. L'INFLUENCE DE CAYLUS 2. CHANOINE EN BUTTE A DES PRELATS HOSTILES III/ UN ECCLESIASTIQUE ACTIF ET PATRIOTE PENDANT LA REVOLUTION : 1. UN ECCLESIASTIQUE DANS LA TOURMENTE REVOLUTIONNAIRE 2. UN ACTEUR ESSENTIEL DE LA RECONSTRUCTION DE L'EGLISE DE FRANCE 3. EVEQUE DE VERSAILLES ET LAUDATEUR DU PREMIER CONSUL IV/ QUALITES ET VERTUS DE CLEMENT : 1. UNE FOI IRREPROCHABLE 2. DESINTERESSE ET COURAGEUX 3. L'AME GENEREUSE 4. UN ERUDIT A L'ESPRIT CRITIQUE 2 Copyright Sylvie Montagnon : Clément du Tremblay, un épistolier zélé dans l’Europe érudite et augustinienne du XVIIIe siècle. Paris : Sorbonne-Université de Paris 1, 1998-1999. Mémoire de maîtrise d’histoire sous la direction de Claude Michaud CHAPITRE SECOND : LES AUTRES ACTEURS DU DRAME I/ LE FOYER HOLLANDAIS : 1. LA TRADITION "JANSENISTE" EN HOLLANDE Aux origines du schisme : le refus de n’être qu'un clergé missionnaire. Un Sud des Provinces-Unies ultramontain, une Hollande-refuge. Les difficultés de l'Eglise d'Utrecht .