Producción Orientada Al Procomún En El Documental Español
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ebook Download Public Domain, the 8Th Edition Ebook, Epub
PUBLIC DOMAIN, THE 8TH EDITION PDF, EPUB, EBOOK Stephen Fishman | 9781413324020 | | | | | Public Domain, The 8th edition PDF Book Thank you! Submit a Tip All tip submissions are carefully reviewed before being published. Through this link , you will find filtered all the songs in the public domain. Plagiarism is defined as intentionally or unintentionally using the ideas, language, or work of another without acknowledgement that such material is not one's own. What does this mean? The 'Other'. Example of "Chasing Citations" when you read something and want to find the original. Pdinfo is a project that provides information, scores and music tracks in the public domain. Pay by Credit Card. Lofting, Hugh. The Adventures of Chatterer the Red Squirrel. Harold Greenlee "His 'eighth major edition' contains a critical apparatus which has never been equaled in comprehensiveness of citation of Greek mss. After some struggles, he managed to build a great source of information for people who need amazing background music for their projects and videos. Audio Software icon An illustration of a 3. By continuing to use our site, you agree to our cookie policy. They are public domain works, in the USA and in many other countries. The Princess and the Goblin. Folkscanomy : A collection of books and text derived from the efforts of volunteers to make information as widely available as possible. Navy - contains good information on knots. The part that appears in green is the part corresponding to public domain music. Public Domain Resources from. The copyright on the musical composition is given on all the elements that make up the composition, such as the music and the lyrics. -

You Are Not Welcome Among Us: Pirates and the State
International Journal of Communication 9(2015), 890–908 1932–8036/20150005 You Are Not Welcome Among Us: Pirates and the State JESSICA L. BEYER University of Washington, USA FENWICK MCKELVEY1 Concordia University, Canada In a historical review focused on digital piracy, we explore the relationship between hacker politics and the state. We distinguish between two core aspects of piracy—the challenge to property rights and the challenge to state power—and argue that digital piracy should be considered more broadly as a challenge to the authority of the state. We trace generations of peer-to-peer networking, showing that digital piracy is a key component in the development of a political platform that advocates for a set of ideals grounded in collaborative culture, nonhierarchical organization, and a reliance on the network. We assert that this politics expresses itself in a philosophy that was formed together with the development of the state-evading forms of communication that perpetuate unmanageable networks. Keywords: pirates, information politics, intellectual property, state networks Introduction Digital piracy is most frequently framed as a challenge to property rights or as theft. This framing is not incorrect, but it overemphasizes intellectual property regimes and, in doing so, underemphasizes the broader political challenge posed by digital pirates. In fact, digital pirates and broader “hacker culture” are part of a political challenge to the state, as well as a challenge to property rights regimes. This challenge is articulated in terms of contributory culture, in contrast to the commodification and enclosures of capitalist culture; as nonhierarchical, in contrast to the strict hierarchies of the modern state; and as faith in the potential of a seemingly uncontrollable communication technology that makes all of this possible, in contrast to a fear of the potential chaos that unsurveilled spaces can bring. -

Guarding Against Abuse: the Costs of Excessively Long Copyright Terms
GUARDING AGAINST ABUSE: THE COSTS OF EXCESSIVELY LONG COPYRIGHT TERMS By Derek Khanna* I. INTRODUCTION Copyrights are intended to encourage creative works through the mechanism of a statutorily created1 limited property right, which some prominent think tanks and congressional organizations have referred to as a form of govern- ment regulation.2 Under both economic3 and legal analysis,4 they are recog- * Derek Khanna is a fellow with X-Lab and a technology policy consultant. As a policy consultant he has never worked for any organizations that lobby or with personal stakes in copyright terms, and neither has Derek ever lobbied Congress. He was previously a Yale Law School Information Society Project Fellow. He was featured in Forbes’ 2014 list of top 30 under 30 for law in policy and selected as a top 200 global leader of tomorrow for spear- heading the successful national campaign on cell phone unlocking which led to the enact- ment of copyright reform legislation to legalize phone unlocking. He has spoken at the Con- servative Political Action Conference, South by Southwest, the International Consumer Electronics Show and at several colleges across the country as a paid speaker with the Fed- eralist Society. He also serves as a columnist or contributor to National Review, The Atlan- tic and Forbes. He was previously a professional staff member for the House Republican Study Committee, where he authored the widely read House Republican Study Committee report “Three Myths about Copyright Law.” 1 See Edward C. Walterscheld, Defining the Patent and Copyright Term: Term Limits and the Intellectual Property Clause, 7 J. -
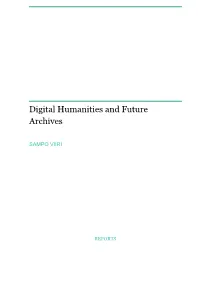
Digital Humanities and Future Archives
Digital Humanities and Future Archives SAMPO VIIRI REPORTS The Finnish Institute is a London-based private trust. Our mission is to identify emerging issues relevant to contemporary society and to act as catalyst for positive social change through partnerships. We work with artists, researchers, experts and policy makers in the United Kingdom, Finland and the Republic of Ireland to promote strong networks in the fields of culture and society. We encourage new and unexpected collaborations and support artistic interventions, research, the creative industries, foresight and social innovation in new, socially central areas. The Reports of the Finnish Institute in Unit 1, 3 York Way N1C 4AE London London is a series of publications, which United Kingdom publishes research, studies and results of T +44(0)20 3764 5090 collaborative projects carried out by the www.finnish-institute.org.uk institute. The reports provide evidence Digital Humanities and Future Archives and ideas for policy-makers and civic by the Finnish Institute in London is society organisations dealing with licensed under a Creative Commons contemporary social and cultural Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License challenges. August 2014 Table of Contents Preface Executive Summary 1 Introduction 1 1.1 Objectives 1 1.2 Methods 3 1.3 Defining Digital Humanities 4 2 The Researcher's Perspective 8 2.1 Access to Historical Resources and Public Interest 8 2.2 New Tools and Methods 14 2.3 Sharing and Preserving 19 2.4 Narrowing Gaps and Building Bridges 20 2.5 Measuring the Impacts -

Creative Commons for Education Sharing and Using Resources: the Basics
Creative Commons for Education Sharing and Using Resources: The Basics Clipart Presentation Icon, Open Clipart.org, by ousia, used under Creative Commons Zero 1.0 License (links open in new windows). Creative Commons for Education, Sharing and Using Resources: The Basics by Daniel Stewart (DrStew82) Is licensed under CC BY 4.0. I. Introduction A. Situations B. What is the Creative Commons? C. Understanding the Creative Commons Licenses II. Finding Resources Licensed under Creative Commons. Outline of A. Platforms hosting Creative Commons licensed works. Instruction B. Finding resources. B. Attributing the sources. III. Public Domain resources IV. Become a Contributor Introduction: Situations slide 1 • Have you ever: -had difficulty finding images or other resources like videos or sound files to use in your class without fear of copyright infringement? -wanted to share your own photos, drawings, or other resources for educational use? Clipart Emoticons: Question Face courtesy nicubunu, Open Clipart.org, used under Creative Commons Zero 1.0 License (links open in new windows). Introduction: Creative Commons slide 1 • If either of these situations apply to you, you should learn about the Creative Commons! • What are the Creative Commons? • According to the Creative Commons website: Creative Commons is a nonprofit organization dedicated to building a globally-accessible public commons of knowledge and culture. We make it easier for people to share their creative and academic work, as well as to access and build upon the work of others. By -

COMMUNIA Final Report
Deliverable D.1.11 COMMUNIA Final Report ECP‐2006‐PSI‐610001 COMMUNIA http://COMMUNIA‐project.eu/ Final Report Deliverable number/name Deliverable D1.11: Final Report Dissemination level Public Delivery date March 31, 2011 Status FINAL VERSION TO REVIEWERS Main Author Giancarlo F. Frosio This document incorporates the results of several months of discussions among COMMUNIA members. The main author and the project coordinator wish to thank everyone who contributed, and particularly Lucie Guibault, Paul Keller, Séverine Dusollier and Patrick Peiffer whose comments and analyzes have greatly enhanced this text. eContentplus This project is funded under the eContentplus prograMMe,1 a Multiannual CoMMunity prograMMe to Make digital content in Europe More accessible, usable and exploitable. 1 O.J. L 79 (March 24, 2005), at 1. 1 Deliverable D.1.11 COMMUNIA Final Report 2 Deliverable D.1.11 COMMUNIA Final Report CONTENTS CONTENTS ............................................................................................................................................................ 3 COMMUNIA FINAL REPORT .................................................................................................................................. 7 WHAT IS THE PUBLIC DOMAIN? ........................................................................................................................... 7 THE VALUE OF THE PUBLIC DOMAIN FOR EUROPE ................................................................................................. 11 PUBLIC DOMAIN CHALLENGES -

Problemy Regulacji Rynku Nowych Technologii Ze Szczególnym Uwzgl Údnieniem Ochrony Praw Autorskich
Problemy Zarz Èdzania, vol. 13, nr 2 (52), t. 1: 240 – 258 ISSN 1644-9584, © Wydzia ï Zarz Èdzania UW DOI 10.7172/1644-9584.52.19 Problemy regulacji rynku nowych technologii ze szczególnym uwzgl Údnieniem ochrony praw autorskich Nadesïany 01.07.14 | Zaakceptowany do druku 12.11.14 Wïodzimierz Szpringer * Autor omawia kluczowe problemy regulacji rynku nowych technologii, Problemy, które znalaz ïy miejsce wb literaturze i orzecznictwie ostatnich lat, to m.in. jednolita us ïuga komunikacji elektronicznej, próby opracowania jednolitych, paneuropejskich standardów e-podpisu, nowe trendy w stosowaniu prawa konkurencji w sektorze telekomunikacji, neutralno ĂÊ sieci, zak ïadajÈca równy dostÚp do sieci, problem standardów, dzielenie si Ú plikami z perspektywy licencji paneuropejskich, prawa autorskie do kopii ana- logowych i cyfrowych, korzystanie z utworów w chmurze, lokalizacja odpowiedzialno Ăci operatorów ISP, jak równieĝ p ïatnoĂci elektroniczne. Sïowa kluczowe : komunikacja elektroniczna, technologia ICT, Internet, software, e-podpis, standardy, prawa wïasnoĂci intelektualnej. Regulating the Market bforbNew Technologies with Particular Emphasis on bthe Protection of Copyright Submited 01.07.14 | Accepted 12.11.14 The author discusses the key issues of market regulation of new technologies, problems which are reflected in the literature and the case law in recent years, including: uniform electronic communication service, attempts to develop a single, pan-European e-signature standards, new trends in the applica- tion of competition law in the telecommunications sector, net neutrality, assuming equal access to the network, the issue of standards, sharing files from the perspective of pan-European licenses, copyrights in analog and digital copies, use of works in the cloud and the location of ISPs’ responsibility, as well as electronic payments. -
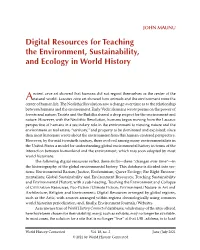
Digital Resources for Teaching the Environment, Sustainability, and Ecology in World History
JOHN MAUNU Digital Resources for Teaching the Environment, Sustainability, and Ecology in World History ncient cave art showed that humans did not regard themselves as the center of the Anatural world. Lascaux cave art showed how animals and the environment were the center of human life. The Neolithic Revolution saw a change over time as to the relationship between humans and the environment. Early Vedic shamans wrote poems on the power of forests and nature; Taoists and the Buddha shared a deep respect for the environment and nature. However, with the Neolithic Revolution, humans began moving from the Lascaux perspective of humans in a secondary role in the environment to viewing nature and the environment as real estate, “territory,” and property to be dominated and exploited; since then most historians wrote about the environment from this human-centered perspective. However, by the mid twentieth century, there evolved among many environmentalists in the United States a model for understanding global environmental history in terms of the interaction between humankind and the environment, which was soon adopted by most world historians. The following digital resources reflect these shifts—these “changes over time”—in the historiography of the global environmental history. This database is divided into sec- tions: Environmental Racism/Justice, Ecofeminism; Queer Ecology; Far Right Environ- mentalism; Global Sustainability and Environment Resources; Teaching Sustainability and Environmental History, with a sub-heading, Teaching the Environment and Collapse of Civilization Resources; Eco-Fiction/Climate Fiction; Environment/Nature in Art and Architecture; Religion and Environment; Digital Resources arranged by global regions, such as the Artic, with sources arranged within regions chronologically using common world historian periodization; and, finally, Environment Journals/Websites. -

The Newsletter
Encouraging knowledge and enhancing the study of Asia iias.asia 8884 The Newsletter The Focus Online Resources for Asia Scholars The Portrait A virtual exhibition for remote times The Study Explaining low crime Japan 2 Contents In this edition of the Focus From the Director is a free 3 Imagining the university The Newsletter periodical published by IIAS. in the post-COVID world As well as being a window into Online the institute, The Newsletter also links IIAS with the The Study community of Asia scholars and the worldwide public 4 What kind of history can we resources interested in Asia and Asian studies. The Newsletter bridges write of the Song dynasty? the gap between specialist Christian de Pee knowledge and public discourse, 5 Explaining low crime Japan and continues to serve as for Asia a forum for scholars to share Laura Bui research, commentary and 6-7 Sex and trade in seventeenth century opinion with colleagues in academia and beyond. Siam: Osoet Pegu and her Dutch lovers Wil O. Dijk scholars Postal address 8 Knock, knock! The great success PO Box 9500 of ideophones in Korean journalism 2300 RA Leiden Sonja Zweegers and The Netherlands Cristina Bahón-Arnaiz Alessandra Barrow 9 Creative ways to help believers: Visitors Indonesian female Islamic leaders Rapenburg 59 Leiden offer COVID-19 relief to families No one has escaped the effects of the T +31 (0) 71-527 2227 under pressure COVID-19 pandemic; we were forced [email protected] Mirjam Künkler and Eva F. Nisa indoors, sequestered to our ‘home 10-11 Indonesia in ‘3D’: development, Colophon dictatorship and democracy offices’. -

Image Rights, Art History and Society
Image rights, art history and society Jean Siméon Chardin, Le Jeune élève dessinant [The young student drawing], c.1738, oil on panel, 21 x 17,1 cm, Kimbell Art Museum, Fort Worth. Source: Wikimedia/Google Art Project. A report on the systems regulating the circulation Licence: Public Domain. of images of works of art and their impact on scholarship, teaching and the visibility of French public collections Presented to the Fondation de France Martine Denoyelle Katie Durand Johanna Daniel Elli Doulkaridou-Ramantani Images/Usages Programme Institut national d’histoire de l’art October 2018 www.creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr English translation: Katie Durand Image rights, art history and society - Report 3 Contents Introduction...................................................................................................................................................5 Executive Summary �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7 Part I ................................................................................................................................................................9 The legal framework regulating the circulation of images of works in French public collections �������9 1.1 Author’s rights, intellectual property and exceptions applied to images of works of art .........10 1.2 The Art reproduction market .........................................................................................................14 -

Index of /Sites/Default/Al Direct/2013/June
AL Direct, June 5, 2013 Contents American Libraries Online | ALA News | Booklist Online Chicago Update | Division News | Awards & Grants | Libraries in the News Issues | Tech Talk | E-Content | Books & Reading | Tips & Ideas Libraries on Film | Digital Library of the Week | Calendar The e-newsletter of the American Library Association | June 5, 2013 American Libraries Online American Libraries June issue The ALA Annual Conference Preview issue of American Libraries is now available online. It highlights all of the conference’s must-see events, speakers, and forums, and dishes on the best places to eat in Chicago while visiting. Other June issue features include: tips on building audiobook collections for youth, a look at charter school libraries, and a guide to apps for kids ALA Annual Conference, with special needs.... Chicago, June 27–July 2. AL: Inside Scoop, May 31 Newsmaker: A conversation with Alice Walker Alice Walker is a remarkably prolific and versatile writer of conscience. She will always be remembered for her indelible and life-changing masterpiece, The Color Purple. Walker will be appearing at the ALA Annual Conference in Chicago as an Auditorium Speaker on July 1. On behalf of American Libraries, Booklist Senior Editor Donna Seaman reached Walker at her home in Mexico.... American Libraries column, June The American Libraries ALA Annual Conference 2013 Annual Conference preview, as well as its preview popular dining guide, is ALA welcomes colleagues, vendors, and now available. Get the other attendees to Chicago for the Chicago insiders’ view, Association’s 137th Annual Conference, and find out what we’re June 27–July 2. -

Czy Jesteśmy GLAM?
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Wydawnictwa EBIB Biuletyn EBIB, nr 7 (152)/2014, Co łączy a co dzieli instytucje GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea)? Artykuł Marek Zieliński Instytut Piłsudskiego w Ameryce Czy jesteśmy GLAM? Streszczenie: Artykuł omawia pojęcie i głównych aktorów ruchu GLAM. Wąskie rozumienie GLAM jako klasyfikacji grupy instytucji (galerii, bibliotek, archiwów i muzeów) jest nieadekwatne do szerokiego użycia tego skrótowca na świecie. W artykule przedstawiona jest teza, że GLAM reprezentuje ideę, albo ruch społeczny, propagujący szerokie, otwarte i elektroniczne udostępnienie dóbr kultury. Omówione są główne instytucje i organizacje, które biorą udział w ruchu GLAM i jednocześnie go kształtują. Słowa kluczowe: otwarta kultura; GLAM; dobra kultury; dobra informacyjne; digitalizacja dóbr kultury; domena publiczna; otwarte archiwa; otwarte muzea; otwarte biblioteki; otwarte galerie Słowo GLAM to w pierwszym przybliżeniu skrótowiec od słów galerie, biblioteki, archiwa i muzea (Galleries, Libraries, Archives and Museums). Glam to także skrót od słowa glamour, co znaczy powab, urok, splendor. I wystarczy szybki rzut oka na wyniki wyszukiwania w Google, by przekonać się, jak duże mamy szanse na znalezienie raczej tego drugiego użycia słowa glam. Pojęcie GLAM jest bardzo młode, w użyciu jest dopiero od około pięciu lat. Co w rzeczywistości oznacza GLAM, możemy się dowiedzieć, analizując użycie tego słowa w różnych kontekstach (zgodnie ze współczesną wiedzą lingwistyczną, język żyje i jest tworzony oraz modyfikowany przez jego użytkowników). W artykule spróbuję pokazać, że GLAM reprezentuje ideę, zgodnie z którą instytucje gromadzące i udostępniające dobra kultury zyskują na szerokim, otwartym udostępnieniu tych dóbr. Nie ma ciała ani organizacji o nazwie GLAM.