Del Prosumidor a La Colaboración El Elemento Común De
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Esperanto Sub La Suda Kruco: Mar-Apr 2001
La suda hemisfero, 1676 Esperanto sub la Suda Kruco Marto-Aprilo 2001 Numero 50 (vol. 9, no. 2) Esperanto sub la Suda Kruco Oficiala organo de la Aŭstralia kaj la Nov-Zelanda Esperanto-Asocioj Numero 50 (volumo 9, numero 2), Marto-Aprilo 2001 Redaktoro: Donald Broadribb PO Box 643, York WA 6302, Aŭstralio ¬: (08) 9641 1937 Faksoj: (08) 9641 1134 E-poŝto: [email protected] Libroservo EN ĈI TIU NUMERO Libroservo de AEA, Esperanto-Domo, Artikoloj: 143 Lawson St Redfern, NSW 2016, elibroj en elibrejo (Franko Luin)........ 3 Aŭstralio. E-poŝte: Du diaj monaj ridetoj (Sylvan Zaft)... 4 [email protected] Skribas la legantoj ........................... 10 Korespondaj kursoj Esperanto en 2000 (Aleksander Kor- Hazel Green, 44 Towoomba Road, ĵenkov)........................................... 11 Oakey Qld 4401, Aŭstralio. E-poŝte: Sukcesis en ekzamenoj..................... 14 [email protected] Interreto............................................ 15 Deziras korespondi........................... 15 SE VI DEZIRAS LEGI PRI IO, Raporto de la ĉefdelegito de UEA en VERKU ARTIKOLON! Aŭstralio: Brian Currie................ 16 Jes, ĉu vi ne ofte pensis kiam vi el- Somerlernejo januaro 2001.............. 17 kovertigis vian novan ekzempleron de Omaĝe al Erol Chick ........................ 22 Esperanto sub la Suda Kruco: “Ni vere El la regionoj..................................... 24 bezonas artikolon pri ...?” Do sendu PEAA prezidanto tutmonde honorita tiun amatan eseon, ideon, rakonton, pro sia kontribuo al la scienco (de) esprimon de vidpunkto, leteron, de- Odlo Boksrep ................................ 25 segnaĵon, foton. Vi povas sendi vian Nia unuapaĝa mapo detale.............. 26 kontribuon per e-poŝto, sur komputila disko (Mac aŭ MS-DOS [nur 3®"]), aŭ sur papero. Se vi sendas sur papero, la English Supplement teksto devas esti klare tajpita per Esperanto in Forestry (by Sylvian La- freŝa rubando. -

Eωropa Ponto Kaj Lingva Ponto Al EU
revuo ISSN 0014-0635 Oficiala organo de Universala Esperanto-Asocio (en oficialaj rilatoj kun UN kaj Unesko) 96-a jaro • n-ro 1158 (4) • Aprilo 2003 EΩropaEΩropa PontoPonto Parlamenta agado de UFE Esperanto en Afriko kajkaj LingvaLingva Esperanto en Afriko www.lernu.netwww.lernu.net PontoPonto Gotenburgo II. alal EUEU Pri la milito Esperanto Oficiala organo de tiun çi numeron en viaj leterkestoj en malfacilaj momentoj. Universala Esperanto-Asocio La homaro denove ne trovis komunan lingvon por solvi la (en oficialaj rilatoj kun UN kaj Unesko) konfliktojn kaj anstataΩ dialogo eksonis – la kanonoj. Sur nia eterne militanta planedo do denove furiozas milito kaj vualas niajn revojn pri frata interkompreni¸o Fondita en 1905 de Paul Berthelot kaj paco. Bv. pardoni al via redaktoro ke li ne povis ne doni iom da loko al çi tiu Pri la milito (1881-1910). Establita kiel organo temo sur la oficialaj pa¸oj de la politike neΩtrala organizo. Por almenaΩ iom forgesigi vin pri la terura realo, vi trovos lega√ojn ankaΩ pri pli ¸ojigaj temoj: iniciatoj de niaj de UEA en 1908 de Hector Hodler gejunuloj, aktiva√oj de francaj esperantistoj sur parlamenta nivelo, E-pioniro sur la Renato Corsetti (1887-1920). aΩstra du-eΩra monero, historio de nia lingvo en Afriko, nia Delegita Reto, Gotenburgo, novaj E-libroj kaj aran¸oj de esperantistoj tra la mondo... Redaktoro: Stano Marçek. e estas facile skribi pri çi tiu temo en çi tiu revuo. milito estos jam fini¸inta sen grandaj suferoj de la Aliflanke la redaktanto tute prave rimarkis, ke ni ne koncernatoj. Adreso de la redakcio: N povas ßajnigi ke la milito ne okazas kaj pluparoli pri Post la milito, kiam la kanonoj çesos bleki, ni devos ree Revuo Esperanto Enhavo niaj çiutagaj temetoj. -

Antologio De Balkana Verda Stelo 2015
Antologio de Balkana Verda Stelo 2015 - 2017 kompilita de Johan Derks 2 3 Enhavlisto nulnumero: junio 2015 Enkonduko al la ideo de tiu ĉi revueto ...................................... 8 el antikvaj tempoj ...................................................................... 10 Monumento en kafejo ................................................................ 13 La serba familia festotago ......................................................... 14 Tradicio de Balkana Esperanto-kunlaboro ............................. 17 Parolado antaŭ la tombo de prof. Boĵidar Leonov ................. 22 NEKROLOGO de Boĵidar Leonov, 73 jaraĝa ........................ 24 Rememoraj bildoj bri Prof. Boĵidar Leonov .......................... 25 Kio restis de niaj revuoj ? ......................................................... 28 Ferenc Szemler: La triĝiba monto ........................................... 31 Ekzamensesio en Subotica, Serbujo ......................................... 33 Albana literaturo tradukita en Esperanto .............................. 35 specialnumero pri rifuĝantoj: septembro 2015 Respondece de Johan Derks, redaktanto .................................. 1 Enkonduko al rifuĝado ............................................................... 2 Kial Germanujo estas tiel alloga? .............................................. 3 Kontrolado ĉe la landlimo kaj "Dublinkazoj" ......................... 4 Familiano en EU-lando ............................................................... 5 La okcidentbalkana itinero ........................................................ -

Bakalářská Práce
VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA CESTOVNÍ RUCH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kateřina Klacková 2016 Couchsurfing versus konkurenční sítě Originální list zadání BP Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracoval/a jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem v práci neporušil/a autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění, dále též „AZ“). Souhlasím s umístěním bakalářské práce v knihovně VŠPJ a s jejím užitím k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě VŠPJ. Byl/a jsem seznámen/a s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje AZ, zejména § 60 (školní dílo). Beru na vědomí, že VŠPJ má právo na uzavření licenční smlouvy o užití mé bakalářské práce a prohlašuji, že souhlasím s případným užitím mé bakalářské práce (prodej, zapůjčení apod.). Jsem si vědom/a toho, že užít své bakalářské práce či poskytnout licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠPJ, která má právo ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, vynaložených vysokou školou na vytvoření díla (až do jejich skutečné výše), z výdělku dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence. V Jihlavě dne 15. dubna 2016 ………………………………… podpis Ráda bych tímto poděkovala Mgr. Martině Černé, Ph.D., která se ujala vedení mé práce. Velice jí děkuji za její ochotu, trpělivost, cenné rady a připomínky, které mi poskytla během řešení bakalářské práce. Velké díky také patří mé rodině a partnerovi za morální podporu nejen při psaní bakalářské práce, ale i po dobu celého studia. VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu Couchsurfing versus konkurenční sítě Bakalářská práce Autor: Kateřina Klacková Vedoucí práce: Mgr. -

Esperanto and the Market State
113 Język. Komunikacja. Informacja Ilona Koutny, Ida Stria (red./ed.) 12/2017: 113–120 Michael Farris Esperanto and the Market State Abstrakt (Esperanto i państwo rynkowe). Państwo narodowe jest modelem rządu skupiają- cym główne grupy etniczne, językowe bądź kulturowe na wspólnym terytorium. Jego początki pochodzą z XVII i XVII wieku i było najpowszechniejszym modelem Państwa w XIX i XX wieku. W tym modelu uzasadnienie dla rządu wynika z dostarczania usług obywatelom (np. edukacja, infrastruktura, zabezpieczenie społeczne). Esperanto jest produktem ery państwa narodowego i wiele symboli i struktur ruchu esperanckiego związanych jest z ideami państwa narodowego. Obecnie natomiast według wielu analityków i publicystów, ten model organi- zacji państwa chyli się ku upadkowi, a wyłania się nowy model państwa, często określany jako państwo rynkowe. W państwie rynkowym relacje między obywatelem i rządem, tak jak między samymi rządami, ulegają daleko idącym przemianom. Ten artykuł omówi możliwości i przeszkody dla ruchu esperanckiego wynikające z tego nowego modelu państwa. Abstract. The nation state is a form of government that merges a dominant ethnic or culture group with a political entity on a shared territory. It dates from the 17th and 18th centuries and it was the dominant state form in the 19th and 20th centuries. In this model, govern- ment legitimacy stems from providing services (such as education, infrastructure and social programs) to the citizenry. Esperanto is a product of the nation state period and much of the symbolism and structure of the Esperanto movement is tied to nation state ideas. At present however, according to many social and political analysts, this form of state organization is now in decline and a new state form, often referred to as the market state, is emerging. -

Motywy Podejmowania Turystyki Couchsurfingowej Oraz Identyfikacja Profilu Jej Polskich Uczestników
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Wydział Wychowania Fizycznego mgr Aleksandra Borek MOTYWY PODEJMOWANIA TURYSTYKI COUCHSURFINGOWEJ ORAZ IDENTYFIKACJA PROFILU JEJ POLSKICH UCZESTNIKÓW Rozprawa doktorska Promotor dr hab. Piotr Oleśniewicz Promotor pomocniczy dr hab. Daniel Puciato Wrocław 2020 Spis treści Indeks skrótów ................................................................................................................... 4 Wstęp .................................................................................................................................. 9 1. Teoretyczne podstawy turystyki couchsurfingowej jako formy podróży turystycznych iobszaru badań naukowych .................................................................... 14 1.1. Prezentacja współczesnych kierunków rozwoju turystyki oraz dotychczasowych nurtów w turystyce .............................................................................................................. 14 1.1.1. Turystyka i jej uczestnicy – podstawowa klasyfikacja .............................. 14 1.1.2. Turystyka couchsurfingowa jako element nowych koncepcji organizowania podróży turystycznych ............................................ 21 1.1.3. Determinanty podejmowania podróży turystycznych i turystyki couchsurfingowej ........................................................................... 34 1.2. Identyfikacja i zastosowanie couchsurfingu oraz jego umiejscowieniew systemach kategoryzacji turystyki........................................................................ -

Reveno Al Tririvero À Trois-Rivières De Nouveau!
Septembro 2011 Esperanto-Societo Kebekia Jaro 27, No 105 Kebekia esperantista bulteno RRevenoeveno aall TTririveroririvero Julifine en Tririvero .........................2 Ci kaj vi en Esperanto ......................10 Esperanta boatado en Kroatio ........4 Lingwa de Planeta ...........................17 8-a MEKARO ne elrevigis ! ...............5 Esperantistaj enmigrantoj ..............21 Esperanto en la franca poŝt-servo ! .6 Kiel traduki ? ...................................25 L’esperanto : une langue par choix ! 7 150 000 artikoloj en E-Vikipedio .....29 La cimo de l’ jaro 2038 ....................9 Montrealaj k apudaj E-kunvenoj .....31 À TTrois-Rivièresrois-Rivières ddee nnouveau!ouveau! Julifine en Tririvero Francisko Lorrain Treize espérantistes, dont une chienne, se sont rencontrés à Trois-Rivières durant la dernière fin de semaine de juillet, à l’invitation de Suzanne Roy. Il a fait beau. Nous avons visité le Musée du papier, le Parc de la Rivière Batiscan, beaucoup parlé, et dégusté chez Suzanne d’excellents plats végétaliens préparés par Karlo. En la lasta Riverego, iom studis nian lingvon Suzano Roy, el kaj kunmanĝis kun ni. Tririvero, invitis Kvar montrealanoj nin pasigi la du loĝis ĉe Suzano, alia ĉe lastajn tagojn de Francisko Gauthier, tute julio — sabaton kaj proksime, en la centra, dimanĉon — en sia malnova, tre agrabla, urbo. Entute dek tri riveregborda kvartalo Foto: Vikipedio homoj partoprenis en de la urbo. almenaŭ parto de la tuta programo. Eble ne ĉiuj legantoj scias, kial tiu urbo El Montrealo venis nomiĝas Tririvero. Nu, ĝi Ĵoel, Ĵenja, Den, situas ĉe la kunfluejo de Karlo, Espero (la poliglota hundo de Den kaj Karlo la rivero Saint-Maurice kaj riverego Saint-Laurent. — ŝi komprenas kaj la hispanan kaj Esperanton) Sed kiu estas la tria rivero ? Ne estas tria rivero tie. -
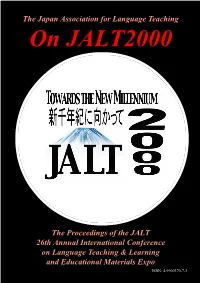
The Japan Association for Language Teaching the Proceedings of The
The Japan Association for Language Teaching On JALT2000 The Proceedings of the JALT 26th Annual International Conference on Language Teaching & Learning and Educational Materials Expo 新千年紀にむかって On JALT2000—Towards the New Millenium 1 On JALT2000— ISBN: 4-9900370-7-3 Copyright & Cataloging Data JALT Conference Proceedings An annual volume produced by the Conference Publications Committee of the Japan Association for Language Teaching JALT President: Thomas L. Simmons Publications Board Chair: Gene van Troyer Copyright Copyright © 2001 by the Japan Association for Language Teaching All rights reserved. Produced in Japan. No part of this publication may be used or reproduced in any form whatsoever without written permission of JALT, except in cases of brief quotations embodied in scholarly articles and reviews. For information: Address: Conference Proceedings, JALT Central Office, Urban Edge Bldg., 5th Floor, 1-37-9 , Taito, Taito-ku, Tokyo 110, Japan <[email protected]> Cataloging Data Long, van Troyer, Lane, Swanson, (eds.) On JALT2000: Toward the New Millenium Bibliography: p. 1. Second Language Teaching—Second Language Learning—Teacher Education I. Title November, 2001 ISBN: 4-9900370-7-3 (JALT2000 Conference Proceedings) On JALT2000—Towards the New Millenium 2 On JALT2000—新千年紀にむかって On JALT2000 Towards the New Millenium 新千年紀に向かって JALT Conference Proceedings: An annual volume produced by the Conference Publications Committee of the Japan Association for Language Teaching EDITORS Robert Long Gene van Troyer Keith Lane Malcolm Swanson COVER LOGO Andrew Robbins DESIGN, LAYOUT, and CD FORMATTING Malcolm Swanson PUBLISHED BY The Japan Association for Language Teaching November 2001 Tokyo, Japan On JALT2000—Towards the New Millenium 3 On JALT2000—新千年紀にむかって Editorial Advisory Board for JALT2000 Conference Proceedings Emika Abe Adam Komisarof Daito Bunka University Lewis and Clark College Tim Ashwell Allen Koshewa Komazawa University Junior College Tsuda College Andrew Barfield Aleda Krause University of Tsukuba Kanto Gakuen University Paul A. -

Why Esperanto?
Fiat Lingua Title: The Contemporary Esperanto Speech Community Author: Adelina Solis MS Date: 01-12-2013 FL Date: 01-01-2013 FL Number: FL-000010-01 Citation: Solis, Adelina. 2013. “The Contemporary Esperanto Speech Community.” FL-000010-01, Fiat Lingua, <http:// fiatlingua.org>. Web. 01 Jan. 2013. Copyright: © 2013 Adelina Solis. This work is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ Fiat Lingua is produced and maintained by the Language Creation Society (LCS). For more information about the LCS, visit http://www.conlang.org/ The Contemporary Esperanto Speech Community by Adelina Mariflor Solís Montúfar 1 Table of Contents Chapter 1: Introduction 3 1.1 Definitions 4 1.2 Political support for a universal language 5 1.3 A brief history of language invention 9 1.4 A brief history of Esperanto 14 1.5 The construction, structure, and dissemination of Esperanto 17 1.6 Esperanto and the culture question 24 1.7 Research Methods 29 Chapter 2: Who Speaks Esperanto? 34 2.1 Number and distribution of speakers 34 2.2 Gender distribution 47 Chapter 3: The Esperanto Speech Community 58 3.1 Terminology and definitions 58 3.2 Norms and Ideologies 65 3.3 Approach to language 70 Chapter 4: Why Esperanto? 81 4.1 Ideology-based reasons to speak Esperanto 83 4.2 Practical attractions to Esperanto 86 4.3 More than friendship 94 4.4 The congress effect 95 4.5 Esperanto for the blind 100 4.6 Unexpected benefits 102 Chapter 5: Esperantist Objectives 103 5.1 Attracting new speakers 103 5.2 Teaching Esperanto 107 Chapter 6: Conclusion 116 Works Cited 121 2 Chapter 1: Introduction When we think about invented languages, we may think of childhood games. -

AGENDA REGULAR MEETING of the PLANNING COMMISSION This Meeting Is Held in a Wheelchair Accessible Location
Planning Commission AGENDA REGULAR MEETING OF THE PLANNING COMMISSION This meeting is held in a wheelchair accessible location. Wednesday, March 18, 2015 North Berkeley Senior Center 7:00 PM 1901 Hearst Ave / MLK Jr Way See “MEETING PROCEDURES” below. All written materials identified on this agenda are available on the Planning Commission webpage: http://www.ci.berkeley.ca.us/ContentDisplay.aspx?id=13072 PRELIMINARY MATTERS 1. Roll Call: Murphy, Stephen (Chair), appointed by Councilmember Capitelli, District 5 Matthews, Deborah (Vice Chair), appointed by Councilmember Moore, District 2 Novosel, Jim, appointed by Councilmember Maio, District 1 Bartlett, Benjamen, appointed by Councilmember Anderson, District 3 Poschman, Gene, appointed by Councilmember Arreguin, District 4 Pollack, Harry, appointed by Councilmember Wengraf, District 6 Lam, Elizabeth, appointed by Councilmember Worthington, District 7 Chapple, Karen, appointed by Councilmember Droste, District 8 Davis, Tracy, appointed by Mayor Bates 2. Order of Agenda: The Commission may rearrange the agenda or place additional agendized items on the Consent Calendar. 3. Public Comment: Comments on subjects not included on the agenda. Speakers may comment on agenda items when the Commission hears those items. (See “Public Testimony Guidelines” below): 4. Planning Staff Report: In addition to the items below, additional matters may be reported at the meeting. 5. Chairperson’s Report: Report by Planning Commission Chair. 6. Committee Reports: Reports by Commission committees or liaisons. In addition to the items below, additional matters may be reported at the meeting. 7. Approval of Minutes: Approval of draft minutes of February 18, 2015. 8. Future Agenda Items and Other Planning-Related Events: None. -

Libroj Proponataj Por Interŝanĝo, Biblioteko Marc Vanden Bempt
Libroj proponataj por inter ŝan ĝo, biblioteko Marc Vanden Bempt (Esperanto-vb) p. 1 "Moderna Esperanto", The international scientific language, English version; Teodoro Lahago , Nevada, USA: Moderna Esperanto, 1966 (56p., 24cm.): 2 ekz (F.485) "My Juliet" (Esperanto Version) and Esperanto while you wait; Mr. Harrison Hill , London: Reynolds & Co., and the Britisch Esperanto Association (Incorporated), sd. (4 + 16 + 4p., 12,2cm.): 1 ekz (0.4170) "Ŝi"; H. Rider Haggard , Amsterdamo: Populara Esperanto-Biblioteko, sd. (277p., 20,8cm.): 7 ekz (0.1194) (sen titolo, i.a.) La bahaa revelacio, La eklumi ĝo de la nova tago, Skizo de bahaa historio,…); -, -: -, la ŭ la kontrolo de la Amerika Nacia Spirita Kunveno, sd. (16p., 13cm.): 1 ekz (0.4830) ...el la kara infaneco; Valo , Laroque Timbaut: La Juna Penso 120B, 1977 (100p., 20,6cm.): 1 ekz (S/164.120B) 10 jaroj de Esperanto-teatro "Espero", Jerzy Fornal; Zofia Banet-Fornalowa, red. , Danlando: Esperanto-teatro "Espero", 1993 (26p., 21cm.): 2 ekz (0.3109) 100 demandoj kun respondoj pri la bulgara virino; Rumjana Gan ĉeva, Milanka vilova, Nevjana Aba ĝieva , Sofio: Bulgara esperantista asocio, 1986 (139p., 20cm.): 1 ekz (0.4467) 100 pri cent; Andrzej Pettyn , Varsovio: Pola Esperanto-Asocio "Ritmo", 1989 (45p., 19,9cm.): 1 ekz (0.1521) 100 vragen over grammatica en onderwijs ten dienste van candidaten voor het Esperanto-examen B; F. Faulhaber , Amsterdam: Libro-servo F.L.E. en Libro-servo L.E.E.N., tweede druk, sd., sd. (16p., 21,2cm.): 1 ekz (0.470) 100-jara Esperanto 1887-1987, jubilea libro de Akademianoj - Centjara Esperanto; diversaj a ŭtoroj, red. -

Tran Ledieu.Pdf (4.249Mb)
Le Dieu Tran ________________________________ Trust in an online hospitality network: An interpretive study of The CouchSurfing Project Supervisor: Raivo Ruusalepp Master thesis International Master in Digital Library Learning 2009 DECLARATION “I certify that all material in this dissertation which is not my own work has been identified and that no material is included for which a degree has previously been conferred upon me” ...............................(signature of candidate) ii ACKNOWLEDGEMENTS First and foremost, I would like to thank my supervisor, Raivo Ruusalepp. Your knack for looking at the “big picture” has been immensely helpful in guiding the process of writing this thesis. I appreciate the time you have taken out of your busy schedule to offer your astute advice, knowledge and encouragement. Tänan väga. To the individuals who I’ve interviewed for this thesis, thank you for your keen participation and sharing your thoughts with me. To the CouchSurfers, I admire your magnanimity and faith in the unknown. To Katherine Howard, Sirje Virkus, Christina Hough and Jacqueline Lee, thank you for reading through my drafts and for your insightful comments. To my professors and lecturers at Oslo University College, Parma University and Tallinn University as well as the DILL scholars and visiting professors, I thank you for imparting your expertise and enthusiasm for the profession with us. Special thanks to Sirje Virkus and Aira Lepik at Tallinn University, your dedication to fostering student excellence both academically and professionally are evident and greatly appreciated. To my fellow DILLers, you have made these past two years a memorable experience. The laughter, challenges and camaraderie, I will certainly remember.