Vision De Cuba Eugenio Velasco Letelier Vision De Cuba Indice
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Casa Dividida
Prefacio: Una breve historia de Cuba Nombre: ________________ CASA DIVIDIDA Vocabulario útil: Mis palabras Nuevas: la gente – the people taíno – caribbean indigenous group indígena – indigenous casabe – flat bread made from yucca cambió – changed pertenecían al – belonged to esclavos – slaves sin embargo – however guerreros – warriors luchar – to fight hachas de piedra – Stone hatchets lanzas de madera – wooden spears armadura – armor se retiraban – the retreated lo condenaron – they condemned him hoguera – fire siglo – century los años cincuenta – the 1950s I. Antes de leer: Contesta las preguntas en frases completas. 1. ¿Qué sabes de la historia y cultura de Cuba? 2. ¿Has visitado otro país u otro estado? ¿Cómo fue? 3. ¿Por qué es importante estudiar la historia? 1 II. Contesta cada pregunta, usando frases completas. 1. ¿Cómo era la cultura de los taíno antes de que llegó Cristóbal Colón? 2. ¿Cómo cambiaron las vidas de los taínos después de que llegó Cristóbal Colón? 3. ¿Quién organizó una resistencia fuerte contra los españoles? 4. Cuándo muchos indígenas murieron a causa de los españoles, ¿qué hicieron los españoles para traer más esclavos? 5. ¿Qué es una razón que Estados Unidos entró en la guerra de independencia de Cuba? 6. ¿Qué pasó después de la independencia de Cuba? ¿Cuba tenía su independencia total? ¿Por qué sí o no? 7. ¿Quién era el dictador de Cuba en los años cuarenta y cincuenta? III. Haz una búsqueda de Internet y describe a cada persona y sus vidas. Hatuey Fulgencio Batista 2 IV. Indica si la frase es c = cierto o f = falso según el texto. Si es falsa, corrígela. -

CUBA EN LA ENCRUCIJADA Igualitarismo Versus Liberalismo
CUBA EN LA ENCRUCIJADA Igualitarismo versus liberalismo Ignasi Pérez Martínez documentos Serie: América Latina Número 9. Cuba en la encrucijada. Igualitarismo versus liberalismo © Ignasi Pérez Martínez © Fundació CIDOB, de esta edición Edita: CIDOB edicions Elisabets, 12 08001 Barcelona Tel. 93 302 64 95 Fax. 93 302 21 18 E-mail: [email protected] URL:http://www.cidob.org Depósito legal: B-20.689-2004 ISSN: 1697-7688 Imprime: Cargraphics S.A. Barcelona, noviembre de 2005 CUBA EN LA ENCRUCIJADA Igualitarismo versus liberalismo Ignasi Pérez Martínez* Noviembre de 2005 *Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política. Universitat de Barcelona Este documento pretende analizar la actual situación de radicalización en el panorama político cubano como consecuencia de la consolidación de las dos posturas aparentemente más importantes en el escenario político de este país, las cuales están clara y antagónicamente enfrentadas entre sí: la liberal (conservadora y plutocrática) y la igualitarista (autoritaria y autocrática). Las eminentes contradicciones metodológicas e ideológicas de ambas, así como la nula intención de acercamiento y/o pacto entre ellas, nos inducen a pensar que un futuro político en manos de alguna de las dos, sin otra pre- sencia alguna, puede acarrear consecuencias nefastas para el futuro político y social de la isla. Este trabajo no se podría haber realizado sin el valiosísimo apoyo de Carles Ramió, quien a pesar de mi juventud confió en mis capacidades; a la dedi- cación (tan ilusionante) y laborioso seguimiento de Cesáreo Rodríguez Aguilera de Prat, al apadrinamiento en sociedad del ilustre y harto recono- cido Salvador Giner, a los siempre oportunos comentarios y alientos frater- nales de Lucas Krotsch y, en especial, a la continua y perseverante instrucción del vehemente, cabal y paciente intelectual, maestro y amigo Rafael Martínez (ni decir se tiene). -

DOS CHILENAS EN LA HABANA Lvtctj Lo\Tsck
DOS CHILENAS EN LA HABANA Lvtctj Lo\tsck DOS CHILENAS EN LA HABANA Loey L o r t s c h La Habana, Octubre 19^3 Santiago, Diciembre 1963 f\ SC PLASVGMF FONO 65601 "Hay que crear una opinión pública nueva, privada y libremente. La existente está mantenida por la prensa, la propaganda, las organizaciones y las influencias financieras". ALBERT SCHEIWTZER "Los tiempos en que la opinión pública se gestaba ,cou ayuda de los artículos editoriales y de colaboración han pasado ya al mu- seo del periódico; hoy, la opinión pública se forma por medio de las noticias, es decir, en la mayoría de los casos, a fuerza de noticias fabricadas". BRUNO FREI INDICE Pág. Pág. A MANERA DE PROLOGO 7 LOS NIÑOS 22 LAS PRIMERAS HORAS.. 11 LOS VAGOS . 22 NOS MUESTRAN LAS CUEVAS DE ALI-BABA . 11 EL AVION PIRATA 23 PERDIDAS EN LA HABANA 12 LA PRESENCIA DE LOS RUSOS 24 UN POCO DE HISTORIA 13 VAMOS A LA PELUQUERIA .... 24 IMPRESIONES DE UN EMBAJADOR LATINOAMERICANO 14 UNA NOCHE EN LA PLAZA DE ARMAS 25 CONVERSACION CON UN MAITRE EN EL HABANA LIBRE ESTAMOS RACIONADOS 26 (EX HABANA HILTON) . 15 LOS DESCONTENTOS 27 LA ENFERMEDAD NO ES PROBLEMA .. 16 EJERCITO BATISTIANO Y EJERCITO POPULAR 28 CONOCEMOS A DOS PERIODISTAS NORTEAMERICANAS. 16 EN EL GRILL DEL HOTEL HABANA LIBRE 29 EN UNA LIBRERIA. 17 POR FIN OIMOS A FIDEL 30 CONVERSAMOS CON DOS CESANTES 18 EL MUSEO NAPOLEONICO . 31 UNA MILICIANA QUE TUVO JOYERIA. 19 LA IGLESIA EN CUBA., 31 PASAMOS UN DIA DE CAMPO 19 EL CICLON FLORA 32 LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO O LO QUE SE HACE Y EL MUSEO DE ARTE 32 LO QUE NO SE HACE 21 LOS CUBANOS EN GENERAL 35 VIAJE EN UN TRANVIA 21 SANTIAGO — 18 DE OCTUBRE 34 A MANERA DE PROLOGO En Septiembre de 1963 mi hermana y yo nartimos rumbo a México y Cuba. -

State of Ambiguity: Civic Life and Culture in Cuba's First Republic
STATE OF AMBIGUITY STATE OF AMBIGUITY CiviC Life and CuLture in Cuba’s first repubLiC STEVEN PALMER, JOSÉ ANTONIO PIQUERAS, and AMPARO SÁNCHEZ COBOS, editors Duke university press 2014 © 2014 Duke University Press All rights reserved Printed in the United States of America on acid-f ree paper ♾ Designed by Heather Hensley Typeset in Minion Pro by Tseng Information Systems, Inc. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data State of ambiguity : civic life and culture in Cuba’s first republic / Steven Palmer, José Antonio Piqueras, and Amparo Sánchez Cobos, editors. pages cm Includes bibliographical references and index. isbn 978-0-8223-5630-1 (cloth : alk. paper) isbn 978-0-8223-5638-7 (pbk. : alk. paper) 1. Cuba—History—19th century. 2. Cuba—History—20th century. 3. Cuba—Politics and government—19th century. 4. Cuba—Politics and government—20th century. 5. Cuba— Civilization—19th century. 6. Cuba—Civilization—20th century. i. Palmer, Steven Paul. ii. Piqueras Arenas, José A. (José Antonio). iii. Sánchez Cobos, Amparo. f1784.s73 2014 972.91′05—dc23 2013048700 CONTENTS Introduction: Revisiting Cuba’s First Republic | 1 Steven Palmer, José Antonio Piqueras, and Amparo Sánchez Cobos 1. A Sunken Ship, a Bronze Eagle, and the Politics of Memory: The “Social Life” of the USS Maine in Cuba (1898–1961) | 22 Marial Iglesias Utset 2. Shifting Sands of Cuban Science, 1875–1933 | 54 Steven Palmer 3. Race, Labor, and Citizenship in Cuba: A View from the Sugar District of Cienfuegos, 1886–1909 | 82 Rebecca J. Scott 4. Slaughterhouses and Milk Consumption in the “Sick Republic”: Socio- Environmental Change and Sanitary Technology in Havana, 1890–1925 | 121 Reinaldo Funes Monzote 5. -

Cuba Se Enreda. La Reconfiguración Del Espacio Público Cubano Mediante La Participación Y La Deliberación Ciudadanas En
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente Repositorio Institucional del ITESO rei.iteso.mx Departamento de Estudios Socioculturales DESO - Tesis Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura 2015-11 Cuba se enREDa. La reconfiguración del espacio público cubano mediante la participación y la deliberación ciudadanas en los blogs periodísticos Cuba Profunda y Yusnaby Post Boentes-Arias, Alexis Boentes-Arias, A. (2015). Cuba se enREDa. La reconfiguración del espacio público cubano mediante la participación y la deliberación ciudadanas en los blogs periodísticos Cuba Profunda y Yusnaby Post. Tesis de maestría, Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO. Enlace directo al documento: http://hdl.handle.net/11117/3371 Este documento obtenido del Repositorio Institucional del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente se pone a disposición general bajo los términos y condiciones de la siguiente licencia: http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-ND-2.5-MX.pdf (El documento empieza en la siguiente página) INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de Nivel Superior según Acuerdo Secretarial 15018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976. DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOCIOCULTURALES MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA Y LA CULTURA Cuba se enREDa. La reconfiguración del espacio público cubano mediante la participación y la deliberación ciudadanas en los blogs periodísticos Cuba Profunda y Yusnaby Post. Propuesta de Tesis para obtener el grado de Maestro en Comunicación de la Ciencia y la Cultura. Presenta Lic. Alexis Boentes Arias Asesora Dra. -

Cuba Debería Exigir Una Mayor
Pág. 8 t MARIO LAS AMERICA! «artes, vde abril de ios» York Times’ fue el primer pe- riodista que entrevistó a Castro en su baluarte de Sierra Ma tra, cuando el General Batista proclamaba confiado que lo ha- Exigir Mayor bía derrotado y liquidado. Al .. M1.., Cuba Debería Una MIA cabo del tiempo, sería él quien sería derrotado por el joven re- volucionario, y que escapara ¿t ¿ta.-y ¿e presuroso a la República Domi- nocke nicana cuando el vencedor ei- Azúcar, vil se encontraba todavía lejos Cuota de Dice de La Habana. chinito viejo “Las Fidel Castro 8i no hubiera sido porque Fu Yon, el de (Viene de la Primera) 1 dades. ordenaron a todos los tituye parte de .las actividades ahora han sido intervenidas Brisas de Consulado”, la fonda asiática habanera, que cuenta con 236 LIBRO SOBRE Kelly recuerda que un día miembros de las arma- contrarrevolucionarias de que entidades comerciales, incluso FIDEL CASTRO antes de su fuga, la reputación de cocinar la mejor carne con papas de todo la abaratar el precio del azúcar fuerzas el General Ba- das de la provincia, entregar se había dado cuenta horas an- tres compañías aéreas naciona- NUEVA YORK, abril 6.—(U. tista dio un comunicado en Isla, dijo: Milito, comida no ta cíala, tu cuenta a que me “Mila cosa la familia norteamericana. armas, uniformes y otros artícu’ tes. les, un aeropuerto, dos bancos, P.I.) —De “Primer retrato de decía, que los paga contado y venderemos todo el azúcar rebeldes estaban crece, crece y de Ministelio, nada... Mejor tu Les los del equipo militar en el Personas armadas no identi- diversos periódicosL la cadena cuerpo entero del nuevo jefe en retirada. -

La Economía Cubana Hoy: ¿Salvación O Condena?
Esta publicación fue posible gracias al apoyo prestado por el Bureau for Latin America and the Caribbean, U.S. Agency for International Development, bajo los términos del Award No. EDG-A-00-02-00007-00. Las opiniones expresadas en el presente son las del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la U.S. Agency for International Development. LA ECONOMÍA CUBANA HOY: ¿SALVACIÓN O CONDENA? Por Carmelo Mesa-Lago Actualmente Catedrático Distinguido Emérito de Economía y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburg; ha sido profesor o investigador visitante en Alemania, Argentina, Cuba, España, Estados Unidos (incluyendo la Cátedra Emilio Bacardí en la Universidad de Miami), México, Reino Unido y Uruguay, así como conferencista en 32 países. Es autor de 60 libros y más de 200 artículos o capítulos de libros publicados en nueve idiomas en 33 países, sobre la economía cubana, la seguridad social y sistemas económicos comparados. Su libro más reciente es Buscando un modelo económico para América Latina: ¿Mercado, socialista o mixto? Chile, Cuba y Costa Rica, 2002. Fue fundador y editor de Cuban Studies/ Estudios Cubanos por 18 años. Ha trabajado en virtualmente todos los países de América Latina, como asesor regional de la CEPAL, consultor con diversas agencias de las Naciones Unidas, numerosos organismos financieros internacionales y fundaciones de varios países. Fue Presidente de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), es miembro de la Academia Nacional de Seguridad Social de los EEUU y ha recibido dos Premios Alexander von Humbolt, tres Fulbright, la Distinción Anual de la Asociación para el Estudio de la Economía de Cuba (ASCE) y numerosas bolsas de investigación en todo el mundo. -

1 an Unseen Truth 1
Notes 1 An Unseen Truth 1. Geoffrey R. Stone, Perilous Times, W.W. Norton & Company, Inc. New York, 2004, p. 419. 2. http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/newsack:/releases/2001/09 /20010920–8.html. 3. Paul K. Davis, Besieged, 100 Great Sieges From Jericho to Sarajevo, Oxford University Press, New York, 2003. 4. It led the then US secretary of state Madeline Albright to say the death of 500,000 Iraqi children as result of sanctions was “worth it.” John Pilger, “Squeezed to Death,” Guardian, March 4, 2000. 5. http://www.nytimes.com/2010/04/24/us/politics/24immig.html. 6. FOX hypes stories to claim “Christmas Under Siege”: http://mediamatters. org/research/200412100006 (December 10, 2004). 7. Charlie Savage, Democratic Senators Issue Strong Warning about Use of the Patriot Act, March 16, 2012. 8. www.wired.com/dangeroom2011/07. 9. www.dhs.gov/xabout/laws/law_regulation_rule_0011.shtm. 10. Found in the former President’s autobiography, Decision Points, Crown Publishing, 2010. 11. Weekly Standard, December 5, 2005. 12. http://news.antiwar.com/2011/03/07/obama-approves-indefinite-detention- without-trial/. 13. Janine Jackson, “Whistling Past the Wreckage of Civil Liberties,” Extra, September 2011, p. 13. 14. Chris Anders, Senators Demand the Military Lock Up of American Citizens in a “Battlefield” They Define as Being Right Outside Your Window://www.aclu .org/ (November 2011). 15. http://www.aclu.org/blog/national-security/president-obama-signs- indefinite-detention-law. A New York judge tried to block the legislation in June 2012. Susan Madrak, Federal Judge Blocks NDAA Indefinite Detention, Crooks and Liars. -

La Bolsa De La Habana, El Mercado Mundial De Azúcar Y Las
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Universidad Carlos III de Madrid e-Archivo LA BOLSA DE LA HABANA, EL MERCADO MUNDIAL DE AZU´ CAR Y LAS FLUCTUACIONES DE LA ECONOMI´A CUBANA, 1910-1959* JAVIER MORENO LA´ ZARO Universidad de Valladolida The Havana Stock Exchange, global sugar market and fluctuations of the Cuban economy, 1910-1959 ABSTRACT This paper presents the course taken by the Cuban economy from the early twentieth century until the outbreak of the Revolution, seen from the pers- pective of what happened in the stock market. I have therefore prepared an index of Havana Stock Exchange listings which shows strong dependence on what happened in the sugar market, particularly in sugar exports. However, my research highlights the weakness of this institution, conceived more as an instrument of speculative enrichment rather than one of financing, the evolution of which reveals the fragility of the Cuban economy and particularly the poor development of its capital markets. Keywords: Cuban Economic History, Financial History, Stock Market, sugar market, capitals market JEL Classification: H63, N26, N46, O54, G12 * Received 20 March 2012. Accepted 27 November 2012. Este trabajo, primer avance de una investigacio´nma´s ambiciosa y prolongada en el tiempo, es el resultado de mi pertenencia al proyecto de investigacio´n en Geohistoria, dirigido por Reinaldo Funes Monzote, de la Fundacio´n Antonio Jime´nez Nu´ n˜ ez de La Habana. No habrı´a emprendido esta investigacio´n sin el aliento y la asesorı´a de mi maestro en tantas cuestiones: Francisco Comı´n Comı´n. -
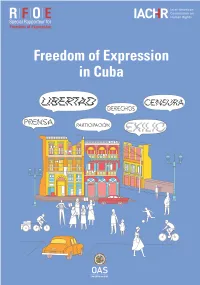
Special Report on the Situation of Freedom of Expression in Cuba
OEA/SER.L/V/II CIDH/RELE/INF.21/18 31 December 2018 Original: Spanish SPECIAL REPORT ON THE SITUATION OF FREEDOM OF EXPRESSION IN CUBA Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression of the Inter-American Commission on Human Rights Edison Lanza Special Rapporteur for Freedom of Expression 2018 OAS CATALOGING-IN-PUBLICATION DATA INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS. OFFICE OF THE SPECIAL RAPPORTEUR FOR FREEDOM OF EXPRESSION. SPECIAL REPORT ON THE SITUATION OF FREEDOM OF EXPRESSION IN CUBA. V. ; CM. (OAS. OFFICIAL RECORDS ; OEA/SER.L/V/II) ISBN 978-0-8270-6837-7 1. FREEDOM OF EXPRESSION--CUBA. 2. FREEDOM OF INFORMATION--CUBA. I. LANZA, EDISON. II. TITLE. III. SERIES. OEA/SER.L/V/II CIDH/RELE/INF.21/18 INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS Members Margarette May Macaulay Esmeralda Arosemena de Troitiño Francisco José Eguiguren Praeli Luis Ernesto Vargas Silva Joel Hernández García Antonia Urrejola Flávia Piovesan Executive Secretary Paulo Abrão Assistant Executive Secretary for Monitoring, Promotion and Technical Cooperation Maria Claudia Pulido Chief of Staff of the Executive Secretary of the IACHR Marisol Blanchard Vera SPECIAL REPORT ON THE SITUATION OF FREEDOM OF EXPRESSION IN CUBA TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION .......................................................................................................................................................11 A. Background and purpose of the report ..........................................................................................11 B. International legal -

REVISTA DE LA SOCIEDAD DE PERIODISTAS MANUEL MÁRQUEZ STERLING MIEMBRO DE LA RED INTERNACIONAL DE REPORTEROS SIN FRONTERAS Número 1
REVISTA DE LA SOCIEDAD DE PERIODISTAS MANUEL MÁRQUEZ STERLING MIEMBRO DE LA RED INTERNACIONAL DE REPORTEROS SIN FRONTERAS Número 1. Diciembre del 2002 Revista de Cuba COMO UN HOMENAJE 15- A Dulce María Loynaz Sociedad de Periodistas 24- A Nicolás Guillén Manuel Márquez Sterling 52- A Wifredo Lam ( Contraportada) 16- TEXTOS Y CONTEXTOS. FOTO REPORTAJE Director: Por Omar Rodríguez Saludes Ricardo González Alfonso 18- CONVOCATORIA Consejo de Redacción: Tania Quintero DE ECONOMÍA. Luis Cino 19- ESPLENDOR Y OCASO DEL AZÚCAR EN CUBA. Claudia Márquez Por Oscar Espinosa Chepe Asesor: 21- TIEMPO (DE) TENIDO Raúl Rivero Castañeda Por Raúl Rivero Coordinación: DE ALLÁ. Álida Viso Bello 22- APUNTES SOBRE LA POSTMODERNIDAD Por Orlando Fondevila Fotografía: Omar Rodríguez Saludes 6- FRAGMENTOS: CARTA AL GENERAL Por Adam Michnik Diseño: Tony Arroyo DE CULTURA. Dalia Lemes 25- LA DAMA DE BELKIS Por José Prats Sariol Composición Computarizada: Gisela Delgado Sablón 27- POEMAS DEL LIBRO JUEGOS DE DAMAS Belkis Cuza Malé Coordinador en el continente europeo: Orlando Fondevila 30- VIRGILIO, LA MUERTE DESPUÉS Por Rodolfo Damian Coordinador en el continente americano: Ángel Cuadra 31- AH, LA REPÚBLICA Por Hugo Araña Redacción: Calle 86 # 719 entre 7ma y 9na. Playa. DE RISA Ciudad de La Habana. Cuba. 32- LAS BATEYADAS Por Don Hatuey Los textos de la Revista de Cuba son responsabilidad exclusiva de sus autores. Se autoriza la reproducción total o parcial de los 33- EL BOBO DE ABELA (CARICATURA) artículos con la indicación previa de la fuente. ——————————————————————————————— -

Instituto Tecnológico Y De Estudios Superiores De Occidente
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de Nivel Superior según Acuerdo Secretarial 15018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976. DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOCIOCULTURALES MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA Y LA CULTURA Cuba se enREDa. La reconfiguración del espacio público cubano mediante la participación y la deliberación ciudadanas en los blogs periodísticos Cuba Profunda y Yusnaby Post. Propuesta de Tesis para obtener el grado de Maestro en Comunicación de la Ciencia y la Cultura. Presenta Lic. Alexis Boente Arias Asesora Dra. Gabriela Gómez Rodríguez Tlaquepaque, Jalisco, noviembre de 2015. RESUMEN: Desde una perspectiva sociocultural de la comunicación, este estudio aborda la reconfiguración del espacio público cubano mediante la participación y la deliberación ciudadanas en los blogs periodísticos, en el período que comprende los meses de enero de 2014 a septiembre de 2015, caracterizado por importantes cambios en los órdenes económico, social y político del país. Para la obtención de los datos se recurrió al análisis de contenido cualitativo, a la entrevista estructurada y a la observación en línea, aprovechando las oportunidades de la propia red como herramienta metodológica. Palabras clave: Cuba, espacio público, participación, deliberación, red A Cuba. A su gente. AGRADECIMIENTOS: A quienes se "enredaron" de una u otra manera a la par de esta investigación, mi agradecimiento eterno. A la Dra. Gabriela Gómez Rodríguez, por su valiosa compañía a lo largo de este proceso de más de dos años, por la sugerencia a mirar siempre más allá y por la incitación a decir, con seguridad y sin miedos.