Regiones Extrañas Son Las Realidades
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
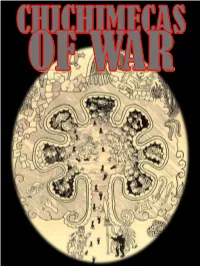
Chichimecas of War.Pdf
Chichimecas of War Edit Regresión Magazine Winter 2017 EDITORIAL This compilation is a study concerning the fiercest and most savage natives of Northern Mesoamerica. The ancient hunter-gatherer nomads, called “Chichimecas,” resisted and defended with great daring their simple ways of life, their beliefs, and their environment,. They decided to kill or die for that which they considered part of themselves, in a war declared against all that was alien to them. We remember them in this modern epoch not only in order to have a historical reference of their conflict, but also as evidence of how, due to the simple fact of our criticism of technology, sharpening our claws to attack this system and willing to return to our roots, we are reliving this war. Just like our ancestors, we are reviving this internal fire that compels us to defend ourselves and defend all that is Wild. Many conclusions can be taken from this study. The most important of these is to continue the war against the artificiality of this civilization, a war against the technological system that rejects its values and vices. Above all, it is a war for the extremist defense of wild nature. Axkan kema tehuatl nehuatl! Between Chichimecas and Teochichimecas According to the official history, in 1519, the Spanish arrived in what is now known as “Mexico”. It only took three years for the great Aztec (or Mexica) empire and its emblematic city, Tenochtitlán, to fall under the European yoke. During the consolidation of peoples and cities in Mexica territory, the conquistadors’ influence increasingly extended from the center of the country to Michoacán and Jalisco. -

Redalyc.Espacio, Tiempo Y Asentamientos En El Valle Del Mezquital: Un Enfoque Comparativo Con Los Desarrollos De William T. Sand
Cuicuilco ISSN: 1405-7778 [email protected] Escuela Nacional de Antropología e Historia México López Aguilar, Fernando; Fournier, Patricia Espacio, tiempo y asentamientos en el Valle del Mezquital: un enfoque comparativo con los desarrollos de William T. Sanders Cuicuilco, vol. 16, núm. 47, septiembre-diciembre, 2009, pp. 113-146 Escuela Nacional de Antropología e Historia Distrito Federal, México Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35118470006 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Espacio, tiempo y asentamientos en el Valle del Mezquital: un enfoque comparativo con los desarrollos de William T. Sanders Fernando López Aguilar Patricia Fournier Escuela Nacional de Antropología e Historia RESUMEN : El enfoque y el modelo metodológico aplicado por William T. Sanders a la cuenca de México y aplicado al Valle del Mezquital, han permitido conocer algunas dinámicas socioculturales y el tipo de población que pudo haberse establecido en diferentes periodos de tiempo en esta región. En el Preclásico existieron pequeños asentamientos con influencia Chupícuaro y Ticoman, pero, aparentemente, la región se encontraba despoblada; durante el periodo Clásico se inició el poblamiento en el noroccidente por los grupos Xajay, con posibles herencias de Chupícuaro- Mixtlan, mientras que los grupos de filiación teotihuacana, posiblemente accediendo por el sureste del Valle, fundaron cabeceras en las inmediaciones de Tula. Para el periodo Epiclásico se abandonaron los sitios teotihuacanos y se desarrollaron sistemas autónomos vinculados con Coyotlatelco, mientras que los asentamientos Xajay permanecieron ocupados, en especial sus centros cívico-ceremoniales. -

División Territorial Del Estado De Hidalgo De 1810 a 1995
DIVISION TERRITORIAL DE HIDALGO 335a ANTECEDENTES ESTASCDE MEXICO x. | wm. 'M - .mií :! ,.' r " " # -. \ - . Jk ,,<*• " w *" _ . / 0HW<««, 4Íua •*• La división territorial que se ha sucedido en el territorio del actual estado de Hidalgo tiene su origen en lo que fuera la provincia mayor de México. A partir del siglo XVIII en la nueva España se dieron cambios importantes en su conformación territorial, como consecuencia de las innovaciones administrativas iniciadas por los borbones se crearon las llamadas provincias internas y se implantó el sistema de intendencias. De esta forma, la Nueva España se fraccionó en 23 provincias mayores, de acuerdo con el historiador Edmundo O'Gorman, de las cuales cinco formaban parte del reyno de México: México, Tlaxcala, Puebla de los Angeles, Antequera y Michoacán. Así, la provincia mayor de México a su vez se subdividía en menores: la de México (la ciudad y su distrito), la de Teotlalpan y la de Meztitlán, entre otras, perteneciendo a esta última el actual estado de Hidalgo. SITUACION DE LA ENTIDAD DE 1810 A 1995 De los documentos emanados de los Insurgentes el más importante es el decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814. Se pretendía con esta ley dar al país un código fundamental de estricta observancia, sin que, por ningún motivo, pudieran alterarse, adicionarse ni suprimirse ninguno de sus artículos. Esencialmente lo referido a la forma de 1997 gobierno y sólo cesaría la vigencia del decreto hasta que un Congreso, 1995. que debería convocarse, sancionara una Constitución permanente. a Del período del 17 de junio de 1823 al 3 de febrero de 1824, en que el 1810 de Congreso y el poder Ejecutivo juraron el Acta Constitutiva de la Mapa del Distrito de Tula, 1851. -

Verenice Cipatli Ramírez Calva
Verenice Cipatli Ramírez Calva Retos Historiográficos en la Historia de los Pueblos de Indios de la Región Minera Pachuca-Real del Monte Revista Xihmai XII (24), 79-100, julio–diciembre 2017 Universidad La Salle Pachuca [email protected] Teléfono: 01(771) 717 02 13 ext. 1406 Fax: 01(771) 717 03 09 ISSN (versión impresa):1870_6703 México 2017 Verenice Cipatli Ramírez Calva RETOS HISTORIOGRÁFICOS EN LA HISTORIA DE LOS PUEBLOS DE INDIOS DE LA REGIÓN MINERA PACHUCA-REAL DEL MONTE HISTORIOGRAPHICAL CHALLENGES IN THE HISTORY OF THE INDIAN VILLAGES OF THE MINING REGION PACHUCA-REAL DEL MONTE Xihmai, año 2017/vol. XII, número 24 Universidad La Salle Pachuca pp. 79 – 100 Xihmai 79 Verenice Cipatli Ramírez Calva Retos Historiográficos en la Historia de los Pueblos de Indios de la Región Minera Pachuca-Real del Monte Revista Xihmai XII (24), 79-100, julio–diciembre 2017 Xihmai 80 Verenice Cipatli Ramírez Calva Retos Historiográficos en la Historia de los Pueblos de Indios de la Región Minera Pachuca-Real del Monte Revista Xihmai XII (24), 79-100, julio–diciembre 2017 RETOS HISTORIOGRÁFICOS EN LA HISTORIA DE LOS PUEBLOS DE INDIOS DE LA REGIÓN MINERA PACHUCA-REAL DEL MONTE HISTORIOGRAPHICAL CHALLENGES IN THE HISTORY OF THE INDIAN VILLAGES OF THE MINING REGION PACHUCA-REAL DEL MONTE Verenice Cipatli Ramírez Calva* *Licenciada en Etnohistoria, maestra y doctora en Antropología Social; Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. [email protected]. Recibido 27-04-17 Aceptado 12-05-17 Corregido 09-06-16 Resumen En este artículo se efectúa un balance historiográfico acerca de los estudios de corte diacrónico que tratan la zona de Pachuca y Real del Monte en el actual estado de Hidalgo. -

Arqueologia.Pdf
ESTUDIOS DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA Arqueología y patrimonio en el estado de Hidalgo Arqueología.indd 1 06/12/10 17:54 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES ÁREA ACADÉMICA DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA 8 Arqueología.indd 2 06/12/10 17:54 ESTUDIOS DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA Arqueología y patrimonio en el estado de Hidalgo Natalia Moragas Segura Manuel Alberto Morales Damián Coordinadores UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO Pasado y presente Arqueología.indd 3 06/12/10 17:54 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO Humberto Veras Godoy Rector Gerardo Sosa Castelán Secretario General Margarita Irene Calleja y Quevedo Coordinadora de la División de Extensión Adolfo Pontigo Loyola Director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alexandro Vizuet Ballesteros Director de Ediciones y Publicaciones Primera edición: 2010 © UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO Abasolo 600, Centro, Pachuca, Hidalgo, México, CP 42000 Correo electrónico: [email protected] Prohibida la reproducción parcial o total de esta obra sin el consentimiento escrito de la UAEH. ISBN: 978-607-482-033-1 Arqueología.indd 4 06/12/10 17:54 Índice Introducción ..................................................7 Natalia Moragas Segura PARTE 1: Arqueología 1. Importancia del acervo paleontológico del estado de Hidalgo para el estudiante de historia ....................................13 Miguel Angel Cabral Perdomo 2. Estudio del fenotipo craneal aplicado a la resolución de preguntas arqueo-históricas: caso Tula, Hidalgo. Implicaciones en la historia biológica del hombre ..........................................23 Mirsha Quinto-Sánchez y Antonio González-Martín 3. Estado del arte en las manifestaciones rupestres del valle del mezquital ..45 Aline Lara Galicia 4. -

Inventario Físico De Los Recursos Minerales Del
SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO INVENTARIO FÍSICO DE LOS RECURSOS MINERALES DEL MUNICIPIO HUEYPOXTLA, EDO. MEX. NOVIEMBRE DE 2007 1 SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO INVENTARIO FÍSICO DE LOS RECURSOS MINERALES DEL MUNICIPIO HUEYPOXTLA, EDO. MÉX. ELABORÓ: ING. FÉLIX UBALDO ALARCÓN LÓPEZ REVISÓ: ING. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ SUPERVISÓ: ING. FERNANDO CASTILLO NIETO NOVIEMBRE DE 2007 2 ÍNDICE Página I. GENERALIDADES.……………………………………………………………………1 I.1. Introducción……………………………………………………………………….1 I.2. Objetivo.…………………………………………………………………………...2 II. MEDIO FÍSICO Y GEOGRÁFICO…………………………………………………...4 II.1. Localización y Extensión………………………………………………………..4 II.2. Datos Históricos………………………………………………………………….5 II.3. Evolución Demográfica………………………………………………………….7 II.4. Vías de Comunicación y Acceso..……………………………………………. 8 II.5. Fisiografía………………………………………………………………………..11 II.6. Hidrografía……………………………………………………………………….13 III. MARCO GEOLÓGICO..…………………………………………………………….15 III.1. Geología Regional..……………………………………………………………15 III.2. Geología Local..………………………………………………………………..21 IV. LOCALIDADES MINERALES.…………………………………………………….24 IV.1. Localidades de Minerales No Metálicos.……………………………………25 IV.2. Localidades de Roca Dimensionable........................................................62 IV.3. Localidades de Agregados Pétreos………………………………………….64 IV.4. Localidades de Minerales Metálicos..........................................................83 V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………….…………………...100 IV.1. Conclusiones...……………………..…………………………………………100 -

Apan. Un Breve Encuentro Con Su Historia
APAN. UN BREVE ENCUENTRO CON SU HISTORIA Angélica Galicia Gordillo Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM Resumen: Las transformaciones históricas y territoriales de Apan se encuentran basadas en dos lógicas: la político-administrativa y la religiosa. Ambas determinadas por el grupo en el poder, desde donde se planeaba la forma de gobierno y la administración tributaria desde época prehispánica hasta la época virreinal, pero con sus respectivas variantes en la interpretación y las causas que dieron origen a esta organización geopolítica. Aquí se hace un breve recor- rido en la historia de Apan y su configuración territorial hasta su separación de Tepeapulco, antecedente de su conformación actual. Palabras clave: configuración territorial; transformaciones geopolíticas. Abstract: The historical and territorial transformations of Apan are cradled in two logics: the political-administrative and the religious. Both determined by the group in the power, from where one planned the form of government and the tributary administration from pre-hispanic time to the virreinal time, but with its respective variants in the interpretation and the causes that motivated this geopolitics organization. The text contains a brief route in history of Apan and its territorial configuration until its separation of Tepeapulco, antecedent of its present conformation. Keywords: territorial configuration; geopolitical transformations. Si se pretende incursionar en el proceso histórico del actual municipio de Apan, es necesario iniciar por comprender que este lugar compartió no sólo el espacio, sino además el tiempo y su historia con Tepeapulco. Por tal motivo, en algunos momentos del desarrollo de este trabajo necesariamente retomaremos parte de la historia política y territorial de Apan y Tepeapulco como una misma área geográfica. -

3 May 2000 Virginia Fields Curator of Pre-Colombian Art 5905
3 May 2000 Virginia Fields Curator of Pre-Colombian Art 5905 Wilshire Boulevard Los Angeles, California 90036 Dear Virginia, Scott and I would be pleased to loan you Scott's model of the Temple of Huitzilopochtli and Tlaloc for your upcoming exhibition, "The Road to Aztlan, Art from a Mythic Homeland." I realize that a curator has his or her own vision about how an exhibition should look and how each chosen object relates to the central theme and sub-themes of the show. I also know that at times some remarkable pieces have to be rejected for various reasons which can make your job a most difficult and maddening one. Knowing this, I still must say that, with all our models and paintings to chose from, you should pick only the Temple of Huitzilopochtli and Tlaloc is puzzling. I know that you do have space considerations which are always a problem with large comprehensive exhibitions, but I urge you to think about Scott's model of the ball court (Tezcatlachco) or perhaps the Temples of Quetzalcoatl, Cinteotl and Xochipilli which are very small but wonderfully detailed. They were quite a hit at the 1992- 93 Denver Museum show "Aztec." That Museum also used a number of photographic blowups of our Aztec Paintings and included three of our paintings in their excellent catalogue. Although I realize that I have little hope of changing your mind or altering your plans, it makes me feel better to at least suggest the use of at least one painting that I believe is very appropriate. -
Ethnicity, Caste, and Rulership in Mixquiahuala, México
FAMSI © 2003: Alexander F. Christensen Ethnicity, Caste, and Rulership in Mixquiahuala, México Research Year: 2001 Culture: Mezquital Otomi Chronology: Colonial Location: Mixquiahuala, México Sites: Mixquiahuala and surrounding regions Table of Contents Introduction Mezquital Padrones Mixquiahuala Parish Records Family Reconstruction Naming Practices Continuity among the Nobility Language Use Epidemic Disease Dissemination Conclusions List of Figures List of Tables Sources Cited Appendix 1. Bienes Nacionales 808:16 Appendix 2. Parish records examined Appendix 3. The 1737 Matlazahuatl Epidemic in Mixquiahuala and Tecpatepec, México. By: Alexander F. Christensen Introduction This grant was used to fund two trips to México and a continuing program of research in my local Family History Center of the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints. Over the two trips, in March and July-August, 2002, I spent 21 days in México. I primarily worked in the Archivo General de la Nación, México City, where I searched for documents on Colonial Mixquiahuala and the surrounding region. The most important of these are a series of padrones, or censuses, from 1717-1718, which are discussed below. The 1718 padrón of Mixquiahuala is transcribed in Appendix 1. I surveyed the AGN’s microfilm collection of parish records to see how sixteenth and seventeenth century records from the broader Mezquital region compared to those from Mixquiahuala. Note that these films contain the same images as the Genealogical Society of Utah rolls available from the LDS Family History Center, but are numbered differently. I also examined a series of microfilms from Ixmiquilpan, Hidalgo, in the Biblioteca Nacional de Antropología. These films included parish records from Ixmiquilpan and Alfaxayuca, as well as other Colonial municipal documents. -
Anonimo Mexicano
Utah State University DigitalCommons@USU All USU Press Publications USU Press 2005 Anonimo Mexicano Richley Crapo Bonnie Glass-Coffin Follow this and additional works at: https://digitalcommons.usu.edu/usupress_pubs Part of the Latin American History Commons Recommended Citation Crapo, R. H., & Glass-Coffin, B. (2005). Anonimó mexicano. Logan, UT: Utah State University Press. This Book is brought to you for free and open access by the USU Press at DigitalCommons@USU. It has been accepted for inclusion in All USU Press Publications by an authorized administrator of DigitalCommons@USU. For more information, please contact [email protected]. edited by Richley Crapo and Bonnie Glass-Coffin ANÓNIMO MEXICANO The island of Aztlan and its seven caves from which the Mexica, Tlaxcalteca, and other Chichimeca emerged. (“Historia Tolteca-Chichimeca,” Bibliothèque Nationale de France, Manuscript, Mexicain 51–53, fol. 28. ) ANÓNIMO MEXICANO edited by Richley H. Crapo Bonnie Glass-Coffi n Utah State University Press Logan, UT 2005 Utah State University Press Logan, Utah 84322–7800 All rights reserved Printed on recycled, acid-free paper Copyright © 2005 Utah State University Press Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Anónimo mexicano. English & Nahuatl Anónimo mexicano / edited by Richley H. Crapo, Bonnie Glass-Coffi n. p. cm. Includes a full English translation, the original classical Nahuatl, and a modern Nahuatl version. Includes bibliographical references. ISBN 0-87421-623-0 (hardcover : alk. paper) 1. Indians of Mexico. 2. Tlaxcalan Indians--Origin. 3. Tlaxcalan Indians--History. 4. Tlaxcalan Indians--Migrations. 5. Manuscripts, Nahuato--Mexico--Tlaxcala (State) 6. Tlaxcala (Mexico : State)--History--Sources. I. Crapo, Richley H. -

Redalyc.Historia De La Producción De Cal En El Norte De La Cuenca De México
Ciencia Ergo Sum ISSN: 1405-0269 [email protected] Universidad Autónoma del Estado de México México Palma Linares, Vladimira Historia de la producción de cal en el norte de la cuenca de México Ciencia Ergo Sum, vol. 16, núm. 3, noviembre-febrero, 2009, pp. 227-234 Universidad Autónoma del Estado de México Toluca, México Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10412057002 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Historia de la producción de cal en el norte de la cuenca de México Vladimira Palma Linares* Recepción: 26 de julio de 2008 Aceptación: 19 de enero de 2009 Resumen History of Lime Production in the North * Centro Universitario Tenancingo Universidad Autónoma del Estado de México, México En Tula, Apaxco y Ajoloapan se localizan of the Basin of Mexico Correo electrónico: [email protected] varios de los afloramientos de rocas Abstract: In Tula, Apaxco and Ajoloapan, sedimentarias más importantes de la cuenca are located several outcrops of sedimentary de México, utilizados para la extracción de rock of the basin of Mexico, used for calizas para la producción de cal, recurso de lime production. These were an important suma importancia para la construcción y la resource for construction and alkaline nixtamalización. En este trabajo, a partir del cooking -

Antiguahistdemext1.Pdf
ir -ti ro 2? £ s ^ x in (p <; * ^ c/) s Antigua historia de Mexico Secretariate Education Publica Jose Luis Melgarejo Antigua historia de Mexico Tomol hH \j, \ ^ biblioteca Sep/Documentos iNSTllDfODf tvrtoi^oa' UWVHWOAnvtKV iUWA XALAPA VtR A Lupe Cruz, mi esposa; Luisita y Sonia, mis hijas; por su sacrificio para que pudiera escribir esta obra en dias muy diffciles. Agradecimientos A1 Ing. Victor Bravo Ahuja, Secretario de Education Publica, por su favorable acuerdo para la publication de la presente obra. Por su intervencifin para esta fin alidad, al Dr. Gonzalo Aguirre Beltran, Subsecretario de Cultura Popular y Educaci6n Extraescolar. Al Arq. Alfonso Medelli'n Zenil, por su ayuda ilimitada en ctianto fue necesario. A Luis Sanchez y Alberto Beltran, por la magnifica realization de los dibujos. A Jose Alvarez, Dra. Lilia C. Berthely, Dc. Alejandro Sobarzo Loaiza, e Institutos de Antropdlogfa y Lingiiistico de Verano, por sus cooperaciones valiosas en las fotograffas. A Estanislao Barrera por la mecanograffa del original. A Marcela Ola- varrieta por su' revision, y a todos quienes de una o de otra manera sumaron su ayuda gentil. 1. Prehistoria AQUi SE CONSIDERA tiempo prehistorico al transcurrjdo entre los primeros testimonies de cultura material, y el aparecer de la agricul- tura o ceramica. Para Mexico, el primer dato fue hallado en la capital de la Repfiblica, el afio 1844; infortunadamente, no existian condi- ciones tlcnicas favorables y el Hombre del Penon continua impre- ciso. En Xico, Lago de Chalco, el afio 1893, aparecio una mandibula de nifio, seguramente asociada con el craneo de uno de los cab alios extinguidos en el Pleistoceno.