PUBLICACION RODIN.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

El Solutrense Meridional Ibérico: El Núcleo De La Provincia De Málaga
EL SOLUTRENSE MERIDIONAL IBÉRICO: EL NÚCLEO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA THE SOUTHERN IBERIAN SOLUTREAN: THE CORE OF THE PROVINCE OF MÁLAGA MARÍA DOLORES SIMÓN VALLEJO* MARÍA MERCÈ BERGADÀ ZAPATA** JUAN FRANCISCO GIBAJA BAO*** MIGUEL CORTÉS SÁNCHEZ**** Resumen: La provincia de Málaga es una de las áreas con mayor Abstract: The province of Malaga is one of the areas with número de yacimientos solutrenses del sur de la Península Ibé- the greatest number of Solutrean sites in southern Iberia. rica. En este trabajo abordamos el contexto estratigráfico, sedi- In this paper we treat the sedimentary, chronological and mentario y paleoambiental del Solutrense en esta área, sobre todo paleoenvironmental contexts of the Solutrean in this area, a partir de los análisis efectuados en Cueva Bajondillo, y trata- especially from the analysis in Bajondillo Cave. We also an- mos su correlación con otros registros del Mediterráneo ibérico. alysed its correlation with other records in the Iberian Med- Así mismo, el análisis de la secuencia tecnocultural, las iterranean. estrategias de subsistencia desde una perspectiva morfológica Also, the techno-sequence analysis, the subsistence y funcional o de las manifestaciones simbólicas nos permiten strategies as well as the symbolic manifestations allow the identificar los principales rasgos culturales del Solutrense en identification of the main characteristics of the regional So- este ámbito geográfico. lutrean. Palabras clave: Málaga, Solutrense, Paleoambiente, Secuen- Key words: Málaga, Solutrean, Paleoenvironment, Se- cia, Simbolismo. quence, Simbolism. LOS YACIMIENTOS SOLUTRENSES DE distribución de los emplazamientos sobre esta circuns- MÁLAGA: MARCO HISTORIOGRÁFICO cripción administrativa de 7.306km² es desigual pues la mayoría de ellos aparecen concentrados en las proximi- La provincia de Málaga reúne una de las mayores dades de la costa actual y sólo unos pocos se localizan concentraciones conocidas de yacimientos arqueoló- en el interior (Fig. -

2. La Evolución Del Arte Parietal En Las Cuevas Y Abrigos Ornamentados De
La evolución del arte parietal en las cuevas y abrigos ornamentados de Francia 1 Por el Abate H. Breuil N 1905 traté, por primera vez, de hilvanar en conjunto y pers E pectiva las primeras indicaciones de cronología relativas a la evolución del arte rupestre paleolítico, con los datos conocidos entonces de la Mouthe, Combarelles, Font-de-Gaume, Pair-non-Pair y Marsoulas, en Francia, y solamente de la cueva de Altamira, en España. Desarrollé el mismo tema en Mónaco el año siguiente. No me forjé ilusiones sobre el carácter tan provisional de este ensayo que fui retocando sucesivamente en las diversas publicaciones que, gracias al príncipe Alberto de Mónaco, pude editar con lujo sobre las cuevas de Altamira (1908), Santander, Font-de-Gaume (1910). las de los Pirineos cantábricos (1912), de la Pasiega (1913), de la Pileta, Málaga (1915) y de Combarelles (1924). El estudio todavía inédito, en parte, de muchas otras del sudoeste y sur de Francia y del noroeste de España, me han llevado a una concepción mucho más compleja de la evolución de este arte sobre el que hoy escribo (en 1934): examinaremos, pues, sucesivamente, solamente para Francia, los diversos grupos de cuevas y abrigos decorados: 1) Piri neos: 2) norte del Garona; 3) Provenza occidental. En cada grupo estudiaremos primero los hechos relativos a la evolución de la pintura; los casos de superposiciones directas de técnicas diferentes nos permitirán clasificar los documentos de una misma época por comparación de estilos. Después, en cada región, examinaremos también el desarrollo paralelo de la evolución del grabado y de la escultura parietal. -

Sobre Los Artrópodos En Los Inicios De La Abstracción Y La Figuración Humana
Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.), nº 48 (30/06/2011): 145. SOBRE LOS ARTRÓPODOS EN LOS INICIOS DE LA ABSTRACCIÓN Y LA FIGURACIÓN HUMANA Víctor J. Monserrat Departamento de Zoología y Antropología Física. Facultad de Biología, Universidad Complutense, 28040 Madrid (España). [email protected] Resumen: Uno de los elementos que caracteriza a nuestra especie en relación al resto del Reino Animal es la capacidad de abstracción y de figuración, elementos que, paso a paso, han ido dejando su huella desde sus primeras manifestaciones a lo largo de su evolución y de su historia. Desde los toscos elementos en arte mobiliario grabados sobre hueso y piedra (c. 300.000 – 200.000 años) hasta el magnífico arte parietal (c.15.000 años), la utilización de estos elementos ha recorrido un lar- go camino manifestando con ellos y sobre diferentes soportes sus ideas, sus creencias, sus anhelos y sus miedos. Hasta que se dió la explosión animalística en estas manifestaciones, los elementos figurativos están precedidos por multitud de elemen- tos abstractos o geométricos de mucha más difícil interpretación. Nadie duda que un bisonte o un reno pintados por nuestros antepasados en las paredes de una cueva sean eso, un bisonte o un reno. Otra cosa es demostrar que un punto o una serie de puntos pintados por nuestros antepasados en las paredes de esa misma cueva intentara representar una mosca o unas abejas. En esta contribución sugerimos la hipótesis de que ciertos elementos como puntos, signos cruciformes, círculos concén- tricos o espirales y triángulos pueden estar relacionados con ciertos artrópodos como moscas, abejas o mariposas, animales que, sin duda, formaban parte consustancial del entorno y la vida cotidiana de estos hombres y que dejaron su huella en estas manifestaciones. -
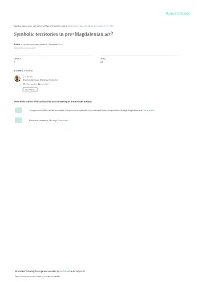
Symbolic Territories in Pre-Magdalenian Art?
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/321909484 Symbolic territories in pre-Magdalenian art? Article in Quaternary International · December 2017 DOI: 10.1016/j.quaint.2017.08.036 CITATION READS 1 61 2 authors, including: Eric Robert Muséum National d'Histoire Naturelle 37 PUBLICATIONS 56 CITATIONS SEE PROFILE Some of the authors of this publication are also working on these related projects: An approach to Palaeolithic networks: the question of symbolic territories and their interpretation through Magdalenian art View project Karst and Landscape Heritage View project All content following this page was uploaded by Eric Robert on 16 July 2019. The user has requested enhancement of the downloaded file. Quaternary International 503 (2019) 210e220 Contents lists available at ScienceDirect Quaternary International journal homepage: www.elsevier.com/locate/quaint Symbolic territories in pre-Magdalenian art? * Stephane Petrognani a, , Eric Robert b a UMR 7041 ArscAn, Ethnologie Prehistorique, Maison de l'Archeologie et de l'Ethnologie, Nanterre, France b Departement of Prehistory, Museum national d'Histoire naturelle, Musee de l'Homme, 17, place du Trocadero et du 11 novembre 75116, Paris, France article info abstract Article history: The legacy of specialists in Upper Paleolithic art shows a common point: a more or less clear separation Received 27 August 2016 between Magdalenian art and earlier symbolic manifestations. One of principal difficulty is due to little Received in revised form data firmly dated in the chronology for the “ancient” periods, even if recent studies precise chronological 20 June 2017 framework. Accepted 15 August 2017 There is a variability of the symbolic traditions from the advent of monumental art in Europe, and there are graphic elements crossing regional limits and asking the question of real symbolic territories existence. -

Gibraltar Excavations with Particular Reference to Gorham's and Vanguard Caves
PLEISTOCENE AND HOLOCENE HUNTER-GATHERERS IN IBERIA AND THE GIBRALTAR STRAIT: 506 THE CURRENT ARCHAEOLOGICAL RECORD Clive Finlayson*, Ruth Blasco*, Joaquín Rodríguez-Vidal**, Francisco Giles Pacheco***, Geraldine Finlayson*, José María Gutierrez****, Richard Jennings*****, Darren A. Fa*, Gibraltar excavations with particular Jordi Rosell******,*******, José S. Carrión********, Antonio Sánchez reference to Gorham’s and Vanguard Marco*********, Stewart Finlayson*, Marco A. Bernal***** Caves Gibraltar (36°07’13”N 5°20’31”W) is located at Interest in the geology, pre-history and natural the southern end of the Iberian Peninsula, at the history of Gibraltar during the 19 th and early 20 th eastern end of the Bay of Gibraltar. It is a small pen- centuries insula being 5.2 km in length, 1.6 km in maximum natural width and about 6 km 2 in total land area. Great interest and excitement about the geol- This peninsula forms part of the northern shore of ogy and prehistory of Gibraltar was generated dur- ing the 19th Century following the discovery of rich the Strait of Gibraltar, linking the Mediterranean deposits of bone breccia, as well as bones and hu- Sea and the Atlantic Ocean (Fig. 1). Currently, the man artifacts in caves in the limestone of the penin- Rock of Gibraltar includes 213 catalogued cavities, sula. The material recovered was considered to be of at least 26 catalogued as containing archaeological such great importance that it attracted the attention deposits. Among these, Gorham’s Cave is perhaps of famous names of the day, for example Sir Hugh the most referenced in the research and general lit- Falconer and George Busk. -

La Cueva Pileta
SIMEON GIMENEZ REYNA LA CUEVA DE LA PILETA (MONUMENTO NACIONAL) / PUBLICACIONES DE LA CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE MALAGA 195 8 TTEM 1125- ~ 26 LA CUEVA DE LA PILETA í ^ c SIMEON GIMENEZ REYNA Delegado Provincial de Excavaciones Arqueológicas De las RR. AA. de la Historia y de Bellas Artes de San Telmo de Málaga LA CUEVA DE LA PILETA (MONUMENTO NACIONAL) /, V PUBLICACIONES DE LA CAJA DE AHORROS PROVINCIAL DE MÁLAGA 1958 Tirada de 500 ejemplares Reservado los derechos FOTOGRAFIAS: Ortega, Zubillaga, Wurm y S. G. R. DIBUJOS: José Giménez Rcyna, Pablo S. Zaldívar y S. G. R. y «La Pileta» de Breuil, Obermaier y Wernet. ANTECEDENTES Uno de los más interesantes Monumentos Nacionales de la provincia de Málaga es la prehistórica Cueva de la Pileta, que ocupa destacadísimo lugar en el catálogo de pinturas rupestres Cuaternarias y de la Edad de Bronce. Y si esta cueva es de importancia primordial para el erudito en materias arqueológicas, no lo es menos, tanto para el curioso turista que en esta caverna hallará irreales bellezas de formaciones naturales, como para el espíritu deportivo que encontrará en tal lugar espeleológico accidentes y motivos para una esca• lada incluso de altos vuelos. Pero nótase la falta, al nombrar este Monumento, de bi• bliografía sobre el mismo, ya que lo hasta hoy publicado, o está prácticamente agotado, como la magnífica monografía de Breuil y Obermaier, o está editado en revistas y folletos de escasa difusión. Solo tal cual artículo de prensa y el pregón del que la ha visitado han labrado la fama pública de las maravillas de la Cueva de la Pileta. -
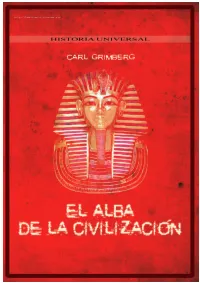
Grimberg, Carl
http://Rebeliones.4shared.com 2 http://www.scribd.com/Insurgencia Foto de la carátula: Máscara funeraria de Tutankamón (hacia 1350 a. de C.) Ornada con lapislázuli y vidrios de color, esta máscara de oro macizo cubría el rostro de la momia del faraón (Museo de El Cairo). 3 http://www.scribd.com/Insurgencia HISTORIA UNIVERSAL CARL GRIMBERG TOMO I EL ALBA DE LA CIVILIZACIÓN El despertar de los pueblos. TABLA DE CONTENIDO: PRÓLOGO ................................................................................................... 13 LOS PRIMEROS SERES HUMANOS .................................... 19 EL ALBA DEL MUNDO ......................................................................................................... 19 El origen de la vida ............................................................................................................... 19 Las eras geológicas ............................................................................................................... 20 Esquema de la evolución del hombre ................................................................................ 21 El cuaternario, habitáculo humano .................................................................................. 23 LA AURORA DEL HOMBRE ........................................................................................................ 25 Nace el pensamiento humano ............................................................................................. 25 Adaptación humana al medio ambiente ....................................................................................... -

Arte Prehistórico Al Aire Libre En El Sur De Europa
Arte Prehistórico al aire libre en el Sur de Europa Ed: Rodrigo de Balbín Behrmann © 2008 de esta edición: Junta de Castilla y León Consejería de Cultura y Turismo ISBN: Depósito Legal: Diseño y Arte final: dDC, Diseño y Comunicación Imprime: Printed in Spain. Impreso en España António Pedro Batarda Fernandes Limites de Parque Arqueológico do Vale do Côa. Avd. Gago Coutinho, 19-A, 5150-610 V.N. Foz Côa, Portugal intervenção na [email protected] conservação de superfícies de arte rupestre. O caso especifico dos afloramientos gravados do Vale do Côa Resumo Considerando testes prévios de conservação realizados em trabalho de conservação for realmente necessário ele deve Rocha-Tipo do Vale do Côa (afloramentos sem gravuras ser fortemente determinado por preocupações estéticas e mas com dinâmicas erosivas semelhantes aqueles que pos- éticas? Ou pelo contrário, será que o objectivo de fazer suem motivos de arte rupestre), pretende-se discutir os subsistir este património de arte rupestre nos permite o limites razoáveis de intervenção nos trabalhos de conserva- completo ‘sacrifício’ do um objecto de arte ‘original’? E ção de superfícies de arte rupestre. O facto de estarmos a qual será esse estado ‘original’ do objecto de arte rupestre lidar com um objecto de arte que subsiste há vários milha- do Vale do Côa? Por outro lado, as intervenções de con- res de anos e num determinado contexto de evolução servação podem afectar a apreciação estética contemporâ- natural, mas também social, obriga-nos a colocar questões nea dos motivos de arte rupestre? Estas são, em suma, metodológicas e conceptuais pertinentes sobre tais limites. -

Estudio Preliminar De Los Grabados Rupestres De La Cueva Del Moro
TRABAJOS DE PREHISTORIA 52, n.O 2, 1995, pp. 61-81 ESTUDIO PRELIMINAR DE LOS GRABADOS RUPES TRES DE LA CUEVA DEL MORO (TARIFA"CÁDIZ) YEL ARTE PALEOLITICO DEL CAMPO DE GIBRALTAR PRELIMINARY STUDY OF THE ROCK ART ENGRAVINGS OF THE CAVE OF THE MORO (TARIFA, CÁDIZ) AND THE PALAEOLITHIC ROCK ART OF THE CAMPO DE GIBRALTAR MARTÍ MAS CORNELLÁ SERGIO RIPOLL LÓPEZ (*) JUAN ANTONIO MARTOS ROMERO JOSE>PABLO PANIAGUA PÉREZ JOSÉ RAMÓN LÓPEZ MORENO DE REDROJO (**) LOTHAR BERGMANN (* **) RESUMEN gran importancia y expectativas de estudio. Los hallaz gos, tanto de arte rupestre como de cultura material, en En la primavera de 1995 se produjo el descubrimien estaciones al aire libre o en abrigos rocosos completan un to de la Cueva del Moro con un conjunto de figuraciones panorama cada día más prometedor. Además este nuevo grabadas de équidos con. una filiación superopaleolítica conjunto representa el arte rupestre paleolítico más meri indudable. Los numerosos hallazgos que se están produ dional de Europa. ciendo desde hace unos años en la zona del Campo de Gibraltar nos indican que se trata de una área con una ABSTRACT (*) Codirectores del Proyecto d~ Documentación del Arte Paleolítico en el Campo de Gibraltar. Departamento de Prehistoria e Historia Antigua. Facultad de Geografía e Histo The spring of 1995 marked (he discovery of (he Cave ria. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Avda. of the Moro with a grout of horse engravings of undoub Senda del Rey s/n, 28071 Madrid. (**) Becarios predoctorales del Departamento de ted Upper Palaeo/ithic date. The numerous other finds that Prehistoria e Historia Antigua. -

BIBLIOGRAPHY of ROCK ART DATING Marvin W
118 Rock Art Research 2012 - Volume 29, Number 1. ORIENTATION BIBLIOGRAPHY OF ROCK ART DATING Marvin W. Rowe Introduction thiques. Bulletin de la Société Préhistorique Française de I have tried to make this bibliography as complete l’Ariege 91: 51–70. as possible. I have made no value judgements and Clottes, J. 1996. The Chauvet Cave dates implausible? have included all references that I could find. Some International Newsletter on Rock Art13: 27–29. Clottes, J. 1998. The ‘three Cs’: fresh avenues towards of these listed have not stood the test of time, but are European Palaeolithic art. In C. Chippindale and P. S. included for completeness. I have also tried to put the C. Taçon (eds(, The archaeology of rock-art, pp. 112–129. following references into some sort of category. The Cambridge, Cambridge University Press, Cambridge. two broad categories are pictograms and petroglyphs. Clottes, J. 1999. The Chauvet Cave dates. In J. M. Coles, Then categories under these two are based on pigments R. Bewley and P. Mellars (eds), World history: studies in and techniques. I have undoubtedly mis-categorised the memory of Grahame Clark, pp. 13–19. Memoires of the some of the references and apologise in advance for British Academy, London. any mistakes and omissions that I have inadvertently Clottes, J. 1999. Twenty thousand years of Palaeolithic cave made. Some references appear under multiple catego- art in southern France. Proceedings of the British Academy 99: 161–175. ries. Clottes, J., J. M. Chauvet, E. Brunel-Deschamps, C. Hillaire, J. P. Daugas, M. Arnold, H. Cachier, J. -

Arte Prehistórico Al Aire Libre En El Sur De Europa 01 Artprehis NUEVO.Qxd 14/7/09 09:38 Página 5
CUBIERTA CON LOMO 4.qxd 14/7/09 11:49 Página 1 actas INVENTARIOS Y CARTAS ARQUEOLÓGICAS ARQUEOLEÓN. HISTORIA DE LEÓN A TRAVÉS DE LA ARQUEOLOGÍA EVOLUCIÓN HUMANA EN EUROPA Y LOS YACIMIENTOS DE LA SIERRA DE ATAPUERCA (2 VOLS.) ARQUEOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA PREHISTÓRICO ARTE AL AIRE LIBRE EN EL SUR DE EUROPA LA HISPANIA DE TEODOSIO (2 VOLS.) PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EN CASTILLA Y LEÓN ARQUEOLOGÍA MILITAR ROMANA EN EUROPA actas actas NUEVOS ELEMENTOS DE INGENIERÍA ROMANA. III CONGRESO DE LAS OBRAS PÚBLICAS ROMANAS ARTE PREHISTÓRICO AL AIRE LIBRE EN EL SUR DE EUROPA Arte Prehistórico al aire libre en el Sur de Europa 01 ArtPrehis NUEVO.qxd 14/7/09 09:38 Página 5 Arte Prehistórico al aire libre en el Sur de Europa Ed. Rodrigo de Balbín Behrmann 06 ArtPrehis.qxd 14/7/09 10:26 Página 237 Julián Martínez García Arte paleolítico Instituto Andaluz de Patrimonio Junta de Andalucía [email protected] al aire libre en el sur de la Península Ibérica: Andalucía Resumen A pesar de lo temprano del conocimiento del Arte Paleo- una continuidad representativa hasta épocas postpaleolíti- lítico en Andalucía, éste no ha tenido hasta ahora la consi- cas, que nos hace considerar su condición como elemento deración de otras áreas en el conjunto de ese ciclo artístico. de referencia, quizás para gran parte del arte rupestre El reciente descubrimiento de yacimientos al aire libre, peninsular. Su propia condición, y la existencia de arte como Piedras Blancas o la cueva del Vencejo Moro, ha Paleolítico en el Este peninsular, presente aunque no de venido a recuperar formas ya conocidas pero no valoradas modo continuado, nos propone la posibilidad clara de que adecuadamente, tanto al aire libre como en cueva. -

Arte Paleolítico En Gorham's Cave (Gibraltar)
MARÍA D. SIMÓN VALLEJO, MIGUEL CORTÉS SÁNCHEZ, J. CLIVE FINLAYSON, FRANCISCO GILES PACHECO, JOAQUÍN RODRÍGUEZ-VIDAL ARTE PALEOLÍTICO EN GORHAM’S CAVE (GIBRALTAR) En este trabajo presentamos las novedades sobre el arte paleolítico de la cueva de Gorham. En el apartado mobiliar, abordamos una aproximación multidisciplinar en la que se analizan los datos petrográficos, deposicionales, diagenéticos, tafonómicos y antrópicos (técnicos o iconográficos) identificados en dos plaquetas de arte mueble. El arte parietal de Gorham se amplía con las manifestaciones localizadas en una Galería ubicada al final del cavernamiento. En ambos casos, la procedencia estratigráfica o los rasgos estilísticos permiten su atribución al Magdaleniense. Palabras clave: Gibraltar. Paleolítico. Arte parietal y mobiliar We present the news on Palaeolithic art of Gorham’s cave. In paragraph of mobiliary art, we discuss a multidisciplinary approach in analyzing the petrographic, depositional, diagenetic, taphonomic and anthropic (technical or iconographic) data identified of two plaquettes of portable art. The Gorham’s cave art expands with the paintings located in the gallery located at the end of the cave. In both cases, the stratigraphic provenance or stylistic features allow its attribution to the Magdalenian. Keywords: Gibraltar. Palaeolithic. Portable and parietal art INTRODUCCIÓN grandes expectativas respecto a la posibilidad de la exis- tencia de enclaves con este tipo de registro e incluso algu- El Peñón de Gibraltar ha constituido a lo largo de más de nos autores apuntaron la presencia de algunos indicios en un siglo un foco de singular interés para diversos investiga- la cueva de St. Michael (Breuil 1921 y 1922) o en la de dores interesados en las manifestaciones del Cuaternario en Sewel (Palao 1966).