Derecha Y Poder Local
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Bilbao Estuary, 1914-1935
Working Papers in Economic History May 2011 WP 11-04 Hunger in Hell’s Kitchen. Family Living Conditions during Spanish Industrialization. The Bilbao Estuary, 1914-1935. Juan Carlos Rojo Cagigal and Stefan Houpt Abstract Did the late industrialization in Europe’s periphery improve life for its urban class? This paper examines family living conditions in northern Spain during late industrialization in the interwar period. We concentrate on the Basque region, one of the emerging industrial areas from the 1870s on. Historiography holds that in the medium-term urban development and industrialization increased real wages and overall standards of living. We contrast this empirically by examining the effects of income shocks on families using high frequency data from 1914 until 1936. These contrasts introduce nutritional adequacy of family diets as an additional way of measuring living conditions. Our results indicate that real income did not improve and that demographic and social deprivation variables were highly responsive to short term economic shocks. This response points to the fragility of urban breadwinner families even during later phases of industrialization; the urban penalty was by far not being compensated by the higher nominal wages received. Keywords: standards of living, Spain, urbanization, industrialization, family, deprivation, mortality, real wages, interwar period JEL Classification: N34, N93 Juan Carlos Rojo Cagigal: Department of Economic History and Institutions and Figuerola Institute, University Carlos III of Madrid, C/Madrid 126, 28903 Getafe, Spain. Email: [email protected] http://www.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_figuerola/directorio/jcrojo Stefan O. Houpt: Department of Economic History and Institutions and Figuerola Institute, University Carlos III of Madrid, C/Madrid 126, 28903 Getafe, Spain. -

Paisaje Industrial Y Patrimonio En La Ría De Bilbao
PAISAJE INDUSTRIAL Y PATRIMONIO EN LA RÍA DE BILBAO Trabajo Final de Grado en Geografía y Ordenación del Territorio Autor: Jorge Vaquero Rodríguez Tutora: Henar Pascual Ruiz-Valdepeñas Curso 2014-2015 Paisaje industrial y patrimonio en la Ría de Bilbao Jorge Vaquero Rodríguez ÍNDICE DE CONTENIDOS INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………….5 I. EL PATRIMONIO INDUSTRIAL………………………………………………....8 II. INDUSTRIALIZACIÓN, PAISAJE Y PATRIMONIO EN EL PAÍS VASCO…..15 1. El proceso de industrialización de la Ría de Bilbao en el contexto del País Vasco...………………………………………………………………………..15 2. La preocupación por el patrimonio industrial en el País Vasco: el papel de la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública………………….22 3. Paisaje y patrimonio industrial en la provincia de Vizcaya y en la Ría de Bilbao…………………………………………………………………………24 III. LOS EJEMPLOS DE PATRIMONIO INDUSTRIAL MÁS DESTACADOS EN LA RÍA DE BILBAO…………………………………………………………...…29 1. El Alto Horno de Vizcaya nº 1 en Sestao…………………………………..…29 2. El Pabellón Ilgner en Barakaldo……………………………………………....35 3. El Puente de Vizcaya en Portugalete……………………………………….…44 IV. CONCLUSIONES…………………………………………………………………57 ANEXO………………………………………………………………………………...61 BIBLIOGRAFÍA, FUENTES Y PÁGINAS WEB CONSULTADAS………...………65 2 Paisaje industrial y patrimonio en la Ría de Bilbao Jorge Vaquero Rodríguez ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS Índice de figuras Figura 1: Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer en Avilés (Asturias)………..11 Figura 2: El Actual Archivo y Biblioteca de la Comunidad de Madrid………………..12 Figura 3: Recreación -

Apuntes Para Una Historia Sobre La Minería Y La Siderurgia En Barakaldo
Publicación “Barakaldo ayer” - nº. 4 Publicación “Barakaldo ayer”, número 4 Apuntes para una historia sobre la Minería y la Siderurgia en Barakaldo 1 Publicación “Barakaldo ayer” - nº. 4 Apuntes para la historia de la Siderurgia en Barakaldo Presentación El presente documento constituye una recopilación de “apuntes”, redactados de forma cronológica, en torno a la historia de la Minería y la Siderurgia en Barakaldo y su entorno más próximo. Una recopilación realizada por socios y colaboradores de la Asociación Hartu-emanak, con el objetivo de que sirva, a las nuevas generaciones de barakaldeses y barakaldesas, para conocer e investigar, si lo desean, la historia reciente de nuestra anteiglesia. Es un documento abierto a nuevas aportaciones, que puede servir de punto de partida para cualquier estudio de investigación sobre el desarrollo de la Minería y la Siderurgia, y la influencia socio-económica que estas actividades han tenido en nuestro entorno social. El conjunto de los “apuntes” que conforman este Documento están agrupados en tres periodos: I.-Antecedentes Históricos sobre las Minas y las Ferrerías II.-Siglo XIX, el boom de la Minería y los comienzos de la Siderurgia en Barakaldo III.-Siglo XX, Constitución, expansión y declive de Altos Hornos de Vizcaya Este Documento se completa con una introducción sobre el proceso siderúrgico y cuatro anexos en los que se indica la bibliografía utilizada y/o recomendada para posteriores trabajos de investigación sobre el tema; las visitas recomendadas para entender mejor la realidad social, técnica y económica que representaron la Minería y la Siderurgia; una relación de los oficios y profesiones propias de esta actividad industrial, como homenaje a cuantos trabajaron en ella y el agradecimiento de Hartu-emanak a cuantas personas e instituciones colaboran en este Proyecto Este Documento está dedicado a todos-as los-as jóvenes de Barakaldo, y forma parte de las actividades que Hartu-emanak realiza en el ámbito de las Relaciones Intergeneracionales, en colaboración con el Área de Educación del Ayuntamiento de Barakaldo. -

Agruminsa. Transformaciones De La Propiedad, Del Sistema Productivo Y Del Paisaje De La Cuenca Minera Vizcaína En La Segunda Mitad Del Siglo XX
Agruminsa. Transformaciones de la propiedad, del sistema productivo y del paisaje de la cuenca minera vizcaína en la segunda mitad del siglo XX. Esteban Diego Iraeta José Eugenio Villar Ibáñez (Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública) Resumen Con la Primera Guerra Mundial se produce el final del ciclo expansivo de la minería vizcaína (1876-1913). Hasta 1936 serán años de decadencia que deben explicarse por la fuerte caída de la demanda externa. Transcurrida la Guerra Civil española y los años de autarquía, los años del desarrollismo facilitarán el tirón de la demanda interna. Altos Hornos de Vizcaya (AHV), principal consumidor, liderará un proceso de concentración empresarial con el fin de reagrupar sus intereses mineros. En 1968 creaba la Agrupación Minera, S.A. (Agruminsa), que se anexiona el patrimonio de las antiguas compañías mineras de Bizkaia y Cantabria, como Franco Belga y Orconera. Agotadas ya las hematites de superficie, Agruminsa tuvo que acometer la extracción de carbonatos situados bajo las margas calizas, a más de 120 m de profundidad. Esto exigió la modernización de los sistemas de extracción, concentración y sinterización del mineral que habrían de permitir una caída de los costes de producción para hacer rentable la explotación de los carbonatos vizcaínos hasta el cierre de las minas en la última década del siglo XX. En 1993, y al mismo tiempo que cesaba la actividad de AHV, después de más de un siglo de siderurgia integral en Bizkaia, concluía también esta última fase extractiva del criadero vizcaíno. Después de veinte y cinco años de explotación el paisaje resultante quedará constituido por la gran Corta de Bodovalle (Gallarta-Abanto), explotación al aire libre en la que se excavaron alrededor de 14.000.000 m3 así como una mina subterránea de más de 50 kilómetros de galerías a la que se accede desde la corta. -

La Vida Social En La Zona Minera Vizcaína (Siglos Xix-Xx). Estado De La Cuestión Y Algunas Aportaciones
Historia Contemporánea 36: 85-117 ISSN: 1130-2402 LA VIDA SOCIAL EN LA ZONA MINERA VIZCAÍNA (SIGLOS XIX-XX). ESTADO DE LA CUESTIÓN Y ALGUNAS APORTACIONES SOCIAL LIFE IN THE BISCAYAN MINER ZONE (XIXth AND XXth CENTURIES). MATTERS AND SOME CONTRIBUTIONS Rafael Ruzafa Ortega y Rocío García Abad* Universidad del País Vasco Resumen: Aunque el conocimiento histórico sobre la zona minera vizcaína es amplio, faltan aspectos decisivos en una mirada de largo plazo, especialmen- te para el siglo XX. Este artículo aborda las continuidades de la población rural/ autóctona, la presencia de las mujeres en la zona con sus actividades mineras y no mineras y la vida societaria (no sólo la sindical). Palabras clave: Minería, Vizcaya, vida social, historia social. Abstract: Although the historical knowledge about the biscayan miner zone has become large, in a long-term look, decisive aspects are lacking, for the XXth century especially. This article addresses the continuities of rural/autoch- thonous population, women’ presence into the zone with their miner and non- miner activities and societarial life (not only the syndical one). Key words: Mining, Biscaya, social life, social history. * Los autores, miembros del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda de la UPV-EHU, han contado con una beca de la Fundación Museo de la Minería del País Vasco. 86 Rafael Ruzafa Ortega y Rocío García Abad Introducción Merced a una serie de estudios que denominaremos clásicos, el cono- cimiento sobre la minería del hierro en Vizcaya ha descollado sobre otros aspectos de la historia contemporánea vasca. Aquellos estudios se centraron en la historia económica y empresarial, en las infraestructuras para la explo- tación, en las condiciones de vida y trabajo, en la conflictividad laboral y en la política. -

“SANATORIO QUIRÚRGICO” La Historia Del Hospital San Eloy
CAPITULO I: DESDE EL ORIGEN HASTA LA CREACIÓN DEL “SANATORIO QUIRÚRGICO” La Historia del Hospital San Eloy transcurre paralelamente al desarrollo industrial de nuestra Comarca, y como extensión, con el de toda Euskal Herria. Siempre, desde tiempos muy remotos, se conocían los criaderos de hierros de Vizcaya que ya en el siglo I de nuestra era, Plinio el Mayor los describió así: “En la parte marítima de la Cantabria que baña el Océano se alza un monte alto y escarpado, cosa maravillosa, formado enteramente de hierro”. El hierro es por sus condiciones intrínsecas un elemento principal e indispensable en la vida y ha servido de base al desarrollo de los intereses materiales de los pueblos, labrando en muchos de ellos su pujanza y su riqueza. Para aprovechar tan rico material, ya en la Edad Media, comienzan a aparecer las primeras ferrerías, situadas éstas en un principio en lugares montañosos. En la mitad del siglo XIX había en Vizcaya ciento ochenta ferrerías que elaboraban unas cuatro mil toneladas anuales de hierro dulce, constituyendo éstas la riqueza del Señorío. El día 26 de junio de 1901, con la aprobación de las respectivas Juntas de Accionistas, se firmaba un pacto entre los representantes de las tres sociedades metalúrgicas más importantes hasta ese momento: Altos Hornos y Fábricas de Hierro y Acero de Bilbao, La Vizcaya y La Iberia, que tenía por objeto fusionar a estas tres empresas para dar vida a una nueva sociedad, Altos Hornos de Vizcaya, sociedad anónima. Se daba paso al fin, de la industria medieval a la industria de la Edad Moderna. -
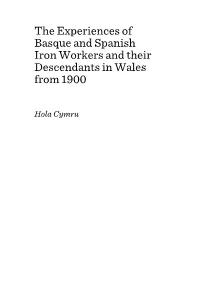
The Experiences of Basque and Spanish Iron Workers and Their Descendants in Wales from 1900
The Experiences of Basque and Spanish Iron Workers and their Descendants in Wales from 1900 Hola Cymru The Experiences of Basque and Spanish Iron Workers and their Descendants in Wales from 1900 Hola Cymru By Stephen James Murray The Experiences of Basque and Spanish Iron Workers and their Descendants in Wales from 1900 By Stephen James Murray This book first published 2020 Cambridge Scholars Publishing Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2020 by Stephen James Murray All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-5275-6231-X ISBN (13): 978-1-5275-6231-8 To my wonderful wife Svetlana, my sorely missed parents Evelyn and John, my warm endearing children Lauren, Joseph and Thomas, to my stalwart and very capable son-in-law Dominic and to my beautiful granddaughter Siân Evelyn. I thank you all for putting up with me. Also, to the memory of Mr Ken Adeva-Vaya con Dios Ken. TABLE OF CONTENTS List of Images, Tables and Illustrations ..................................................... xi Migration Definitions/Terms ................................................................... xiii Abstract .................................................................................................. -

BARAKALDO EN EL CAMBIO DE LOS SIGLOS XIX-XX: 1875-1925 Visión Religiosa Desde “EL LÁTIGO”
BARAKALDO EN EL CAMBIO DE LOS SIGLOS XIX-XX: 1875-1925 Visión religiosa desde “EL LÁTIGO” Mitxel Olabuenaga Introducción El breve trabajo que presentamos corresponde a un estudio realizado en 1992 y que posteriormente hemos reelaborado. Fue diseñado para el Seminario “Vida cotidiana y prensa local en Bizkaia (s.XIX-XX)” dentro del Programa de Doctorado en el que aquel año estaba inmerso. La necesidad de acotar un subperiodo de tiempo y centrarlo en el epígrafe de lo “cotidiano” son las coordenadas sobre las que, en principio, se hizo la investigación. Tras algunas primeras consultas nos centramos en la Anteiglesia de Barakaldo, sede de publicación, en la época estudiada, de algunos “periódicos” de más o menos larga emisión1. En el “Archivo Municipal” analizamos los fondos “Hemeroteca” y nos decidimos por realizar el trabajo sobre uno de ellos: el Periódico “EL LÁTIGO. Al trabajo realizado entonces hemos añadido, inicialmente, un capítulo previo en el que se reseñan los rasgos significativos de la anteiglesia en el tránsito del siglo XIX al XX. Nos hemos ceñido a los años 1875-1925. Corresponden al periodo de la Restauración. Son años, por otra parte, de suma importancia para Barakaldo porque en ellos, entre otras realidades, se produce el corto pero intensivo proceso de la primera industrialización que trasformará la vida de la anteiglesia. Dentro de ellos, sin duda, destaca la fundación de la empresa Altos Hornos de Vizcaya cuya importancia transciende los límites de Barakaldo. 1 Un breve trabajo sobre uno de estos periódicos (“LA ORTIGA BARACALDESA”) puede verse en ARBELA, 2000, pp. 29-38, cuyo autor es Pedro Simón. -

Cameron Watson Mo D E R N Ba Eighteenths Qu Centurye Hi S T Too Ther Presenty
Cameron Watson Mo d e r n Ba Eighteenths qu Centurye Hi s t too ther Presenty Center for Basque Studies á University of Nevada, Reno Modern Basque History Cameron Watson received a B.A. Honors Degree in His- tory from the University of Ulster, Coleraine, Northern Ireland, in 1988; an M.A. in History from the University of Nevada, Reno, in 1992; and a Ph.D. in Basque Studies (History) from the University of Nevada, Reno, in 1996. He was Assistant Professor of History at the University of Nevada, Reno, from 1996 to 1999 and currently teaches at Mondragon Unibertsitatea in Euskal Herria and for the University Studies Abroad Consortium (USAC) Program at the University of the Basque Country. He is an Adjunct Professor of the Center for Basque Studies at the University of Nevada, Reno. He has published “Ethnic Conflict and the League of Nations: The Case of Transylvania, 1918–1940,” Hun- garian Studies 9, nos. 1–2 (1994), 173–80; “Folklore and Basque Nationalism: Language, Myth, Reality,” Nations and Nationalism 2, no. 1 (1996), 17–34; “Imagining ETA,” in William A. Douglass, Carmelo Urza, Linda White, and Joseba Zulaika, eds., Basque Politics and Nationalism on the Eve of the Millennium (Reno: Basque Studies Program, 1999), 94Ð114; and (with Pauliina Raento) “Gernika, Guernica, Guernica? Con- tested Meanings of a Basque Place,” Political Geography 19 (2000), 707Ð36. His research interests include Basque and Iberian culture and history, Celtic identity and nationalism, modern European history and the impact of modernity on European society, nationalism and the construction of cultural identity, and ethnic conflict and political vio- lence. -

The Living Standard of Miners in Biscay (1876-1936): Wages, the Human Development Index and Height*
THE LIVING STANDARD OF MINERS IN BISCAY (1876-1936): WAGES, THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX AND HEIGHT* ANTONIO ESCUDERO University of Alicante a PEDRO M. PE´ REZ CASTROVIEJO University of the Basque Country ABSTRACT Recent research on working-class living standards during the Industrial Revolution has shown that wages do not cover all welfare components — for instance, working conditions, leisure time or the «access rights» needed make one prosper (health, education and freedom). This is why studies have been published in which wages are compared with other living standard indicators. Following this line of research, our paper examines the evolution of welfare among Biscayan miners between 1876 and 1936 by contrasting real wages, Human Development Index and height. An additional contribu- tion of the paper is that we relate the high morbi-mortality in the Biscayan working-class neighbourhoods with market failures derived from urbanisa- tion, a connection not explicitly considered in the literature on living stan- dards during the Industrial Revolution. These market failures were known by liberal politicians because the hygienists urged the intervention of the State to correct or, at least, ease them. However, the town councils in the Bilbao * Received 21 December 2009. Accepted 18 March 2010. Pedro M. Pe´rez Castroviejo has benefited from the help of the project I1D (SEJ2007-67613/ECON, Ministerio de Ciencia e Innovacio´n): «Crecimiento, nutricio´nybienestarenEspan˜a. La influencia de los procesos socioecono´micos a largo plazo en los niveles de vida biolo´gicos y la salud». a Departamento de Fundamentos del Ana´lisis Econo´mico, Universidad de Alicante, Campus de San Vicente, 03080 Alicante, Spain. -

Asociación De Jubilados
ABADIÑO ASOC. SAN TROKAZ NAGUSIEN EGOITZA DE ABADIÑO CL SOLOZABAL Nº 7 94 620 28 78 CLUB DE JUBILADOS TRAÑA-MATIENA DE ABADIÑO CL TRAÑABERREN Nº 13 94 681 66 84 ABANTO Y CIÉRVANA-ABANTO ZIERBENA ASOC. DE JUBILADOS VIUDAS Y PENSIONISTAS DE GALLARTA CL COTARRO 18-C 94 636 36 52 ASOC. DE JUBILADOS VIUDAS Y PENSIONISTAS DE SAN FUENTES CL SANTA BARBARA S/N 94 636 00 69 ASOC. JUBILADOS VIUDAS Y PENSIONISTAS DE ZIERBENA VIRGEN DEL PUERTO CL EL PUERTO Nº34 685 799 104 ASOC. DE JUBILADOS, VIUDAS Y PENSIONISTAS DE VIZCAYA-LAS CARRERAS CL AMBROSIO DE LOS HEROS Nº 21, BAJO 94 636 80 28 ALONSOTEGI ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE ARBUIO DE ALONSOTEGUI CL NTRA SRA DE LA GUIA S/N, BAJO 94 498 09 88 CLUB DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE ALONSOTEGUI SASIBURU CL COSCOJALES Nº 4, BAJO 94 498 03 74 AMOREBIETA-ETXANO ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD DE ZORNOTZA CL CENTRO NAFARROA S/N 94 630 08 96 AMOROTO ASOC. KURUTZ ONDO AMOROTOKO 3 ADINEKOEN ELKARTEA BA ELEIZALDEA 94 624 33 09 ARANTZAZU ASOC. ZUBIARTEA ARANTZAZUKO JUBILATUAK DE ARANTZAZU BA ZELAIA 17,BJ 94 673 63 58 AREATZA ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UPARAN DE AREATZA CL GUDARIEN PLAZA Nº 7, BAJO 94 673 97 04 94 673 92 53 ARRANKUDIAGA ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS GIZARTE ETXEA CL ELEJALDE Nº 19 94 648 17 70 ARRATZU ASOC. JUBILADOS BAI ARRATZU-BELENDIZKO NAGUSIAK DE GERNIKA-LUMO BA BELENDIZ-Bº ZABALA, 23 (LEGAZAR ETX) 94 625 23 59 ARRIETA ASOCIACION GURE-ETXEA DE LA TERCERA EDAD DE LIBANO DE ARRIETA PL ELIZA S/N 94 615 36 73 ARRIGORRIAGA ASOC. -

Cambio Técnico Y Localización En La Siderurgia Española Integrada, 1882-1936
Universidad Carlos ifi de Madrid Departamento de Historia Económica e Instituciones Tesis Doctoral Cambio técnico y localización en la siderurgia española integrada, 1882-1936 Autor Stefan Hoüpt 1. Directr: Pedro Fraile Balbmn AbnI 1998 Table of Contents Acknowledgementsiii Introductiony Chapter 1. Spain’s competitivity in iron and steel production, 1885-1927 A. Introduction1 B. Cost price — international price comparisons6 C. Coal as a deterniining factor14 Appendix A. Coal prices at Baracaldo & Sestao and pithead prices for steam coal26 Appendix B. Foreign coal and coke factory price at Sestao and Baracaldo, 1886-190127 Appendices C. Price data and data references28 Chapter 2. Innovation and technical change affecting modem steel mills, 1880-1950 A. Introduction37 B. Blast furnace iron-processing39 C. Bessemer converters49 D. Open-hearth furnaces55 E. Cogging and finishing milis61 Chapter 3. Investment and innovation in Spain’s modern steel mills. Part 1: Primary transformation A. Introduction69 B. Iron processing70 C. Blast flirnaces in Baracaldo78 D. Blast furnaces in Sestao80 E. Baracaldo steel converters84 F. Baracaldo Siemens hearths90 G. Sestao steel processing90 H. Changes in steel98 1. Conclusions99 Chapter 4. Investment and innovation in Spain’s modern steel milis. Part II: Sales products A. Introduction104 B.Data104 C. The methodology105 D. Discussion of results114 E. Conclusions136 Appendix D. Baracaldo regression results 139 Appendix E. Sestao regression results170 Chapter 5. The location of Spanish integrated steel milis, 1880-1936 A. Introduction202 B. Location theory203 C. The model211 D. Numerical results218 E. Discussion of results220 Appendix F. Weberian location algorithm231 Appendix G. Map with simulation coordinates237 References238 Acknowledgements 1 would like to acknowledge the financial help from the Spanish Ministry of Education and Science —Beca de Formación de Personal Investigador—, and the departments of economics and economic history of Universidad Carlos III and Saint Louis University for part time research and lecturing jobs.