¡Esto Es Una Masacre Musical! Chacal Y Yakarta
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
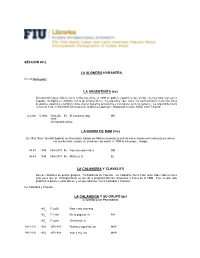
Lecuona Cuban Boys
SECCION 03 L LA ALONDRA HABANERA Ver: El Madrugador LA ARGENTINITA (es) Encarnación López Júlvez, nació en Buenos Aires en 1898 de padres españoles, que siendo ella muy niña regresan a España. Su figura se confunde con la de Antonia Mercé, “La argentina”, que como ella nació también en Buenos Aires de padres españoles y también como ella fue bailarina famosísima y coreógrafa, pero no cantante. La Argentinita murió en Nueva York en 9/24/1945.Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, SGAE 2000 T-6 p.66. OJ-280 5/1932 GVA-AE- Es El manisero / prg MS 3888 CD Sonifolk 20062 LA BANDA DE SAM (me) En 1992 “Sam” (Serafín Espinal) de Naucalpan, Estado de México,comienza su carrera con su banda rock comienza su carrera con mucho éxito, aunque un accidente casi mortal en 1999 la interumpe…Google. 48-48 1949 Nick 0011 Me Aquellos ojos verdes NM 46-49 1949 Nick 0011 Me María La O EL LA CALANDRIA Y CLAVELITO Duo de cantantes de puntos guajiros. Ya hablamos de Clavelito. La Calandria, Nena Cruz, debe haber sido un poco más joven que él. Protagonizaron en los ’40 el programa Rincón campesino a traves de la CMQ. Pese a esto, sólo grabaron al parecer, estos discos, y los que aparecen como Calandria y Clavelito. Ver:Calandria y Clavelito LA CALANDRIA Y SU GRUPO (pr) c/ Juanito y Los Parranderos 195_ P 2250 Reto / seis chorreao 195_ P 2268 Me la pagarás / b RH 195_ P 2268 Clemencia / b MV-2125 1953 VRV-857 Rubias y trigueñas / pc MAP MV-2126 1953 VRV-868 Ayer y hoy / pc MAP LA CHAPINA. -

Perro Muerto En Tintoterería: Los Fuertes
Connecticut College Digital Commons @ Connecticut College Teatro: Textos/Creación 2007 Perro muerto en tintoterería: Los fuertes Angélica Liddell Jesús Eguía Armenteros Follow this and additional works at: https://digitalcommons.conncoll.edu/teatro_obrascreativas This Book is brought to you for free and open access by Digital Commons @ Connecticut College. It has been accepted for inclusion in Teatro: Textos/Creación by an authorized administrator of Digital Commons @ Connecticut College. For more information, please contact [email protected]. The views expressed in this paper are solely those of the author. Este libro ha sido publicadopor la Cátedra Valle-Inclán/Lauro Olmo del Ateneo de Madrid y el Aula de Estudios Escénicos y Medios Audiovisuales de la Universidadde Alcalá con la colaboración de su servicio de Publicaciones y con la financiaciónde la Fundación Caja Madrid © Ateneo de Madrid Cátedra Valle-lnclán / Lauro Olmo Del texto: Angélica Liddell De la Introducción: Jesús Eguía Annenteros Diseño de cubierta: Soledad Sánchez ISSN: 1132-2233 Depósito Legal: M-21891-1993 Imprime: Nuevo Siglo, S.L. PRÓLOGO 7 ANGÉLICALIDDELL PERRO MUERTO EN TINTORERÍA: LOS FUERTES ATENEO DE MADRID CÁTEDRA VALLE-INClÁNILAURO OLMO LA REPÚBLICA FRENTE A LA HUMANIDAD Angélica Liddell (Figueres, 1966) ha desarrollado una vasta carrera en todos los campos del arte dramático. En dieciocho años de trayectoria, ha escrito 32 piezas escénicas, además de poesía, relatos y artículos. Como autora ha recibido los premios Ciudad de Alcorcón de Teatro (1989), el Premio X Certamen de Relatos «Imágenes de Mujen> del Ayuntamiento de León (1999), el Pre mio de Dramaturgia Innovadora de la Casa de América (2003), el Premio SGAE de Teatro (2004) y el Ojo Crítico Segundo Milenio (2005) a toda su trayectoria. -

Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas (UPC)
La influencia musical del reguetón en el género musical urbano actual en Hispanoamérica (2000 – 2019) Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis Authors Alban Celis, Enrique Esteban Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Download date 26/09/2021 00:11:21 Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Link to Item http://hdl.handle.net/10757/650327 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS FACULTAD DE ARTES CONTEMPORÁNEAS PROGRAMA ACADÉMICO DE MÚSICA La influencia musical del reguetón en el género musical urbano actual en Hispanoamérica (2000 – 2019) TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Para optar el grado de bachiller en Música con Especialidad en Producción AUTOR(ES) Alban Celis, Enrique Esteban (0000-0002-9626-6684) ASESOR(ES) Bacacorzo Diaz, Jorge Francisco Martin (0000-0002-8019-3687) Lima, 7 de diciembre de 2019 DEDICATORIA A mi familia, principalmente, por permitirme estudiar la carrera que siempre soñé y apoyarme en todas mis decisiones. A mis padres, por impulsarme cual flecha y apuntar lejos con la educación que siempre me brindaron. 1 RESUMEN Durante muchos años el reguetón ha sido objeto de críticas por parte de la comunidad de músicos académicos y público cuya preferencia musical radica en otros géneros musicales. Esto deriva en el desprecio del reguetón y la negación de su aporte musical a la industria musical que hoy en día se percibe. Sin embargo, es importante reconocer la trascendencia del género y su influencia en el hoy nombrado género urbano; lo cual, se evidencia a través del exhaustivo análisis musical en los temas más famosos de artistas reconocidos a nivel internacional como Daddy Yankee, Enrique Iglesias, Don Omar, entre otros. -

Cancionero Coro De Jóvenes – Letras
CORO DE JÓVENES SAN JUAN EVANGELISTA CANCIONERO DE LETRAS 1 A ÉL SEA LA GLORIA Todo es de mi Cristo, Por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, Por Él y para Él. A Él sea la gloria, A Él sea la gloria, A Él sea la gloria, por siempre Amén. A TI ME RINDO Ante ti postrado estoy aquí Te rindo mi ser, te rindo mi ser Con tu Amor atráeme Señor Vengo a tus pies, vengo a tus pies A TI ME RINDO, A TI ME RINDO Lléname, de gracia inúndame Sacia mi sed, sacia mi sed Mi corazón levanta un clamor Háblame Dios, háblame Dios A TI ME RINDO, A TI ME RINDO TE QUIERO CONOCER MÁS DE TI CONOCER CON TU ALIENTO DIOS SOPLA EN MI INTERIOR CUMPLE SEÑOR TU VOLUNTAD EN MÍ CON TU GRAN PODER MUÉVETE EN MI SER CUMPLE SEÑOR TU VOLUNTAD EN MÍ ABBA, PADRE Ante ti venimos pues Tú nos has llamado, y nos atrae tu voz Como un solo pueblo danzando en Tú presencia, te damos el honor. Sobre nosotros descienda el poder de Tú Espíritu que nos hará clamar: ABBA, PADRE; ABBA, PADRE HOY TUS HIJOS CANTAMOS, TU AMOR CELEBRAMOS CLAMANDO CON UNA VOZ (2) ABBA, PADRE; ABBA, PADRE; ABBA, PADRE. ACLAMACIÓN (Corona de adviento) VEN SEÑOR, LÍBRANOS, VEN TU PUEBLO A REDIMIR, LA ESPERANZA BRILLARÁ, VEN SEÑOR JESÚS. 2 ACLAMAD AL SEÑOR Aclamad al Señor la tierra entera, y servid al Señor con alegría, venid gozosos en su nombre y sabed que el Señor es nuestro Dios. -

Codigo Nombre Categoria Autor Precio
Codigo Nombre Categoria Autor Precio 102931 cenizas Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 102932 Me olvide de ti Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 103793 18 KILATES Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 105014 La chica del Este Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 105657 Me pones loco Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 105658 Ojitos Cafe Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 105659 Rompiste mi corazon Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 138459 Como olvidarte Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 138461 Cuerpo Criminal Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 138463 Me pones loco Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 138465 Ojitos cafes Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 138466 Rompiste mi corazon Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 138468 Chica especial Cumbia 18 kilates Precio Compra Bs 3.5 146242 Intentalo Musica Latinas 3BallMTY Precio Compra Bs 3.5 146557 Intentalo Latinas 3BallMTY Precio Compra Bs 3.5 146559 Todos A Bailar Latinas 3BallMTY Precio Compra Bs 3.5 146561 Tribal Guarachoso Latinas 3BallMTY Precio Compra Bs 3.5 146563 Ritmo Alterado Latinas 3BallMTY Precio Compra Bs 3.5 155464 Hipsters Con Botas Latinas 3BallMTY Precio Compra Bs 3.5 160068 Hipsters Con Botas Pop 3BallMTY Precio Compra Bs 3.5 160069 Solos Tú Y Yo Reggaeton 3BallMTY Precio Compra Bs 3.5 160314 Vive Hoy Reggaeton 3BallMTY Precio Compra Bs 3.5 160480 Porque El Amor Manda Latinas 3BallMTY Precio Compra Bs 3.5 257 In the club HipHop 50 cent Precio Compra Bs 3.5 105268 Come & Go Hip hop 50 cent Precio Compra Bs 3.5 105269 Peep show Hip hop 50 cent Precio Compra Bs 3.5 105270 All of me (f. -

Las Mejores Canciones Del 2011 Lyrics
******LAS** LAS MEJORES CANCIONES No sé si es un espejismo, 3) VEN A BAILAR DEL 20112011******** Te siento tan real. POR JENNIFER LOPEZ CON PITBULL Pitbull : 1) HEREDEROS POR DAVID BISBAL CORO (J-Lo, ya tú sabes, no hay más, na’) Na na na… a… Baby , quiero volverte a ver, Es este amor que enciende al corazón Para calmar mi sed. Jennifer Lopez : La nueva generación Y el mismo amor será mi perdición Un día sin ti es como un año (Pitbull : This is worldwide!) Sin ver llover. Fui condenado a quererte sin razón (J-Lo) A pura fiesta Es un hechizo de muerte y de dolor Si escapas otra vez, Pitbull : CORO No sobreviviré Para, dale, Y beberá mi sangre, y beberábeberáss mi amor Un día sin ti es como un año Para, Red One Nada impedirá que te ame, que seas mía Sin ver llover..llover...... Si corre por mis venas la pasión Jennifer Lopez : Somos herederos de sangre Contando estrellas, Let me introduce you En muerte y en vida Oigo en mi mente tu voz. To my party people In the club Somos herederos de un amor… ¿Oyes tú la mía? Mi corazón está sufriendo la soledad. Pitbull : Soy un desorden. Es tu belleza, la dueña de mi voz Ya tú sabes que Armando no para La misma estrella que me acorraló Hasta que se aloca, dale Fue mi destino escrito con pasión Camino en hojas secas Las cosas que yo hago Y con suspiros, salvarte me impidió Si no estás aquí. No tienen precio, pero oye, vale Y mi vida regresa que yo un diluvio Dame un poquito de tequila CORO (x3)(x3)(x3) lloraré Y yo te corto el agave Por ti. -

Karaoke with a Message – August 16, 2019 – 8:30PM
Another Protest Song: Karaoke with a Message – August 16, 2019 – 8:30PM a project of Angel Nevarez and Valerie Tevere for SOMA Summer 2019 at La Morenita Canta Bar (Puente de la Morena 50, 11870 Ciudad de México, MX) karaoke provided by La Morenita Canta Bar songbook edited by Angel Nevarez and Valerie Tevere ( ) 18840 (Ghost) Riders In The Sky Johnny Cash 10274 (I Am Not A) Robot Marina & Diamonds 00005 (I Can't Get No) Satisfaction Rolling Stones 17636 (I Hate) Everything About You Three Days Grace 15910 (I Want To) Thank You Freddie Jackson 05545 (I'm Not Your) Steppin' Stone Monkees 06305 (It's) A Beautiful Mornin' Rascals 19116 (Just Like) Starting Over John Lennon 15128 (Keep Feeling) Fascination Human League 04132 (Reach Up For The) Sunrise Duran Duran 05241 (Sittin' On) The Dock Of The Bay Otis Redding 17305 (Taking My) Life Away Default 15437 (Who Says) You Can't Have It All Alan Jackson # 07630 18 'til I Die Bryan Adams 20759 1994 Jason Aldean 03370 1999 Prince 07147 2 Legit 2 Quit MC Hammer 18961 21 Guns Green Day 004-m 21st Century Digital Boy Bad Religion 08057 21 Questions 50 Cent & Nate Dogg 00714 24 Hours At A Time Marshall Tucker Band 01379 25 Or 6 To 4 Chicago 14375 3 Strange Days School Of Fish 08711 4 Minutes Madonna 08867 4 Minutes Madonna & Justin Timberlake 09981 4 Minutes Avant 18883 5 Miles To Empty Brownstone 13317 500 Miles Peter Paul & Mary 00082 59th Street Bridge Song Simon & Garfunkel 00384 9 To 5 Dolly Parton 08937 99 Luftballons Nena 03637 99 Problems Jay-Z 03855 99 Red Balloons Nena 22405 1-800-273-8255 -

Lista De Canciones AIE No Identificados 2013
Lista de Canciones AIE no identificados 2013 CANCION TITULO GRUPO INTENTALO -REMIX 3BALLMTY (CON DON OMAR) SEA LO QUE SEA SERA ABOVE & BEYOND (CON MIGUEL BOSE) GIRLFRIEND ABRAHAM MATEO SEÑORITA ABRAHAM MATEO BAILANDO -DO RE MIX ALASKA Y DINARAMA COMO PUDISTE HACERME ESTO A MI ALASKA Y DINARAMA ISIS ALASKA Y DINARAMA SUSSIE BLUE ALASKA Y DINARAMA AUNQUE ME CUESTE LA VIDA ALBERTO BELTRAN Y CELIA CRUZ AMOR GITANO ALEJANDRO FERNANDEZ (CON BEYONCE) A ESCONDIDAS ALEJANDRO JAEN DAME FE ALEJANDRO JAEN DAME FE [REGU] ALEJANDRO JAEN VAS A ACORDARTE DE MI ALEJANDRO JAEN ¿LO VES? ALEJANDRO SANZ A LA PRIMERA PERSONA ALEJANDRO SANZ APRENDIZ ALEJANDRO SANZ CAMINO DE ROSAS ALEJANDRO SANZ COMO TE ECHO DE MENOS ALEJANDRO SANZ CORAZON PARTIO (UNPLUGGED) ALEJANDRO SANZ EN LA PLANTA DE TUS PIES ALEJANDRO SANZ ENSEÑAME TUS MANOS ALEJANDRO SANZ ESO ALEJANDRO SANZ HE SIDO TAN FELIZ CONTIGO ALEJANDRO SANZ LA FUERZA DEL CORAZON (EN VIVO) ALEJANDRO SANZ LA MUSICA NO SE TOCA ALEJANDRO SANZ LO QUE FUI ES LO QUE SOY ALEJANDRO SANZ LO VES -PIANO Y VOZ ALEJANDRO SANZ LOLA SOLEDAD ALEJANDRO SANZ LOS DOS COGIDOS DE LA MANO ALEJANDRO SANZ ME IRE ALEJANDRO SANZ MI MARCIANA ALEJANDRO SANZ MI TRASCINI VIA ALEJANDRO SANZ NO ES LO MISMO ALEJANDRO SANZ NO ME COMPARES ALEJANDRO SANZ NUESTRO AMOR SERA LEYENDA ALEJANDRO SANZ QUIERO MORIR EN TU VENENO ALEJANDRO SANZ QUISIERA SER ALEJANDRO SANZ REGALAME LA SILLA DONDE TE ESPERE ALEJANDRO SANZ SE LE APAGO LA LUZ ALEJANDRO SANZ SE ME OLVIDO TODO AL VERTE ALEJANDRO SANZ SE VENDE ALEJANDRO SANZ SI HAY DIOS ALEJANDRO SANZ SIEMPRE ES DE -
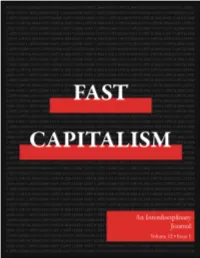
An Interdisciplinary Journal
FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITA LISM FAST CAPITALISMFast Capitalism FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM ISSNFAST XXX-XXXX CAPITALISM FAST Volume 1 • Issue 1 • 2005 CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITA LISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITA LISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITA LISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITA LISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITA LISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM FAST CAPITALISM -

AWFS) Que Sea Conveniente Para Su Congregación
Preparados por las iglesias miembro del CMM de Asia para el Recursos para el Domingo de la Fraternidad 24 de enero del 2021 o para cualquier otra fecha Anabautista Mundial (AWFS) que sea conveniente para su congregación. Tema y a. Tema b. Por qué fue c. Textos d. Los textos y el tema elegido este tema bíblicos 1 textos Seguir En muchos lugares de la Biblia leemos Este es el tema elegido Antiguo sobre personas que superaron barreras a Jesús para la Asamblea Testamento: para seguir los mandamientos de Dios. Indonesia 2022. Como Isaías 55,1-6 • El profeta Isaías escribe que somos juntos, testimonio para todas las naciones comunidad de fe Salmo 27 superando anabautista mundial, cuando reflejamos la gloria de Dios. nuestras prioridades Evangelio: • El salmista escribe que nuestra las se resumen en estas Juan 4,1-42 valentía proviene de Dios incluso palabras. cuando tenemos miedo. barreras Nuevo • En el evangelio de Juan, Jesús supera Testamento: las barreras religiosas, raciales/ Seguimos a Jesús: Filipenses 2,1-11 • Juntos, no solos. étnicas y de género para conectarse • Superando con la mujer samaritana, quien luego las barreras fue testigo en su comunidad de que que intentan Jesús es el Mesías. mantenernos • En Filipenses, Pablo nos dice cómo divididos. seguir a Jesús en obediencia, preocupándonos más por las necesidades e intereses de las otras personas que por las nuestras. Nosotras las personas también estamos llamadas a seguir a Jesús juntas, superando las barreras. Iglesia Menonita Hoi Thanh Peticiones b. Del CMM 2 • Demos gracias porque los anabautistas, hermanos y de oración hermanas, de alrededor del mundo están unidos en la fe en el reino de Dios superando las diferencias lingüísticas y culturales. -

El Arquitecto Y El Emperador De Asiria Fernando Arrabal
Teatro: Revista de Estudios Culturales / A Journal of Cultural Studies Volume 2 Teatro y América Article 16 12-1992 El Arquitecto y el Emperador de Asiria Fernando Arrabal Follow this and additional works at: http://digitalcommons.conncoll.edu/teatro Part of the Spanish and Portuguese Language and Literature Commons, and the Theatre and Performance Studies Commons Recommended Citation Arrabal, Fernando (1992) "El Arquitecto y el Emperador de Asiria," Teatro: Revista de Estudios Culturales / A Journal of Cultural Studies: Número 2, pp. 217-262. This Fiction is brought to you for free and open access by Digital Commons @ Connecticut College. It has been accepted for inclusion in Teatro: Revista de Estudios Culturales / A Journal of Cultural Studies by an authorized administrator of Digital Commons @ Connecticut College. For more information, please contact [email protected]. The views expressed in this paper are solely those of the author. Arrabal: El Arquitecto y el Emperador de Asiria 16 CREACIÓN 1. EL ARQUITECTO Y EL EMPERADOR DE ASIRÍA de Fernando ARRABAL M' del Carmen DE LUCAS El Arquitecto y el Emperador de Asiría, una de las obras más importantes y significativas de Fernando Arrabal, aparece por primera vez publicada en francés por Christian Bourgois', en 1967. La obra presenta una primera redacción, un texto original, mecanografiado por el propio autor y redactado en español, que el propio autor revisa y de propia mano tacha, añade y corrige, pero la primera edición impresa, que él da como definitiva de la obra, aparece en lengua fi-ancesa. Con fecha posterior a la edición francesa de Chr. Bourgois, Arrabal prepara una segunda redacción en español para su publicación en la revista Estrenó^, en donde por primera vez se publica la obra en español, pero sufriendo graves alteraciones, se modifica sin criterio la redacción preparada por Arrabal contaminándola con la edición francesa de Chr. -
Songs by Artist Spanish - Latino Karaoke Title Title Title A
3 Jokers Karaoke Songs by Artist Spanish - Latino Karaoke Title Title Title A. Alvarado Adan's El Compita Alberto Beltran Parranda Jibara Misa De Cuerpo Presente Cuando Vuelvas Comnigo A. Alvarado (Wvocal) Nadie Es Eterno El 19 Parranda Jibara Paloma Negra Enamorado A.B. Quintanilla III & Los Kumbia Kings Que Falta Me Hace Mi Padre Ignoro Tu Existencia Azucar Te Vengo A Ver Papa Boco Boom, Boom Un Sonador Siempre Con Mi Carino Desde Que No Estas Aqui Y Dicen Te Miro A Ti Dime Quien Adolencentes Orquesta Alberto Beltran (Wvocal) Fuiste Mala Ponte Pilas Aunque Me Cueste La Vida Insomnio Adolescentes Orquesta Compasion Ishhh! Anhelos Cuando Vuelvas Comnigo La Cucaracha Persona Ideal El 19 Me Enamore Adriana Ahumada (Marisol) Enamorado Me Estoy Muriendo Estrella Del Rock Ignoro Tu Existencia Mi Gente Akwid Papa Boco No Tengo Dinero Como, Cuando Y Donde Siempre Con Mi Carino Aaron & Su Grupo Ilusion Jamas Imagine Te Miro A Ti Destilando Amor Mi Aficion Alberto Cortez Todo Me Gusta De Ti Si Quieres A Mis Amigos Aaron & Su Grupo Ilusion (Wvocal) Tu Mentira Camina Siempre Adelante Todo Me Gusta De Ti Alacranes Musical Castillos En El Aire ABBA A Cambio De Que Cuando Un Amigo Se Va Chiquitita A Mover El Bote Distancia Dancing Queen Como Pude Enamorarme En Un Rincon Del Alma Fernando Copa Tras Copa Gracias A La Vida Gimme Gimme Gimme Cuenta Pagada Mi Arbol Y Yo I Have A Dream Donde Estas No Soy De Aqui Ni Soy De Alla Take A Chance On Me El Caminante Partir De Manana Voulez Vous El Corral De Piedra Alberto Cortez (Wvocal) Winner Takes It All El Venadito