Los Araucanos En El Proceso De Independencia De Chile*
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Chile -- Britannica Online Encyclopedia
Chile -- Britannica Online Encyclopedia https://www.britannica.com/print/article/111326 Chile History Precolonial period At the time of the Spanish conquest of Chile in the mid-16th century, at least 500,000 Indians inhabited the region. Nearly all of the scattered tribes were related in race and language, but they lacked any central governmental organization. The groups in northern Chile lived by fishing and by farming in the oases. In the 15th century they fell under the influence of expanding civilizations from Peru, first the Chincha and then the Quechua, who formed part of the extensive Inca empire. Those invaders also tried unsuccessfully to conquer central and southern Chile. The Araucanian Indian groups were dispersed throughout southern Chile. These mobile peoples lived in family clusters and small villages. A few engaged in subsistence agriculture, but most thrived from hunting, gathering, fishing, trading, and warring. The Araucanians resisted the Spanish as they had the Incas, but fighting and disease reduced their numbers by two-thirds during the first century after the Europeans arrived. The Spanish conquest of Chile began in 1536–37, when forces under Diego de Almagro, associate and subsequent rival of Francisco Pizarro, invaded the region as far south as the Maule River in search of an “Otro Peru” (“Another Peru”). Finding neither a high civilization nor gold, the Spaniards decided to return immediately to Peru. The discouraging reports brought back by Almagro’s men forestalled further attempts at conquest until 1540–41, when Pizarro, after the death of Almagro, granted Pedro de Valdivia license to conquer and colonize the area. -
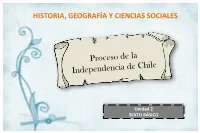
Presentación De Powerpoint
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES Unidad 2 SEXTO BÁSICO • OA 1: Explicar los múltiples antecedentes de la independencia de las colonias americanas y reconocer que la independencia de Chile se enmarca en un proceso continental. ¿Qué haremos • OA 2: Explicar el desarrollo del proceso de en esta independencia de Chile, considerando actores y bandos que se enfrentaron, unidad? hombres y mujeres destacados, avances y retrocesos de la causa patriota y algunos acontecimientos significativos, como la celebración del cabildo abierto de 1810 y la formación de la Primera Junta Nacional de Gobierno, la elección del primer Congreso Nacional, las batallas de Rancagua, Chacabuco y Maipú, y la Declaración de la Independencia, entre otros. Clase 1 OA de la clase: Conocer y explicar las causas y consecuencias de la Independencia de Chile ¿A qué nos referimos con Independencia de Chile? Es el proceso que consolidó a Chile, como una República independiente. Es decir, el proceso en el que Chile da inicio para separarse de España. ¿Cuándo ocurrió? El proceso de independencia de Chile ocurre entre el 18 de septiembre de 1810 y el 28 de enero de 1823 ¿18 DE SEPTIEMBRE? • Así es, por eso el 18 de septiembre se celebra fiestas patrias, también conocido como el cumpleaños de Chile, porque allí se realizó la primera Junta Nacional de Gobierno, dando inicio al proceso de independencia. Pero, esto no sólo ocurrió en Chile… • Fue un proceso continental, iniciado con la instalación de juntas de gobierno en las colonias hispanoamericanas, en respuesta a la captura del Rey Fernando VII por parte de las fuerzas napoleónicas en 1808. -

The Structure of Political Conflict: Kinship Networks and Political Alignments in the Civil Wars of Nineteenth-Century Chile
THE STRUCTURE OF POLITICAL CONFLICT: KINSHIP NETWORKS AND POLITICAL ALIGNMENTS IN THE CIVIL WARS OF NINETEENTH-CENTURY CHILE Naim Bro This dissertation is submitted for the degree of Doctor of Philosophy. Department of Sociology St Catharine’s College University of Cambridge July 2019 1 This thesis is the result of my own work and includes nothing which is the outcome of work done in collaboration except as declared in the Preface and specified in the text. It is not substantially the same as any that I have submitted, or, is being concurrently submitted for a degree or diploma or other qualification at the University of Cambridge or any other University or similar institution except as declared in the Preface and specified in the text. I further state that no substantial part of my thesis has already been submitted, or, is being concurrently submitted for any such degree, diploma or other qualification at the University of Cambridge or any other University or similar institution except as declared in the Preface and specified in the text. It does not exceed the prescribed word limit for the relevant Degree Committee. 2 THE STRUCTURE OF POLITICAL CONFLICT: KINSHIP NETWORKS AND POLITICAL ALIGNMENTS IN THE CIVIL WARS OF NINETEENTH-CENTURY CHILE Naim Bro Abstract Based on a novel database of kinship relations among the political elites of Chile in the nineteenth century, this thesis identifies the impact of family networks on the formation of political factions in the period 1828-1894. The sociological literature theorising the cleavages that divided elites during the initial phases of state formation has focused on three domains: 1) The conflict between an expanding state and the elites; 2) the conflict between different economic elites; and 3) the conflict between cultural and ideological blocs. -

111111111Ílfílii1r,Nni1111111 36813000180082
UNIVERSIDAD NACIONAL 111111111ílfílii1r,nni1111111 36813000180082 UNIVERSIDAD ANDRES BELLO UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRÉS BELLO FACUL TAO DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE ARTES Y HUMANIDADES LICENCIATURA EN HISTORIA .. ,Y ahora somos todos chilenos/ Mecanismos de homogenización de la identidad 11 chilena en la formación del Estado-nación Republicano. Chile, 1810-1830 • Tesina de grado para optar al Grado de Licenciado en Historia. JAVIER SADARANGANI LEIVA. Profesor guía: Hugo Contreras Cruces. SANTIAGO-CHILE Diciembre, 2010. Para Angelina, Deepak, Valentina y mi familia. Y para todos quienes creen en la lucha social y política. AGRADECIMIENTOS. En primer lugar, agradecer a mi familia, quienes sin ellos, no habría podido lograr nada de lo que he conseguido. Han sido y seguirán siendo el gran soporte que me ha permitido y permitirá cumplir muchos de los objetivos que me he propuesto, tanto académica como personalmente. A mis amigos del colegio, de la universidad, de la Escuela Libre Luchfn y a mi pareja, quienes se han transformado en un apoyo bastante necesario en días de penas, angustias, alegrías y regocijos. En segundo lugar, agradecer al cuerpo docente del colegio y universidad, quienes han inspirado en mi valores importantes, quienes me han convertido en lo que soy y en lo que estoy a punto de ser, quienes han dedicado su tiempo fuera de las aulas para aclarar las dudas de este eterno estudiante de la historia. Agradecer, particularmente, al profesor Hugo Contreras Cruces, que sin él este trabajo no se hubiese podido llevar a cabo. Gracias por sus consejos, orientaciones y conversaciones. Y por último, agradecer a todos quienes han compartido conmigo momentos de reflexión y discusión, que han decantado en forjar una visión propia de la vida y de mis principios políticos y valóricos. -

Joel Poinsett and Mexico 41
JOEL POINSETT AND THE PARADOX OF IMPERIAL REPUBLICANISM: CHILE, MEXICO, AND THE CHEROKEE NATION, 1810-1841 by FEATHERCRA~ORDFREED A THESIS Presented to the Department ofHistory and the Graduate School ofthe University ofOregon in partial fulfillment ofthe requirements for the degree of Master of Arts June 2008 11 "Joel Poinsett and the Paradox of Imperial Republicanism: Chile, Mexico, and the Cherokee Nation, 1810-1841," a thesis prepared by Feather Crawford Freed in partial fulfillment ofthe requirements for the Master ofArts degree in the Department of History. This thesis has been approved and accepted by: Dr. Carlos Aguirre, Chair ofthe Examining Committee '" Date Committee in Charge: Dr. Carlos Aguirre, Chair Dr. Ian McNeely Dr. Jeffrey Ostler Accepted by: .- -_._----------_._......;;;;;=...;~. Dean ofthe Graduate School 111 © 2008 Feather Crawford Freed IV An Abstract ofthe Thesis of Feather Crawford Freed for the degree of Master ofArts in the Department ofHistory to be taken June 2008 Title: JOEL POINSETT AND THE PARADOX OF IMPERIAL REPUBLICANISM: CHILE, MEXICO, AND THE CHEROKEE NATION, 1810-1841 Approved: _ Dr. Carlos Aguirre This thesis examines the intersection ofrepublicanism and imperialism in the early nineteenth-century Americas. I focus primarily on Joel Roberts Poinsett, a United States ambassador and statesman, whose career provides a lens into the tensions inherent in a yeoman republic reliant on territorial expansion, yet predicated on the inclusive principles ofliberty and virtue. During his diplomatic service in Chile in the 1810s and Mexico in the 1820s, I argue that Poinsett distinguished the character ofthe United States from that ofEuropean empires by actively fostering republican culture and institutions, while also pursuing an increasingly aggressive program ofnational self-interest. -

Guia-Historia-De-Chile-Sexto
Colegio Magister Guia de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Sexto Básico Rancagua 29 de Junio 2020 Historia de Chile. La Historia de Chile se ha dividido en cinco periodos para su estudio: 1.- Descubrimiento. Don Diego de Almagro llega al valle del rio Copiapó en Abril de 1536. Recorre hasta el río Maule. Al no encontrar las riquezas que esperaba decidió regresar al Perú, donde murió en la batalla de las Salinas . Batalla entre almagristas y pizarristas. 2.-Conquista. Años despues ,Don Pedro de Valdivia, solicitó permiso para conquistar y poblar al sur del Perú. Fue autorizado y organizó una expedicion que llegó al valle del Mapocho en Diciembre de 1540. Recorrrió el lugar y decidió fundar la primera ciudad de lo que hoy es Chile, el 12 de Febrero de 1541 Pedro de Valdivia Fundacion de Santiago Plano de la ciudad de Santiago .1541 Llamó a la ciudad Santiago del Nuevo Extremo. De inmediato el alarife( arquitecto o maestro de obras) hizo las mediciones y marcó los terrenos de acuerdo a las ordenes reales, en forma de tablero de ajedrez. Al centro la plaza y alrededor de ella los edificios principales: iglesia, cabildo,Real audiencia, palacio del Gobernador. Dividió el terreno en cuadras y cada cuadra estuvo dividida en cuatro partes llamadas solares. Valdivia repartió a sus soldados los terrenos marcados y comenzaron a construir la primeras casas de ramas, barro y techos de paja, muy parecidas a las rucas . En este periodo Valdivia y su gente recorrieron al sur fundando ciudades Imperial, Angol, Villarrica y Valdivia y fuertes defensivos de Tucapel, Purén y Arauco. -

This Thesis Has Been Submitted in Fulfilment of the Requirements for a Postgraduate Degree (E.G
This thesis has been submitted in fulfilment of the requirements for a postgraduate degree (e.g. PhD, MPhil, DClinPsychol) at the University of Edinburgh. Please note the following terms and conditions of use: This work is protected by copyright and other intellectual property rights, which are retained by the thesis author, unless otherwise stated. A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the author. The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the author. When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given. Neoliberalism and its Discontents: Three Decades of Chilean Women’s Poetry (1980-2010) Bárbara Fernández Melleda School of Literatures, Languages and Cultures PhD in Hispanic Studies The University of Edinburgh 2018 DECLARATION This is to certify that the work contained within has been composed by me and is entirely my own work. No part of this thesis has been submitted for any other degree or professional qualification. Signed: Bárbara Fernández Melleda ABSTRACT This thesis explores reactions of Chilean women’s poetry to neoliberalism in three chronological stages between 1980 and 2010. The first one focuses upon the years between 1980 and 1990 with the poems Bobby Sands desfallece en el muro (1983) by Carmen Berenguer and La bandera de Chile (1981) by Elvira Hernández, which are analysed in Chapters 2 and 3. -

The End of “The” Chilean History in the Nineteenth-Century Historia, Vol
Historia ISSN: 0073-2435 [email protected] Pontificia Universidad Católica de Chile Chile Sagredo Baeza, Rafael The End of “the” Chilean History in the Nineteenth-Century Historia, vol. I, núm. 48, junio, 2015, pp. 301-331 Pontificia Universidad Católica de Chile Santiago, Chile Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33439875009 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative HISTORIA No 48, vol. I, enero-junio 2015: 301-331 ISSN 0073-2435 RAFAEL SAGREDO BAEZA* THE END OF “THE” CHILEAN HISTORY IN THE NINETEENTH-CENTURY** PATRIOTIC BALANCE The fundamental characteristic of recent research into nineteenth-century Chile con- ducted over the last twenty five years is the notion that the history of Chile is over.1 In a period that saw the end of the dictatorship and the politics of consensus, actors who were previously invisible have emerged in the historiography and demand the right to form part of history, to dissent, to be heterogeneous. The appearance of these diverse, suffering, dispersed, and anonymous Chileans has transformed the history of Chile –as glorious, edifying, singular, monolithic, and unalterable as its nineteenth-century foun- dations– into one of multiple visions and interpretations. In this more diverse history, the concept of “nation” includes more than a single community. The Mapuche national history, for instance, calls (perhaps still only rhetorically) for the incorporation of new voices. The state, the nation, and the public sphere are no longer the only central sub- jects. -
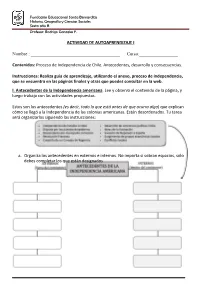
ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE I Nombre
Fundación Educacional Santa Bernardita Historia, Geografía y Ciencias Sociales Sexto año B Profesor: Rodrigo Gonzales F. ACTIVIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE I Nombre : _______________________________________ Curso:_________________ Contenidos: Proceso de Independencia de Chile. Antecedentes, desarrollo y consecuencias. Instrucciones: Realiza guía de aprendizaje, utilizando el anexo, proceso de independencia, que se encuentra en las páginas finales y otras que puedes consultar en la web. I. Antecedentes de la Independencia americana. Lee y observa el contenido de la página, y luego trabaja con las actividades propuestas. Estos son los antecedentes (es decir, todo lo que está antes de que ocurra algo) que explican cómo se llegó a la Independencia de las colonias americanas. Están desordenados. Tu tarea será organizarlos siguiendo las instrucciones: a. Organiza los antecedentes en externos e internos. No importa si sobran espacios, solo debes completar los que están designados II.- Línea de Tiempo del proceso de Independencia de Chile. Completa la siguiente línea de tiempo con las actividades descritas más abajo. 1. Diferencia cada etapa del proceso de Independencia con su color respectivo: Patria Vieja Celeste Reconquista Verde Patria Nueva Rojo 2 escribe el nombre del hecho histórico que marca el inicio y el fin de cada . En los etapa del proceso de Independencia (4 puntos)untos) 3.-Investiga y ubica correctamente cada hito en la línea de tiempo. Debes escribir el número en el recuadro (8 puntos). 1 Rey Fernando VII es tomado 5 Ejército Libertador cruza la Cordillera de prisionero en España. Los Andes. 2 Primer Congreso Nacional. 6 Bernardo O`Higgins en nombrado Director 3 José Miguel Carrera asume el poder. -

MACROTIPO Tomo II Prohibida Sucomercialización
MACROTIPO Tomo II 6º • Edición especial para el Ministerio de Educación. Prohibida su comercialización. ADAPTACIÓN MACROTIPO Historia, Geografía y Ciencias sociales 6º Básico TOMO II Autores Mabelin Garrido Contreras Daniel Olate Galindo Editorial Santillana Biblioteca Central para ciegos Santiago Chile 2020 ÍNDICE TOMO I Pág. UNIDAD 1 Chile, un país democrático.................1 Lección 1 ¿Cómo es la organización política de Chile?..........................................8 Lección 2 ¿Por qué existen derechos y deberes en una república democrática?...............68 Lección 3 ¿Cómo se puede participar en una sociedad democrática?....................148 Bibliografía..................................246 TOMO II UNIDAD 2 La construcción de la república en Chile.........................................252 Lección 1 ¿Cuáles son las características del proceso de independencia?..............259 Lección 2 ¿Cómo fue el proceso de organización de la república de Chile?......................................340 Lección 3 ¿Qué cambios territoriales se produjeron en el siglo XIX?..............460 Bibliografía..................................576 TOMO III UNIDAD 3 Chile en el siglo XX.........................583 Lección 1 ¿Cómo fue el paso del siglo XIX al siglo XX?...................................591 Lección 2 ¿Cómo fue el proceso de democratización de la sociedad chilena durante el siglo XX?.............669 Lección 3 Quiebre y recuperación de la democracia............................773 Bibliografía..................................888 TOMO IV -

Guía De Aprendizaje Historia Y Geografia
COLEGIO PABLO GARRIDO VARGAS Formando líderes sin distinción GUÍA DE APRENDIZAJE HISTORIA Y GEOGRAFIA NOMBRE: FECHA: Semana 17 CURSO: Sexto año 27 al 31 de julio del 2020 Básico 02: Explicar el desarrollo del proceso de Unidad 2 Habilidades a Observar, leer, independencia de Chile, considerando El proceso de desarrollar: recordar, reconocer actores y bandos que se enfrentaron, independencia de y aplicar. hombres y mujeres destacados, avances y Chile y retrocesos de la causa patriota y algunos construcción de la acontecimientos significativos, como la nación celebración del cabildo abierto de 1810 y la formación de la Primera Junta Nacional de Gobierno, la elección del primer Congreso Nacional, las batallas de Rancagua, Chacabuco y Maipú, y la Declaración de la Independencia, entre otros. Objetivo de clase. • Reforzar los contenidos de la clase anterior, a través de una guía de trabajo. Indicadores de Evaluación: 1. Identifican los principales bandos en conflicto, y comparan las ideas y motivaciones de cada uno. 2. Elaboran una línea de tiempo con los principales hitos y procesos de la Independencia de Chile. Instrucciones de la Actividad: 1 Observa y escucha atentamente las presentaciones de las diapositivas con audio, que se te presentaran. 2 Lee atentamente la guía de trabajo y realiza las actividades en tu cuaderno de Historia. 3 Realiza las actividades en tu cuaderno de historia. Sitio web recomendado https://www.youtube.com/watch?v=AtxY5h4Osmc Docente: Lorena Zarate V. Correo: maría. [email protected] Horario de Consultas: 16° a 20° horas Bienvenidos nuevamente a clases estudiantes En esta clase realizaremos un refuerzo de los contenidos de la última semana, 16 en esta ocasión; Reforzaremos las etapas de la independenciad de666 Chile,6°año cómoBásico un. -
University of California, Irvine
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, IRVINE Requiem for a National Wound in Three Dictatorship Novels Underscoring Sovereignty of the Self by Chile’s Fernando Alegría DISSERTATION submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in Spanish By William Alexander Yankes Dissertation Committee Associate Professor Horacio Legrás, Chair Distinguished Professor Gonzalo Navajas Associate Professor Santiago Morales-Rivera Emeritus-Professor Francisco Asencio Lomelí, UCSB 2018 © 2018 William Alexander Yankes DEDICATION My intellectual mentors across the years are many. Perhaps more significantly haunting are the gestures, the glances, the fragments of words from people whose paths I crossed if ever fleetingly, sometimes manifested in a hopeful gaze darting at me expectations from this traveler with a passport to see worlds they couldn’t, while I bear their circumstance as a burden in that inclination of mine to write about their plight. In authoring this doctoral dissertation I aim to bring together --if only on the page-- people with the power to create social change in contact with those who are mired in merely yearning. I penned this work with their flashback inhabiting me, including the shantytown children I saw from the train in that dusty Chilean village. May their futures harbor hope for lives fulfilled. Born in Brazil to Chilean parents and raised in Chile, I recall President Salvador Allende personally and directly. Enrolled in the all-boys Naval Academy, I was part of the inaugural formation that stood firm while he smiled down upon us benevolently. President Allende walked slowly by as my fellow-cadets and I offered a symbolic salute.